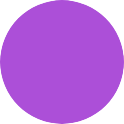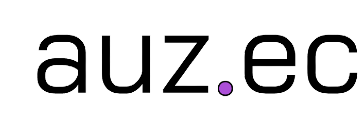EL TRILLADERO
Remembranzas de duendes, viento y rescoldo
Autor: Rosalino Auz Argoti
ISBN 978-9942-13-384-7
Primera edición: Noviembre 2013
Diseño de portada: Luis Auz
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported
Segundo Rosalino Auz Argoti
Nació el 13 de octubre de 1943 en Tulcán. Fue el primero de los cuatro hijos; su infancia la pasó en el campo, ayudando a su abuelo en las tareas propias de la gente que crece y vive en un ambiente rodeado de naturaleza, animales y quehaceres agrícolas. Junto con sus vecinos de barrio y su hermano Juan disfrutaron los juegos infantiles acompañados del entorno natural del que disfrutaban con sus bosques, sus zanjas y sus ríos.
Aunque entró un poco pasado de edad a la escuela se “igualó” al aprobar “preparatorio” y saltar inmediatamente al primer grado. Una vez terminados sus estudios en la “Escuela de los Hermanos” ingresó al Colegio Nacional Bolívar para empezar su época de estudiante de bachillerato. Esta etapa sería decisiva para despertar y formar su amor y su pasión por la música, la guitarra y las serenatas, gracias a los talentosos y sanos jóvenes tulcaneños que fueron sus compañeros.
Sus años como estudiante universitario en Quito fueron muy duros; estar sin dinero y con hambre atrasada era su estado normal. Años duros pero entrañables y queridos para él; en esa época se enamoró de la “Carita de Dios” y llegó a conocer el Centro de Quito (hoy llamado Centro Histórico) tan bien como la palma de su mano.
Durante sus años de universidad nunca dejó de lado la música, incluso formó parte de “Los Rogers”; un grupo musical de jóvenes universitarios que hasta llegó a tener algunas presentaciones pagadas.
Una vez adquirido su título de Licenciado en Ciencias de la Educación con Especialización en Lógica y Filosofía, se matriculó para seguir el doctorado ya que no se veía ninguna opción de trabajo en su panorama. Afortunadamente no pasó mucho tiempo hasta que la oportunidad de volver a su tierra para trabajar en su querido Colegio Bolívar se le presentó y aunque al inicio se mostró reacio a dejar Quito y tardó un poco en volver a acostumbrarse a Tulcán; al final se encontró en su ambiente, trabajando para su colegio querido en uno de los mejores oficios: maestro o mecánico de almas y escultor de espíritus.
El 6 de septiembre de 1969 se casó con Ligia Teresa Narváez y formó su hogar en el que tuvieron 4 hijos.
Más de 40 años de maestro, por sus clases han pasado varias generaciones de alumnos, miles de jóvenes que le transfirieron su energía, su juventud y su alegría mientras él les ofrecía sus conocimientos, su experiencia y les brindaba las herramientas para que crezcan como personas, para que se valoren, para que no dejen pasar oportunidades… para que sean libres.
Fue elegido como el mejor tulcaneño por votación abierta y popular; realizó por más de 30 años festivales musicales, artísticos y de teatro con sus estudiantes; fue uno de los primeros tulcaneños en incursionar en la producción videográfica; su facilidad de expresión y de palabra ha hecho que participe en innumerables eventos prestando su inspiración para un discurso, una exaltación, un homenaje o una conferencia; ha compartido su pasión por la música con incontables personajes y amigos; ha sabido disfrutar, compartir, enseñar y aprender… ha sabido vivir.
En el 2009 se jubila como profesor y empieza una nueva etapa de su vida, contento por saber que cumplió con su labor de maestro y que llegó a la meta en esa competencia en específico, ahora tiene más tiempo para él, para los suyos, para materializar con sus hábiles manos muchas de las cosas que su mente idea o inventa, para visitar su valle de Ambuquí, para guitarrear con los “vecinitos”, para preparar un asado con su hermano, para leer, para escribir… para seguir viviendo.
Fabián Auz N.
Innumerable es la cantidad de libros que se publican por año en un país, que aunque se diga que peca de no leer, de alguna manera desmiente este juicio de las estadísticas, ahora bien, de esa innumerable cantidad de libros que se publican, pocos vienen a cumplir con tan variadas significaciones, entre ellas; la de dar testimonio de un tiempo, de la cultura, de la identidad y sobre todo de la memoria, de un pueblo que en este caso – el mejor para quienes le conocen- es Tulcán, Centinela Norteño del Ecuador. Este libro, El Trilladero Remembranzas de Duendes, Viento y Rescoldo del licenciado Rosalino Auz Argoti, es uno de esos tesoros que se presentan para la posteri-dad, escritos con una prosa tranquila, descriptiva incluso anecdótica, aún más allá de su propio autor. Les invito a viajar entre sus páginas y a volar con sus Duendes a los paisajes entundados y reflexivos que se esconden en las Remembranzas y que a menudo nos susurra el Viento.
Alexander Elías
Poeta Colombiano
Índice
“ESTIRÓ LA PATA EL PATOJITO” 22
“EL GRITÓN DE SAN FRANCISCO” 24
“ LO FUSILARON EN LA PLAZA DE TULCÁN” 37
“MÁS REVOLUCIONARIO QUE FIDEL” 46
“CUANDO TULCÁN DEJÓ DE SER PARROQUIA” 69
“CUANDO LOS NIÑOS NO ERAN VAGOS Y “PODÍAN” JUGAR” 117
“EL MOLINO DE DON GUAMBIANO” 124
“TRES RASES, POR DON JULIO” 139
“EN EL ÚLTIMO VIAJE DE MI PADRE” 165
PRÓLOGO
Al leer las páginas de este libro que lleva por título El Trilladero, del escritor Rosalino Auz, se nos adentra con denuedo un hálito de nostalgia -sin que podamos detenerlo-. Y es que su contenido es la evocación de un cúmulo de vivencias del ayer y la remembranza de pasados aconteceres, todo ligado entrañablemente a la travesía existencial del autor, desde su infancia, lo que deviene en una circunstancia de azul ensimismamiento, que de igual manera suele conmover a otros seres humanos sensibles.
Si bien es cierto que ‘recordar es volver a vivir’, porque aquello nos trae una presencia emotiva, vibrante, de instantes que se fueron en el cauce incontenible del tiempo, reflexionamos también, y concluimos en que aquel reaparecer es tan solo espiritual. Sufrimos una penosa desilusión cuando se escapa y desaparece súbitamente. Creemos que aquellos tiempos fueron mejores, aunque realmente quizá no lo habrían sido. Vibrantes de emotividad y afectos, nos aferramos obsesivamente a la reminiscencia de días lejanos de nuestro recorrido vital. Más aún, a veces nos anclamos en ellos.
Rosalino Auz evidencia en esta obra, iluminada por una luz que emerge de aquello que se fue, un dominio del arte de narrar, inquebrantable vocación, flama interior, apasionamiento. Y lo hace en un compendio creativo de originales relatos y cuentos, géneros literarios a los cuales la mayoría de escritores se refieren indistintamente, en tanto que otros sí establecen diferencias -pues sí las hay- entre el relato, el cuento y la novela corta o breve, tema que ojalá pudiésemos ahondarlo en otra oportunidad.
Abordando de manera específica el cuento, que tanta relevancia hoy tiene, y por estimarlo necesario para la apreciación artística de este libro, diremos de plano que son innumerables las conceptualizaciones que sobre su naturaleza se han vertido. Sin embargo, podríamos decir de él que se trata de una narración corta, breve, concisa, de un hecho de ficción o real, con un argumento protagonizado por un grupo reducido de personajes, que mantiene tenso el interés del lector, y se proyecta sin dilaciones ni interrupción a un final o desenlace, generalmente inesperado.
Muchos críticos lo consideran el más difícil y más riguroso de los géneros literarios en prosa, o el perfecto de la narrativa. Benjamín Carrión lo llamó el “soneto de la narrativa”, en razón de que “ningún género de ficción está más sujeto a exigencias temáticas y formales”. ( 1 ) En el prólogo de una interesante publicación con el título Cuentos latinoamericanos, editada en Bogotá, se condiciona que el cuento “exige no solo brevedad, sino contenido y originalidad. Debe contar algo, eficazmente y sin rodeos. Ir al grano. De ahí su mismo nombre”. ( 2 ) Y el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres expresa su criterio en estos términos: “El cuento es un rayo, un deslumbramiento, una flecha encendida en la noche, una flecha que parte rauda hacia el corazón de la inteligencia. En el cuento pretendemos atrapar el espacio y el tiempo de un solo manotazo”. ( 3 )
Adquiere el cuento vigencia y hegemonía hacia mediados del siglo XIX, con reconocidos escritores, representantes de las letras universales: Edgar Allan Poe, en Estados Unidos; Antón Chéjov, en Rusia, quien se constituiría en uno de los más grandes creadores de este género; Gustave Flaubert y Guy de Maupassant, en Francia. Durante el siglo XX, continuó el desarrollo y auge del cuento. Tan solo señalemos los nombres de autores-cumbres, como Ernest Heminway, William Faulkner, Franz Kafka, entre tantos que habría que enumerar.
En la literatura latinoamericana contemporánea, y con especial énfasis en este género, es preciso mencionar a Horacio Quiroga, uruguayo; Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, argentinos; Juan Carlos Onetti, uruguayo; Juan Rulfo y Carlos Fuentes, mexicanos; Alejo Carpentier, cubano; Gabriel García Márquez, colombiano, como los más conocidos.
Concretándonos al Ecuador, tenemos que referirnos a la gran narrativa de los años treinta, que habría de marcar un trascendental hito en la historia de nuestra literatura. Aquella se caracterizó, fundamentalmente, por el realismo social, y habría de constituirse en un vibrante referente en el tiempo, desde donde tomaría impulso la producción narrativa ecuatoriana, y el cuento sería el género más expresivo y utilizado con maestría por los escritores nacionales.
Entre los representantes de la generación ecuatoriana de los años treinta, destácase nítidamente José de la Cuadra, quien ha sido valorado como un ‘indiscutible maestro’ del cuento latinoamericano.
Sus primeros textos importantes aparecen publicados en sus libros Repisas, donde sobresale el cuento “Chumbote”, y Horno, con sus cuentos “Olor de cacao”, “Banda de pueblo”, “La Tigra”…
Cuentos memorables de entonces, dentro de la tendencia del realismo social, aparecen en el libro Los que se van. Entre ellos, “El malo”, de Enrique Gil Gilbert; “El guaraguao”, de Joaquín Gallegos Lara;
“El cholo que odió la plata”, de Demetrio Aguilera Malta. Después vendría una transición “entre el gran relato de los años 30 y la nueva narrativa”, como bien señala Jorge Dávila Vásquez ( 4 ), en cuyo lapso se involucran Pablo Palacio, Alfonso Cuesta y Cuesta, Ángel F. Rojas, César Dávila Andrade, Alejandro Carrión, Pedro Jorge Vera. Adviene la profundización en el aspecto psicológico y las complejidades interiores de los personajes; los temas adquieren variedad, ya no se limitan al ámbito rural, sino que se desplazan a lo urbano; además, se adhiere un carácter lírico al lenguaje de la narración. En este sentido analiza el preindicado autor. ( 5 )
Y al proceso de incesante desarrollo del cuento irían incorporándose sucesivamente nuevos escritores que han alcanzado un respetable sitial como cultores de este género. Al menos, nombremos a Rafael Díaz Icaza, Alsino Ramírez, Eugenia Viteri, Carlos Béjar Portilla, Raúl Pérez Torres, Iván Égüez, Abdón Ubidia, Francisco Proaño, Javier Vásconez, Marco Antonio Rodríguez, Jorge Dávila Vásquez, Carlos Carrión, Jorge Velasco Mackenzie, Raul Vallejo, y siguen… Hay que mencionar de manera especial a la generación de 1970, que ha sido catalogada como el momento más importante de la literatura ecuatoriana de los últimos tiempos, opinión que la sintetiza Jorge Velasco Mackenzie. ( 6 )
Hemos tenido el privilegio de contar con la amistad cálida y sincera, de toda una vida, de Rosalino Auz. Aquella viene desde los primeros tiempos de nuestros estudios en el Colegio Nacional Bolívar -llamado así entonces- de Tulcán, ciudad donde él nació el 13 de octubre de 1943. Por aquellos años, su existencia habría de transcurrir en un sector rural adherido, como algo entrañable, a las goteras de la parte occidental de Tulcán. En un apacible y sano paraje de campo, confundido con la naturaleza y la belleza del paisaje de nuestro terruño. Compartimos el arte de la música, del canto, en noches de bohemia y románticas serenatas. Egresamos del mencionado y querido plantel en 1962. Nuestra amistad se fortaleció en Quito, en la Universidad Central, donde él obtuvo el título de Licenciado en Ciencias de la Educación. Incorporado como catedrático al Colegio Nacional Bolívar, llegó a ser vicerrector y rector encargado del establecimiento. También ha laborado en los colegios La Salle, Sagrado Corazón de Jesús y en el Seminario de nuestra ciudad norteña. Sus cátedras: Literatura, Lenguaje y Comunicación. En su trayectoria, recordamos las obras de teatro que presentaba con sus alumnos, que después se constituirían en producción videográfica, y tantas otras actividades artísticas. Forjó varias generaciones durante más de cuarenta años de ejercicio docente.
Por haber sido Rosalino, siempre, un cultor de las letras y del arte en sus varias manifestaciones, fue uno de los primeros amigos a quienes invitamos para fundar la Filial del Grupo Caminos en Tulcán, allá por los tiempos de 1972. Un hecho significativo: en el año 2006, fue elegido como el Mejor Tulcaneño, en reconocimiento a su trayectoria y su personalidad relevantes. Además, la Casa de la Cultura del Carchi le entregó la presea Al Mérito Cultural.
Actualmente, asesora al Gobierno Municipal de Tulcán, como director
de artes escénicas, y dirigirá las programaciones del Teatro Lemarie, que habrá de cumplir una intensa y permanente promoción artística.
Siempre se ha caracterizado por prestar su colaboración intelectual, desinteresadamente, a diversas instituciones culturales. Ha escrito interesantes textos de su especialidad, en periódicos y diversas publicaciones, como los que hoy nos ofrece, echando a un lado su habitual modestia, y a insistencia de tantas personas que conocen su valiosa producción literaria.
En este libro, Rosalino ha logrado armonizar una antología de relatos y cuentos, y narra a través de ellos las memorias de su aventura existencial. Evoca -ya lo dijimos-, embriagado de ternura, las vivencias de los tiempos inolvidables de su infancia, que había de transcurrir diáfana, al calor del hogar, en una atmósfera de sencillez y transparencia familiar. Y es que el recuerdo de aquella época perdura por siempre en el espíritu y en el corazón del ser humano, conmovido de tristeza, la que suele develizarse en más de una lágrima.
Estas historias se desenvuelven generalmente en escenarios del ámbito rural, donde Rosalino estuvo sus primeros y mejores años.
Así, en el relato ‘El trilladero’, que le da el título a la obra, puntualiza que habitó la casa de sus abuelos, al occidente de Tulcán, lugar que había de ser el “dulce remanso de su niñez”. Describe con maestría y fluidez el entorno natural de aquella vieja y añorada casa, donde existía un lugar en el que se trillaba la cebada y el trigo. Tantas cosas u objetos tienen especiales significados, referencias y anécdotas.
Narra los más diversos episodios vividos por él, durante las etapas de la escuela, del colegio, y, posteriormente, de la universidad, en Quito. Igual lo hace respecto de sus diversas actividades ejercidas: como maestro, en comunión de ideales y esfuerzos con sus alumnos, particularmente cuando había de incursionar con ellos en las artes del escenario. Como dirigente y comentarista, en la rama del ciclismo, el deporte-bandera de la provincia del Carchi’. Como promotor multifacético de las diversas manifestaciones del arte y la cultura.
Con la misma versatilidad, reseña otras historias y describe también los paisajes donde se suscitan, con objetividad, pero además con pinceladas subjetivas de desbordante apreciación estética. Relata infinidad de tradiciones contadas por los ‘viejos’, rebosantes de imaginación, leyenda, mito y magia. Adquiere vigencia la oralidad.
Las imágenes que brotan de los recuerdos cobran inusitada vida; están allí, latentes. No podían faltar los sucesos guerreristas acaecidos en el pasado, como aquellos que solían protagonizar liberales y conservadores. La brevedad de estas líneas no nos permite, lamentablemente, exponer los contenidos de los interesantes argumentos constantes en el libro. Toda la proverbial actividad de Rosalino, como escritor, está diseminada pero coherente en sus diversos relatos. Entre ellos: “La campana”, “El tono de las vacas”, “A la guerra por la madrastra”, “Mecánico de almas”, “6-9-69”, “Payasito, la lección”, “Paisaje, panela y sol”, entre otros.
En otro ámbito, específico, aparecen novedosos y sugestivos cuentos, que se ciñen a las exigencias de ese difícil género -como lo expresamos antes-. ‘Cuenta’ sucesos, acontecimientos, historias, generalmente en un proceso lineal o cronológico. Introduce y lleva la narración, en forma breve, hacia un punto cimero de tensión, manteniendo el interés del lector. Está allí la dinámica de la acción. Y concluye con un desenlace, a veces inesperado, en cierta forma sorpresivo.
Con respecto a la técnica narrativa, que se concreta en el denominado punto de vista narrativo, el autor generalmente expone en tercera persona, donde a veces prevalece el punto de vista del autor omnisciente, en que el autor-narrador tiene un conocimiento total y absoluto de lo que argumenta: de los hechos y los personajes. En otros casos, en cambio, tal conocimiento no es ilimitado. También se dan otras situaciones, como aquella en que el autor-narrador constitúyese en personaje protagónico, que vivió en carne propia o presenció todo lo que está inmerso en el cuento; o cuando el autor narra a través de un personaje, que cumple una función de testigo.
El libro contiene cuentos plenamente logrados, como “El gritón de San Francisco”, “Y lo fusilaron en la plaza de Tulcán”, “De cigarro en cigarro”, “La mamita”, “El niñito es bravito”, “La lavandera”, “La Sardina”, “Gracias, mami”, “Doña Juanita”, “Sueño de perros”, “El molino de don Guambiano”…
Sus cuentos contemplan los elementos fundamentales de la narración, a saber: la acción, los personajes y sus caracteres, y el ambiente. Al cuento se agregan el tiempo en que se desarrolló la acción, la trama que mueve a aquella, la intensa expectativa que crea. Y, a propósito, recordemos que, en cuanto a su estructura, la narración y todo cuento deben tener tres partes esenciales: introducción o exposición de los hechos, personajes y ambiente; el nudo o desarrollo de tales hechos hasta el punto culminante de tensión, y el desenlace.
En sus relatos y cuentos, Rosalino narra y describe con dominio del oficio, en el que se juntan precisión, fluidez y sobriedad.
Fehacientemente capta y reproduce ambientes, escudriña las interioridades de los personajes, y todo lo acontecido, sea real o de ficción, transmite con un toque de magia al lector, que estará intrigado hasta el final del argumento. La expresión la vierte en un lenguaje que se caracteriza por la claridad, la sencillez y la propiedad.
El estilo es periódico, conciso, sin rebuscamientos vanos. Coexisten los estilos directo e indirecto. Y, habiendo sido catedrático del empleo artístico de la palabra, utiliza con acierto el símil o comparaciones, metáforas e imágenes, y diversas figuras literarias.
A su lenguaje coloquial se adhieren palabras, giros y modos tradicionales del habla de nuestro pueblo, por doquier: pumamaques, chancuco, enduendar, afrecho, curiquingas, banco de chaguarquero, lumbriciento, guarapo, curuchupas, getas o vertienetes de agua, tondolo, guandumbas, estanciero, guagua memoristo, guitarreros, brocal del aljibe, matas de chilca y sigses, berraco, un gajo de mi vida, café de chuspa, tortillas de tiesto, me tocan la tecla, andaba camote, el amor en sus pininos, bebida negra de los pensamientos blancos, las malas palabras combaten el estrés, gracias Señor por habernos permitido ser príncipes a nuestra manera, el amor se ha comercializado, los valores ya no valen nada… Toda su obra es una contribución al robustecimiento de nuestra identidad cultural.
En ciertos espacios, el autor también da cabida a la imaginación de vuelo lírico, que siempre ha sido consustancial con su espíritu y sensibilidad. Tan solo breves muestras: “Las estrellas, en manada, brillaban sobre el horizonte, donde el viejo Chiles charlaba con destellos de nieve con su vecino el Cumbal. El graznido de una que otra lechuza interrumpía el silencio frío de la loma de Tulcanquer, forrada de retazos de trigales…” (de ‘El gritón de San Francisco’); “Un enorme cielo rojo, matizado con esplendores dorados de un sol Pasto que se muere en la hora del crepúsculo…” (de ‘La mamita’).
Además, están insertos trabajos de investigación histórica, como “Berruecos” y “Bolívar en Bomboná”. Y textos de auténtica prosa poética, insuflados de dimensión lírica, como “Madre mía” y “Lontananza”.
Un libro de óptima realización, suscitador de inquietudes, sinopsis de reflexiones sobre el mundo y la vida, en el que se mantienen latentes recuerdos y afectos, y que habrá de constituirse en un obsequio perdurable para el espíritu de los lectores.
LERMONTOV VENEGAS
NOTAS
1.- Benjamín Carrión, prólogo al libro Cuentos del rincón de Marco Antonio Rodríguez. Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1972, pp. 5-6.
2.- Cuentos latinoamericanos, director Isaac Molano Ávila. Bogotá, Momo ediciones, p. 5.
3.- Gladys Jaramillo Buendía, Raúl Pérez Torres y Simón Zavala: Índice de la narrativa ecuatoriana. Editora nacional, 1992, p. 475.
4.- Estudio crítico “La narrativa de César Dávila Andrade” por Jorge Dávila Vásquez, en la introducción del libro Cabeza de gallo de César Dávila Andrade. Quito, Colección bicentenario, Ministerio de Cultura, 2008, p. 9.
5.- Ibídem, p. 9.
6.- Jorge Velasco Mackenzie, prólogo “Literatura ecuatoriana: Una memoria que se inventa”, en el libro La novela breve, Antología esencial Ecuador siglo XX, tomo II. Quito, Colección bicentenario, Ministerio de Cultura, p. 8.
Dedicatoria
A mi esposa, compañera y encanto de mi vida; a mis hijos, proyección insondable de mi sangre; y a mi pueblo, raíz y esencia de mi ser.
Rosalino Auz A.
“EL TRILLADERO”
“Casa de mis mayores, remanso dulce de mi niñez”. Así comienza una canción que me agrada escucharla; y es porque en realidad nací y crecí en la casa de mis abuelos, una casita de campo, acariciada y mecida por las aguas cantarinas y tranquilas de un insignificante río, pero que para nosotros, a lo mejor era un brazo de mar, testigo de nuestros vanos intentos por pescar y por el heroísmo manifiesto de cruzarlo nadando, sin importar ni el estilo ni la rapidez.
A más del cielo, siempre limpio y azul; a más de los árboles con nidos y trinos incluidos; a más de los relinchos de potros y el ladrido de los perros, la casa de mis mayores tenía un lugar muy especial, en medio de un campo cercano a la casa de tejas, tapiales y vasto corredor.
Este lugar lo conocíamos con el nombre de “el trilladero”. Se llamaba así porque en este sitio, que era redondo y con piso de tierra, en los meses de julio y agosto, se trillaba el trigo y la cebada; y se lo hacía, colocando los “guangos” del cereal sobre el suelo, para luego pisarlo con dos caballos, sujetos con una soga sostenida por el abuelo o por un peón experto en la tarea campesina. Era un trabajo precioso e interesante. Separado el “tamo”, quedaban sobre el trilladero los dorados granos, base para la harina que daría aroma a los hornos de leña, en medio de un jolgorio familiar, pretexto inolvidable para el “amasijo”.
Tiempos más tarde, cuando ya jovencitos, en el trilladero se instalaba la máquina “Zuuta Hnos.”, que reemplazaba a las bestias, dando como resultado un trabajo más rápido y eficiente.
Han pasado los años. Nos hemos hecho viejos. En las paredes se exhiben títulos universitarios. El “dulce remanso de la niñez”, es un recuerdo lejano, nostálgico, pero bellísimo; y, en la seguridad de no dejar morir ese pasado, en la casa – que ya no es la de los abuelos-hay una sala muy particular, muy especial: sobre un antiguo “yugo” de madera, está el nombre de este lugar, “El Trilladero”. La salita está decorada con tantas cosas bellas que fueron de mis “viejos”; de cosas que integraron el entorno vital de mi niñez y, que al mirarlas, pienso detener el tiempo y acariciar los recuerdos de un pasado sin políticos, congresos, ni luchas hasta las últimas consecuencias… A propósito de detener el tiempo, voy a tratar de emprender un vuelo hacia regiones del pasado para hurgar en ellas, pasajes, lugares, personajes que han fortalecido el piso en el que se afianza nuestra identidad.
“EL BANDOLÍN”
No se trata de una “Bandola”, instrumento más grande y con menos cuerdas; se trata de un instrumento pequeñito (no tanto como el charango), de quince cuerdas: tres primas, tres segundas, tres terceras, tres cuartas y tres quintas. El clavijero es de madera, puesto que para ese tiempo en el que mi padre lo afinaba, aún no había ni las cuerdas de nylon ni el clavijero extranjero.
No sé por qué, pero tengo la sensación de que quien interpreta un instrumento de cuerdas, deja escapar por sus dedos, todo ese universo de sentimientos que anidan en su alma, logrando que su entorno se llene de notas y de ritmos.
El bandolín que reposa en la pared norte de “El Trilladero”, perteneció a mi padre. Cuántas serenatas habrá llevado mi viejo en sus noches de parranda o de bohemia, acompañado por la guitarra del “Chupador” o de don “Arcesio”, bajo una inmensa luna llena, o bajo la caricia de un viento helado, propio de la región norteña; circunstancia que exigía el conjuro de un sorbo de “chancuco”, camuflado en el bolsillo de atrás.
Cómo olvidar el rasgado rapidísimo –trémolo, dicen los entendidos-, que inundaba el ambiente con ritmos de albazos, pasillos, pasacalles, valses…Quizá por ello he aprendido a amar a mi Patria y a su música.
Mi padre adoptaba una “pose” simpática al interpretar su bandolín: de rato en rato, acompasadamente, movía su cabeza y sus brazos.
“Lamparillas”, “Dolencias”, “Solito”, eran de los tantos temas que mi padre interpretaba. Cada vez que miro el bandolín en su puesto inamovible, sé que de sus cuerdas ya no saldrán aquellos ritmos que animaron a mi niñez y que hacían admirar la maestría de mi padre.
Un “gajo” de mi vida, yace estático en el bandolín de mi viejo.
“LA ROMANA”
En frente de la casa de los abuelos, separado por un camino de piedras, estaba el molino. Era una casa muy grande; sus tapiales sin enlucir, al natural, se elevaban muy alto para soportar un techo de tejas viejas que, con pereza, se afirmaba en una antigua estructura de madera: sus “tirantes” de eucalipto y sus “corrientes” de encino o de ”chachajo”. La “toma” de agua se ubicaba a unos seiscientos metros, río arriba. La insignificante caída hacía que las “cucharas” se movieran; y, estas, por un eje gigante, provocaban el dar vueltas a las dos piedras: la “hija” y la “mama”. Una tolva, un tambor y ese sonidito monótono y perseverante, junto con el aroma de la harina de trigo o de cebada, daban al entorno ese sabor a molienda. El molinero, hecho el muy importante, graduaba el paso del trigo y, graduaba también, la distancia que debía guardar la una piedra de la otra, a fin de que ni se requeme ni salga gruesa la harina. Las mujeres se hacían tres, entre recibir la harina, evitar que se mezclara con el “afrecho” y cuidar al guagua para que no vaya a caerse al río.
Los hombres, “mudando” las bestias y ayudando al molinero a llenar la tolva cuando esta se vaciaba, completaban el paisaje solidario y muy laborioso del molino de don José María, un señor colombiano, de tez muy blanca, alto y con una barba poblada, que hacía que reviviéramos las láminas de la historia sagrada, cuando en ellas estaban esos impresionantes hombres bíblicos.
Mi abuelo administró ese molino. Cuando íbamos a curiosear la molienda, él nos recomendaba no acercarnos a mirar las “cucharas”, especialmente a mí, por ser ojón y tener el cabello abundante y negro.
Cuando se terminaba de moler, había que detener el molino; y, esto se lo hacía desviando el agua de la acequia para que cayera al río y no sobre las “cucharas”. A continuación se pesaba los quintales de harina: allí entraba en acción la “romana”, interesante objeto de hierro –que hoy lo miro en la pared sur del Trilladero-, y que me 4
arranca más de un suspiro y una pizca de nostalgia. Los ganchos, el brazo y el “pilón”, hacían de la romana el elemento preciso y esencial para pesar la harina, ya sea por libras, arrobas o quintales.
Nuevamente la musiquita monorrítmica del molino impulsado por el agua, musiquita que a lo mejor era el entretenimiento del duende y su sombrero grandote, el mismo que estaba atento para “enduendar” a las personas ojonas y de cabello negro y abundante.
Cuántos recuerdos bellísimos de mi niñez me trae la romana –hoy inservible y oxidada-, del viejo molino.
“LA CAMPANA”
No voy a referirme a la campana de La Merced de Quito, que es la más grande de la capital y que, siendo compañera del reloj más antiguo –por más señas, gemelo del reloj de San Pablo de Londres, construido en 1817- hoy ya no puede ser golpeada por su gran badajo, debido a la enorme fisura que ha herido su broncíneo cuerpo; tampoco voy a referirme a las campanitas, símbolo acústico y dorado de la navidad, complemento de los renos, trineos y Noeles que jamás –en persona-los hemos visto, peor aún hemos tocado la nieve de los techos o las ramas de abeto; pero son los símbolos de la Navidad deshumanizada, comercializada y propicia para desatar depresiones e infartos por la falta del dinero cuando se piensa en los aguinaldos y todo lo demás, propio de fin de año.
En realidad, voy a referirme a una campana que cuelga en un rincón de la parte alta del “Trilladero”. Es la campana que perteneció a mi escuelita, sonoramente llamada: “Instituto Hermano Miguel”.
La historia señala que el “Santo del Patíbulo”, Gabriel García Moreno, allá por la segunda mitad del XIX, concretamente por el año de 1863 trajo al Ecuador, desde Francia, a los hermanos de las Escuelas Cristiana, émulos de San Juan Bautista de La Salle, el gran educador, hasta hoy admirado y estudiado.
Aquí en Tulcán, en una vieja construcción de tierra, adosada al convento de San Francisco de los Padres Capuchinos funcionaba al escuela católica, “Ordóñez Crespo”, dirigida por un hermanito de sotana y de capa negras, de cuello blanco y sombrero de ala ancha, al que había de saludarlo, diciéndole: “alabado sea Jesucristo, hermanito”.
Los tulcaneños, curuchupas por ancestro y mayoría, resolvieron, a base de mingas, construir el nuevo edificio para la escuela de los hermanos cristianos. Cada niño tenía que ir a las tejerías de la “Ensillada” y “Chapuel”, a cargar sobre sus espalditas dos o tres ladrillos; y, más tarde, cuatro o cinco tejas. Las familias “acomodadas” prestaban su “toros cargueros” para arrastrar la madera desde las montañas de “Tetés”.
Así se levantó el imponente edificio de “cal y canto”, gracias al empuje del hermano Hilario, y gracias al pueblo, cuyos apellidos hasta hoy están escritos en los tirantes de La Salle.
Una ceremonia especial, a parte de la sesión solemne de inauguración del “Instituto Hermano Miguel “, fue la entrega de la campana, fundida en 1948 y donada por una recordada y estimada familia de la ciudad, signada con las letras L.A., sobre el bronce. La campana, de regio sonido, comenzó a llamar a formar a los niños: su eco era sinónimo de sustos cuando ya se atrasaban, o música gratísima cuando tocaba para salir al patio de recreo. Miles de veces escuché su tañido.
Hoy la tengo prisionera en el “Trilladero”: la tecnología la ha reemplazado por la sirena, acoplada al programa de la computadora.
Alguna otra vez, vieja campana, ¿me llamarás a formar?
“EL TONO DE LAS VACAS”
A propósito de las “cucharas” del viejo molino de don José María, me viene a la mente el recuerdo de una vivencia muy particular de mi niñez. Según la apreciación de mi abuela, yo estaba enduendado; según la opinión de doña Trina –la curandera, partera, adivina y segundera de don Alejandro- yo estaba “lumbriciento”; y, según el diagnóstico de un profesional que decía ser sicólogo, yo tenía un talento especial, tenía cualidades aventajadas que si las hubiera cultivado, hubiera llegado a ser un augur o un vidente privilegiado, a lo mejor superior a Magacán, el hipnotizador que absorbía la sintonía de una emisora local.
En realidad, ¿qué mismo era lo que pasaba?. Todo se debía a que yo, un niño de ojos negros y grandes, con mucho cabello negro y lacio, era el tipo predilecto para ser víctima del duende, puesto que este personaje se dedicaba a espiar a los niños y adolescentes de mis características físicas, para luego “enduendarlos”.
En las noches inolvidables de mi infancia, junto al “fogón” y al abrigo del “rescoldo”, mi abuela nos contaba preciosas, pero terribles historias del duende. Ella nos relataba que hace muchísimos años, Dios había castigado a un grupo de ángeles, los más bellos, por presumidos, vanidosos y, sobre todo, por considerarse superiores al “Señor”.
Dios los expulsó del paraíso y dispuso que vivieran eternamente vagando por el mundo, llevando como único atuendo, un sombrero muy grande y un tambor. Al medio día y a la hora del crepúsculo, estos ángeles caídos del cielo, de ojos azules y bellísimos, de estatura bajita, de traje con llamativos colores y un gran sombrero, aparecían saltando en las piedras de los arroyos o al pie de las chorreras, o al filo de las zanjas, o en las cucharas de los molinos, tocando su tambor.
El duende, con su monótona música, aturdía a los niños y jóvenes de ojos grandes y mucho cabello.
En su cuento, la abuelita, insistía que los duendes, al igual que los humanos, unos eran de género masculino y otros de femenino; de ahí que, a niños y niñas, recomendaban no acercarse a los sitios donde podía estar el duende, a las horas mencionadas. El duende era muy enamorado; y, si una joven se enduendaba, se volvía medio boba: se sentaba en algún sitio y pasaba sollozando, tratando de alcanzar con sus manos a aquel ángel hermoso que solo ella lo veía y solo a ella la llamaba desde algún lugar. Al enduendado tenían que amarrarlo a una escalera y rezar el rosario a las horas críticas del día. El rezo debía ir acompañado de un canto llamado “el tono de las vacas”; canto que, solo determinadas rezadoras lo conocían. Así mismo al enduendado le colocaban medallas y escapularios en su pecho; y, si no había recibido la primera comunión, el bautismo o la confirmación, debía urgentemente preparase para recibir el sacramento que le faltaba.
Solo así el duende lo dejaba y se marchaba triste, río abajo, haciendo sonar su tambor.
Realmente no sé, pero coincidía que cuando a las 18 horas del día me acercaba a mirar las “cucharas”, por la noche sufría alucinaciones.
Han pasado tantos años, y aquellas “visiones” de mi niñez, aún las tengo grabadas en mi cerebro.
“Ángel desventurado, ¿por qué no cantas lo que cantabas en el coro celestial……..?
Así comenzaba el “tono de las vacas”
“ESTIRÓ LA PATA EL PATOJITO”
Las cinco de la mañana. El frío de Tulcán, a veces, es insoportable, y esa madrugada lo era.
Mis ocho años de edad y mi cuerpo enjuto, tiritaban al compás del agua helada del río que, a escasos cien metros de la casa, pasaba.
Mis padres, todo enojados, me llevaban hasta el “vado”, para bañarme a esas horas; y, para completar lo terrible del castigo, mi madre llevaba una “marca” de ortiga de tapia, por supuesto, la más brava de las conocidas.
Esta imagen imborrable de mi infancia, se presentó en mi mente al escuchar en una emisora de mi receptor, un parte mortuorio:
“descansó en la paz del Señor, quien en vida fue….” Pero si era mi compañero de escuela. El patojito y alcohólico. El que, en primer grado de la escuela de los Hermanos, era sano y bueno, blanco, medio pecoso, cachetón y “puyoso”. El que me extorsionaba y me estaba presionando a meterme en el camino del mal, especialidad: el hurto.
Como si fuera ayer, recordé toda esa etapa de mi vida: angustiosa, vergonzosa y humillante. Yo era un niño campesino, nacido, crecido y muy amigo del río. A lo mejor el más pequeño de la clase y, como complemento, tímido; en cambio, Honorato –así se llamaba el pecoso y cachetón- era avispado, tosco, de mala entraña. Cada día me esperaba con los “puños” listos; y, si no le daba plata, me golpeaba, reforzando su castigo con palabrotas que, para mis oídos, eran más dolorosas que los trompones
-Y si mañana no me traes más, vas a ver lo que te pasa, bámbaro –me decía enseñándome el puño con el dedo medio sobresaliendo de la mano cerrada. Qué angustia, qué trauma. No podía avisar a mis padres por las amenazas de ese niño, y tenía que llevarle el dinero a como dé lugar. A veces, cuando no podía robar unas monedas, le llevaba el pan de mi café. Me recibía y me golpeaba, aunque menos que cuando no le llevaba nada.
Mi madre tenía un remedo de tienda de barrio: pan, panela, aguardiente, “sodas” de colores, Orangine y cerveza “Victoria”. En una cajita de madera, asegurada con candado, guardaba los “reales” y ”los medios”, producto de la venta del día. Yo, con gran habilidad, abría el candado con una ganzúa: es que soñaba con las “puyas” y los cachetes del niño Honorato; y, por ello, mi destreza crecía cada vez más.
Mi padre tenía siete oficios y catorce necesidades. Éramos muy pobres; tanto que, cuando mis botines debían ser reparados, iba a la escuela descalzo; pero eso sí, bien lavados los pies al pasar por el río, mi amigo.
Yo pienso que mis viejos sospechaban y dudaban de mi honradez; por ello, un día mi papá me llamó a que me midiera un pantalón, color manteca, que me había cosido. Qué emoción: pantalón nuevo; pero, ¡oh sorpresa!: el pantalón no tenía bolsillos.
-¿Y los bolsillos, papá?
-¡No te hice bolsillos, para que no tengas en donde guardar la plata que te robas…!
Aquella expresión de mi padre me cayó con más fuerza que un latigazo. Que mi padre me llame ladrón, no lo podía soportar. Entre sollozos y lágrimas de vergüenza y de coraje, le respondí que yo no era ningún ladrón; que si me robaba la plata era porque el niño Honorato me obligaba a hacerlo.
Mis padres fueron a la escuela a hablar con el profesor y con la mamá del pecoso, puyoso y cachetón. Todo se aclaró. El niño Honorato jamás volvió a amenazarme; y, al otro día a las cinco de la mañana, me bañaron en las aguas del río tan helado; y, para contrarrestar una posible pulmonía, me ortigaron.
-Los restos se están velando en la funeraria……Continuaba el parte mortuorio, y yo pensé: “por fin estiró la pata el patojito”.
Un profundo suspiro me devolvió la paz y la satisfacción al no haberme graduado en la escuela del robo y, tal vez, de la delincuencia.
-¡Ah, Honorato…!
“EL GRITÓN DE SAN FRANCISCO”
Luna de oposición. La noche como el día. Las estrellas, en manada, brillaban sobre el horizonte, donde el viejo Chiles charlaba con destellos de nieve con su vecino el Cumbal. El graznido de una que otra lechuza, interrumpía el silencio frío de la loma de Tulcanquer, forrada de retazos de trigales a punto; de papas chauchas; de habas tiernas; de arracachas, cosida con pespuntes de zanjas largas, adornadas con matorrales de pispura, de guanto y de arrayanes agobiados por vicundos.
Serían tal vez las diez de la noche… Eloísa, una chiquilla guarmi, sentada en un banco hecho de raíz de penco de Méjico, allí, en el corredor de su casa de paja, de dos puertas de una sola hoja y con una pequeñísima ventana con tres barrotes de “guandera”, hilaba un vellón de lana de borrego merino, comprado el día anterior a la vecina Trinidad. Esa era su costumbre en las noches de luna.
El vellón que pesaba “guarco y medio”, estaba asegurado en la “rueca” de pumamaque que su mama marcay, misia Goya, le había regalado para que aprendiera a ser mujercita. La lana hilada la iba enroscando en el sigse, el mismo que para que pueda girar mejor, estaba repesado con un “piruro” de plomo. Sus dedos partidos olían a “cascarria” de oveja. Nada le importaba mientras mezclaba la tarea con los pensamientos de su querido Juan, arriero que se había ido al viaje, allá por Barbacoas, puerto fluvial a orillas del Telembí, en donde los negros jetones y las negras culonas, lavaban el oro al compás de sus cantos monótonos y tristes.
-¿Cuándo regresará?, pensaba. –Ya van a ser quince días y ojalá no lo haya meado el “cueche” o la haya picado la víbora-No sé si acaso fue un presentimiento, pero lo cierto es que esa noche, clara como el día y con luna de oposición, le pareció todo más raro: el viento, el frío, la lechuza y hasta la lana y la rueca. De pronto, como salido del fondo de la tierra, escuchó un grito largo, fúnebre, penetrante hasta el seso. El grito decía: “avaaaaaannnceeennn…” y terminaba con un dejo, mezcla de ansiedad y de cansancio, o tal vez de lejanía. Fue tan funesto el grito, que un ventarrón con fuerza tremenda, sacudió a los árboles, a tal punto que parecía que los iba a sacer de raíz. Las hojas secas volaron por los aires. Las gallinas cacareaban asustadas. Los perros aullaban, cosa que daba miedo.
El caballo, amarrado en el alar de la casa, bufaba; y, hasta el puerco que estaba sujeto a un tronco de cerote, gruñía como antes nunca lo había hecho.
Eloísa, temblando de miedo, recogió la lana hilada, la puso en una canasta de “chilandé” y, sin sacudirse el bolsicón mordoré, empujó la puerta para entrar de sopetón a medio cuarto.
Que alivio, cuando el sol empezó a entrar por las rendijas de bahareque de la mediagua. La noche había sido muy larga. Su sueño no fue tranquilo, sino lleno de sobresaltos, recordando el grito terrorífico.
Su papá, don Aparicio, le contó a su hija que ese grito venía de San Francisco de Colombia. Que de vez en cuando se escucha retumbar ese grito que, a decir de los viejos, lanzaba el alma de un combatiente de la batalla de Cuaspud, cuyo cuerpo no había sido sepultado sino devorado por los perros de la Ovejería, hacienda de propiedad de unos curuchupas.
A Eloísa se le quitó la costumbre de hilar en las noches de luna, pero no se le quitó el pensar en su arriero que, a lo mejor, desde
“El Cascajal”, al regreso del viaje, le enviaba su cariño en suspiros profundos, mezclados con el olor del guarapo de Ricaurte y Chucunés.
“LA GUERRA Y LA MADRASTRA”
Desde el tacín, acomodado a la entradita al soberado, una gallina carioca, saratana por más señas, y con pinta de ser calzada y chilena, después de dar unos pocos aletazos, cayó al patio levantando polvo y haciendo alboroto con su cacareo, cosa que despertó al mayor que, cerrados sus ojos pequeños y medio legañosos, soñaba en tantas cosas que fueron la razón de ser de su vida; ahora, llegando al final, apoyándose a un bastón hecho de bejuco, del propio, de ese de hacer verraquillos, cogido a la orilla del camino de Barbacoas, allá lejos, lejísimo, cuando era joven y, a la par, se movía con la recua.
Juan, así se llamaba el mayorcito, volvió a retomar el hilo de sus recuerdos; y, como si fuera una proyección en el fondo de su cerebro, veía su pasado. Recordaba que era un niño, pata al suelo, con ropón que le cubría en parte su cuerpo para no andar “pirlingo”, y que le facilitaba para hacer sus necesidades donde le agarraba. Recordaba a su mamá Filomena, que no era su mamá, porque su propia mamita había muerto a los veinte días de nacido.
Qué jodido el haberse criado con misia Filomena, su hermana mayor: y, más jodido, cuando su hermana se casó con un Revelo, un tondolo, medio “guandumbas”, que no quiso saber nada del niño, por lo que la criatura tuvo que apegarse a su madrastra, misia Dioselina –ánima bendita, que Dios la tenga en su reino pero que la leña no le merme-. Se le venía a la mente al anciano, cuando ya era maltoncito, pipón, mocoso y pasposo; cuando ya se ponía pantalón de bayetilla, por más señas comprado a esos naturales de Cumbal; cuando ya usaba poncho, con olor a monte, a borrego y a caca de guagua tierno; cuando su sombrero dejaba pasar por un costado, esos pelos tiesos, puyosos, mezcla de sudor, de lodo, por mojarse en el vado del río Carchi, su río: canto y espejo; alcahuete y frío, no frío sino helado, porque cuando se metía en él, sus pelotas no las sentía. Claro, a pesar de estos adelantos en su vestido, sus pies seguían pegados al suelo; los talones rajados –es que la tierra negra es brava- y tan rajados, que parecían esas ocas endulzadas al sol y que eran un verdadero manjar al comérselas con una escudilla de leche de vaca negra, changado la tulpa, en donde ardían esas ruedas de majada seca de ganado.
Cuando de los talones rajados le vertía sangre, lo mejor –eso le había enseñado su hermana Filomena- era hacerse mear,- a putas, eso sí que ardía- pero lueguito: qué rico, qué alivio, si era como comerse ocas dulces con un mate de leche postrera.
Tal vez tendría ocho años, porque su papá, el alambiquero Arcenio, eso le decía, después de contar en los dedos. Y recordaba que a esa edad, su papá la había cagado a misia Dioselina, y como la vieja era maldita –madrastra, pis, madrastra- él, guagua de ocho años, pero ya tiecito, le pasaba un cuchillo de la cocina, para que le sacara la mierda, como había visto hacer a los puercos cuando los pesaban, para hacer morcillas y fritos.
Ahora otra vez la carioca. Ahora cacareaba porque quería subirse al tacín, trepándose por un “hurgunero” que servía para el efecto.
-Esta culeca puñetera- Pensó don Juan, volviéndose a refundir en su pasado. Es que recordar es vivir, qué putas.
Había ajustado los doce años. En el juego de pelota, oía que esos bámbaros de los pupos están armándose para declarar la guerra a los godos. Él era godo, porque hasta su poncho era azul. No entendía bien como era el enredo. Escuchaba que desde Colombia venían combatientes. Que Lucio Velasco; que Julio Arboleda; que el obispo Shumaker; que los batallones: Imbabura, Casavianca, Alvión, los Arracacheros; que la banda de la Guaneña, en fin. Lo que recuerda es que resolvió irse, y antes que volverse un héroe, lo que le animaba era librarse de la madrastra. A escondidas cogió una sábana; se la envolvió en la cintura y, al grito de: “viva el partido conservador, carajo”, se marchó, sin pedir la bendición a don Arcenio, el alambiquero de los Espíndolas.
-“Las pesetas esterillas ya perdieron su valor, arriba el partido godo, abajo el libertador”-
Alrededor de un fogón, hecho de chaguarqueros y pillos secos, atizado de chamiza de chilca y de cerote, un grupito de combatientes curuchupas, escuchaban cantar a un tipo flaco –solo andamio-con barbas de perro molinero y con alpargates de labor entera, acompañado de una vihuela ahumada, destemplada y falto la prima.
Su voz, desafinada y aguardentosa, soltaba coplas alusivas al asunto.
Después de cada copla venían los gritos, las palmoteadas y el sorbo de chancuco, traído en perras desde Pusir.
Sería el olor a pólvora, o tal vez el taco de chancuco, pero lo cierto es que a Juan se le iba despertando el patriotismo y el deseo de que amaneciera pronto para hacer ver su brazo y su puntería.
-Esos juaputas de los radicales dizque tiene montado un cañón en la loma del panteón viejo-
-Hay que cuidarse, porque esos maricas llevan a los prisioneros a encerrarlos en esa casa grande, de tapia, al costado de la Matriz.
-Bendito sea Dios, que el padre Herrería y el padrecito Santelí, dizque dan los responsos a los heridos en combate-. Estas y otras cosas comentaban los viejos abrigándose con el rescoldo de los chaguarqueros.
A la aurora, cuando los gorriones despertaban con su canto, Juan se levantó y, después de rascarse con fuerza y con gana la cabeza, se arremangó los calzones; se ajustó la faja de lana bordada con flores y con versos; tomó su Coplacher, lo limpió con una esquina del poncho, y… listo.
Como tostado sonaban las descargas de los fusiles. Sería del miedo o del calorcito del fogón, pero algo calientito le bajaba por la entrepierna, cuando, a más de los disparos, oía el grito de: “¡avanncennn!”. “¡Viva el partido conservador!”. “¡Abajo los masones…!”
De pronto, un compañero cae herido. La Guaneña tocaba más duro.
Adiós nervios. El valor se volvió temeridad…. Recordaba que el patojo Zoilo y el Sixto lo agarraron para que no saliera de la zanja que le servía de trinchera.
-¡Suéltenme, yo los mato a esos chuchas!..¡No me cojan, porque esos maricones no pueden matar a mi amigo, carajo!
Qué porrazo de muertos. Cuántos heridos. Unos liberales. Otros conservadores. Hecho guango, paichados, yacían sobre los canjilones del callejón. Uno gritaba que le den agüita para calmar la sed que lo devoraba. Otro, volado la mandíbula y cogido las tripas con la mano, agonizaba lentamente.Veía, como si fuera ayer, que en una casa abandonada del ragro Francisco, amontonaban los cadáveres.
Esa casa estaba en la Ensillada, arribita del Pijuaro. En ese guango de muertos no había distingos políticos. Todos estaban tiesos y desencajados. Recordaba al general Escandón con su imponente presencia. Recordaba al capitán Juan José Parménides que, montado en un caballo bayo, medio chapín, con las manos atadas a la espalda y con las botas llenas de sangre, era llevado prisionero. Qué hombre, pensaba: si no me matan, cuando sea grande y me case con alguna chiquilla donosa, a mi primer hijo varón, le he de poner, Juan José Parménides.
Un suspiro profundo le rebotó en el cuadril y le correspondió a la paleta, volviéndolo a la realidad.
Qué brutalidad de combate, pensaba. ¿Cuántos años será de eso?.
Pero si Tulcán era un pueblito de casas de paja y bahareque. La calle Real, larga y de tierra, con tapiales y ortigas a los lados y una que otra puerta de golpe, que servía de columpio a los chiquillos alborotistos.
La plaza, donde lo fusilaron al Carapaz, era el juego de pelota. La única casa de teja estaba en la plaza. Dicen que había sido cuartel y dicen que, a la oración, desde un aljibe que estaban cavando en un patio interior, salía el diablo en una mula pajarera y alunada…
Que distinto ahora. Tulcán es un pueblo grandote, con agua, con luz, con ese aparato chiltero que le dicen radio. Con más bulla que en la guerra de los “Arracacheros”.
Otra vez la gallina culeca. Don Juan, haciendo un esfuerzo, se levantó del poyo y, con su bastón de bejuco barbacoano, la siguió a la carioca para que dejara de cacarearle en el oreja.
-Lo que es la política tonta –pensaba Juan. Resentirme con el Julio Tigre y con el Ubaldino, solo por los partidos… qué bruto!
Su pensamiento se esfumó, al escuchar que desde la puerta de la cocina, su mujer, misia Eloísa, le llamaba a tomar el café de chuspa con tortillitas de tiesto.
“LA LOCA”
La escuelita de los hermanos, -con prosa llamada Instituto Hermano Miguel, – se ubicaba en el barrio del hospital, aunque en realidad era el barrio del “Getapal”, por la abundancia de “getas”, es decir, vertientes y pozos de agua que manaban en la ladera occidental de la escuelita, formando al pie una ciénaga colmada de hermosos cartuchos, indispensables para la elaboración de coronas, complemento ideal de los velorios.
Entre el patio de la escuela y la ladera del Getapal, había un caminito conocido como el “Callejón de las Asas”. Este callejón, bordeado de enormes árboles de eucalipto que daban sombra al patio de recreo, servía de “urinario” para la gente de una buena parte del barrio, pues Tulcán no tenía el servicio de alcantarillado.
Las casitas del callejón de las Asas, no pasaban de tres. Se destacaba una, construida sobre un bordo alto, al costado del caminito. La casita era muy pequeña. Su estructura era de bahareque y el techo, de paja. Tenía una sola puerta y una solo ventana, a la calle. Las paredes eran blanqueadas con cal y la ventana no tenía vidrios, sino unos barrotes de madera.
Esa casita, casi solitaria, era habitada por una mujer joven, a la que los niños le decían “la loca”; y, por supuesto, le teníamos miedo. A más de eso, las mamacitas recomendaban a sus párvulos, no pasar por la casa de la loca. No sé si realmente era loca, pero la verdad es que cuando los niños lanzaban piedras o terrones a la puerta y a la ventana de la casa, la señora salía armada de un palo o de un “perrero” y, con insultos y amenazas, hacía correr a los traviesos escueleros. “La loca…. La loca…”, era el grito desesperado que, en desenfrenada carrera, lanzaban los pequeños entrenadores de su puntería.
El hermano Director, con frecuencia llamaba la atención a los niños en los momentos de la formación, sobre lo mal que hacían al burlarse de la vecina de la escuela.
El Zurdo Enríquez, el más viejo del grado, era el más “puntero” al atacar con ladrillazos a la casa de la loca. El Guerra, el “frente de culo”, a veces no más fallaba en su puntería; en cambio, el más mal hablado, era el “lechero” Luis; él, haciendo corneta con sus manos, insultaba a la loca con palabras de grueso calibre, circunstancia que ameritaba el confesarse el primer viernes con el padre Eusebio; porque, según el hermanito, Bonifacio José, el escuchar “malas palabras”, era pecado; y, a propósito de pecado, no sé cómo en nuestras almitas de niño, cupían tantos pecados. Todo era pecado: cachicarse el dulce, tirarse un pedo en clase, responder a la mamita, no aprenderse de memoria el catecismo, en fin. Cómo seríamos de traumados por el pecado y por el infierno, que recuerdo algo que ahora me causa gracia. Tenía que confesarme con el padre Eusebio, un franciscano gordo, con gorra de paño, barba abundante y un poncho pequeñito sobre la sotana. Qué miedo cuando me tocaba el turno, y qué envidia mirar a los niños quienes, luego de confesarse, se arrodillaban para cumplir su penitencia.
-En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. A ver, hijo, ¿qué pecados tenéis?- El padre Eusebio arrastraba las “eses”, porque decía ser español.
-Yo, padrecito… verá… Yo, padrecito…
-Te voy a ayudar, hijo.
-¡Dios le pague, su reverencia!
-¿Tenéis, de pronto, deseos de lo mundano?-
-No sé, su reverencia, ¡no lo conozco al Lombano!
-Tranquilo, hijo, te quiero decir que si tenéis deseos de la carne.
-Padrecito…si.- Y sentía que me quemaba la cara.
-¿Cada cuánto te vienen esos deseos, hijo?
-¡Todos los días, padrecito!
-Oídme, hijo: eso está muy mal. Si vos continuáis por ese camino, te espera el infierno. Debéis abandonar ese camino-. Y yo, más coloradote.
-Prométeme, hijo, que dejaréis ese camino equivocado.
-Sí, su reverencia, lo prometo y pido penitencia y absolución-
-Hijo mío, vais a rezar un padrenuestro y tres avemarías.
Desde ese día, pensando en las palabras del Padre Eusebio y, sobre todo en que debía dejar ese camino, ya no iba a la escuela por la carretera, sino por unos potreros que no me permitían pasar frente a la tienda de la señora Herminia, para así no sentir el olor que despedía la paila de fritada. Al fin, ya no tendría deseos de la carne.
Una tarde, recuerdo que ya era época de exámenes finales y el ambiente despedía un aroma a vacaciones, vimos que por el portón del callejón de las Asas, entraba la loca. El patio, como por encanto, quedó solitario: los niños desaparecimos. Únicamente el Zurdo Enríquez, por una rendija miraba y nos informaba que la loca estaba hablando con el señor Oñate.
-¡Ahora nos jodimos todos!- decía el Taramuel.
Poco a poco empezamos a salir porque la loca ya se había ido, luego de hablar con manos y todo, con el profesor. Tocó la campana el Manuel y todos entramos a clase. El señor Oñate, después de recordarnos el respeto que se debe tener a las personas mayores, nos comentó que la “loca”, no era ninguna loca. Que ella era una mujer que vivía sola y que sufría mucho, porque al pasar los niños por su casa, le ofendían 22
con insultos y le dañaban su vivienda, lanzándole piedras. Ella, lo único que hacía, era defenderse, para conseguir que los pilluelos se fueran.
Nos habló con tanta emoción el profesor, que creo que todos, mentalmente, nos hicimos una promesa: pasar por el callejón sin molestar a la “loca”. La loca recobró la razón, y su imagen quedó como un recuerdo lejano de la niñez, junto al callejón de las Asas y muy cerca del “Getapal”.
¿No seríamos acaso los niños, los locos?
“LA PUTA PEREZA”
Con prosa hoy se dice “humitas”. En mi lejana niñez, también con mucha prosa y mucha alegría, se les decía: “envueltos” o “choclotandas”. Era todo un trámite el hacer los envueltos. Había que cosechar el maíz cuando no estaba ni tierno ni zarazo; es decir, cuando estaba a punto de elaborar la rica golosina. Había que quitar los “catulos” y luego desgranar para poner en una enorme batea de madera. Las uñas, sobre todo las de los dedos pulgares, sufrían porque se formaban “padrastros”, y ese dolor perduraba unos dos días, por lo menos. Las “tusas” –preciosas municiones- servían para lanzarle a cualquiera de los que, en minga, desgranaban el maíz.
Toda la mañana se ocupaba en esa tarea dura; pero lo más duro venía en la tarde: había que moler los choclos en el molino “Corona”.
Las personas mayores se turnaban: dos tolvas cada una; y, los pequeños, una tolva entre dos. Se sudaba “pepas”. El brazo derecho se amortiguaba; y, a ratos, se quitaba la gana de los envueltos con café calientito. Qué largo que se hacía el tiempo para acabar con la media tolva.
Muchos años, demasiados años han pasado de ese entonces hasta hoy. Con canas, con pasos lentos y hasta cogido algún “tema”, revivo gustosísimo esa época.
Don Carlos, un gran amigo, dueño de una calva que ya comienza a brillar con el sol, y muy aficionado a hablar de la próstata, tiene la muy saludable costumbre de invitarnos a pasar los domingos en una casita de campo, una casita sencillamente de cuento, con su horno de leña; su aljibe; sus pilares, chimenea y tirantes, al igual que sus cueros de oveja que sirven de mullidos asientos; sus cueros de res, que decoran algunos ambientes de la residencia. Su patio interior apropiado para secar la cebada o el maíz; y, un elegante torreón que se lo ocupa para vigilar el corral donde pernocta el ganado. Qué hermoso lugar; más aún, cuando en las tardes de la temporada de vacaciones, se ensancha el alma al contemplar aquel enorme horizonte matizado de brillantísimos arreboles e interrumpido por el aleteo de bandadas de pájaros que buscan su espacio para engañar la noche. Qué emotivas las tardes, cuando al son de dos guitarras, se degusta los “hervidos” preparados por doña Piedad.
Un domingo de junio, don Carlos nos participó el deseo de compartir una tarde, haciendo envueltos. Otra vez el extenso trámite: coger los choclos, desgranarlos y molerlos. Dos tolvas cada uno. Qué zorra. Qué duro. Si de jóvenes son cansaba, ahora peor. Imagínense: cambiar la corbata, la oficina, la cátedra, la barrigota, por un turno de dos tolvas. Ni ganas de los envueltos; perdón, de las humitas –
porque el hígado, la subida de peso, el colesterol y toda esa vaina de achaques, propios de la edad, hacen bajar la “pila”; sin embargo, había que hacerle a la molienda.
Don Carlos, gentil como siempre, nos animaba en la tarea.
-¡Apúrense, tenemos que acabar! Las señoras ya tienen todo listo para cocinar las humitas.
-Oiga, don Carlos- dije yo, hecho el medio hábil. – Voy a inventarme un molino de motor-
-¡Qué bueno, lo trae para el otro domingo!- Corearon todos los que sudaban moliendo.
Don Carlos, con una mirada penetrante y con una voz, mezcla de picardía y reproche, nos dijo:
-¡La puta pereza, los hace ser inventores!
Qué filosofía la de nuestro amigo; ¿será esa la razón la que ha motivado al hombre en la historia, a inventar tantas cosas?.
“SAN PEDRO Y SAN PABLO”
Junio. Todavía en exámenes, pero con ropa nueva –no importa que la camisa cosida por mi madre, tenga impreso en la espalda: “Harina San Luis”- El ambiente huele a vacaciones, a chocolatines, a gomas, a frunas. El viento empieza a insinuarse, coqueteando con las cometas –cuatro sigses, un pedazo de periódico, retazos de camisetas, y el pabilo robado al abuelo- Las tórtolas, carishinas y lloronas, en bandadas se levantan de los rastrojos y se refugian en las frondas de los eucaliptos, capulíes y pumamaques del filo de la zanja.
Qué emoción, en el grado se prepara la exposición de trabajos realizados en el año lectivo: casitas de cartón forradas de papel brillante; fruteros de barro, decorados con tierras de colores; cartulinas con paisajes de la serranía; maromeros diminutos, hechos con pedacitos de madera; trabajos elaborados con pepas de eucaliptos, con hojas secas, con musgo.
-“Vacaciones, canta, canta,
vacaciones, ríe, ríe;
vacaciones, canta y ríe el corazón”-
Esto cantábamos a todo pulmón, mientras clavábamos las puntillas para sujetar los trabajos en las paredes.
Quien nos dirigía era el profesor, señor Oñate. Una persona multifacética, porque a más de profesor, era el maestro de dibujo, de mecánica, de carpintería; entrenador de fútbol, de natación; director de teatro, del coro, etc. (Es que aún no había ni el “mepedé”, ni la UNE) Gracias, mi maestro.
Bueno, llegaba el día de los exámenes orales. Las mamitas –los papacitos, desde ese tiempo, ya eran despreocupados-, dejando la olla a medio hervir, asistían a la sabatina para sentirse orgullosas de sus “guaguas memoristos”, o medio avergonzadas cuando no contestaban las preguntas “como el agüita”.
Fines de junio: a la casita con los diplomas y las medallas; y, luego, a “aprontar” el “tamo” para saltar san Pedro y san Pablo.
Por la tarde, todos los niños del barrio, llevando sogas enroscadas a la espalda, salíamos a buscar el tamo. Desde lejos se divisaba los trilladeros. Se llegaba a ellos y, luego de jugar en el tamo, haciendo túneles, dándonos volantines, hacíamos los guangos. A más de sudados, quedábamos con la cabeza llena de pelusas, sobre todo cuando el tamo era de cebada. Quedábamos también rasgados la cara, los brazos, las canillas, con el filo cortante del tamo de trigo.
En fila india, los niños volvíamos a casa cargando el tamo. Qué iras cuando el guango “se paría”. Teníamos que volver a recoger del suelo el tamo, para ajustarlo otra vez y echarlo a la espalda..
Frente a cada casa se amontonaba el tamo; y el 28 de junio, por la noche, comenzaba la fiesta, fiesta tan esperada y tan hermosa.
Se hacía pequeños montones de tamo y se les prendía fuego. El jolgorio infantil era único. Los adultos, recostados sobre el tamo y con sus jarros de hervidos, disfrutaban de los saltos y los gritos de los pequeños, mientras en sus pupilas se reflejaban las llamas blanco azuladas del tamo encendido.
-“Taitico san Pedro y san Pablo, abra las puertas del cielo, cierre las del infierno y véngase a calentar en mi fogoncito”-
Esto gritaban los niños de un fogón distante, mientras que los otros de acá, les contestábamos más duro. Así se iba consumiendo el tamo y el barrio empezaba a quedarse solitario.
Tanto tiempo ha pasado. Hoy solo queda la nostalgia de un recuerdo de lo que no será. Imposible olvidar, cuando dos niños –el Coco y el 27
Chato–, al saltar al mismo tiempo desde lados opuestos, se chocaron en medio de las llamas del fogón.
Hoy, el Coco es un próspero comerciante, y el Chato es un sargento retirado: pero los dos siguen siendo negritos, gorditos y bajos de estatura.
-¡Abre las puertas del cielo, cierra las del infierno…..! Sobre todo, las de este infierno.
“ LO FUSILARON EN LA PLAZA DE TULCÁN”
A veces pienso que la historia es eso: historia; sin embargo, algo que no registra la historia pero que lo escuché de boca de una testigo, creo que vale la pena recordarlo, al menos para entretener un momento el tiempo. Con este amago de motivación, allá va el cuento, como cuando se lanza un “as” de copas, al decir de Bécquer.
Aquella viejita tenía unas facciones finas. Era –mejor dicho- debió haber sido alta; tenía los ojos claros, al igual que su cabello. Ella decía ser de “sangre azul”. Muy poco le agradaba el apodo que lo traía desde la época de sus mayores: “Carisucia”; a lo mejor, por las pecas que tenía en su rostro blanco. Después de todo, logré investigar que la viejita descendía, por línea directa, del español, don Lorenzo de Aguilar, encomendero de lo que hoy es “María Magdalena”, una loma muy cercana a Tulcán.
La anciana mujer me relató en mis lejanos años de infancia, que cuando ella tendría unos siete años de edad, en la plaza de Tulcán, fusilaron a un señor de apellido Carapaz, ante la mirada estupefacta de cientos de vecinos, venidos inclusive del otro lado del río Carchi.
Para ese tiempo –supongo que habrá sido por los años de 1890, porque la ancianita creía que habría nacido en 1883- aún estaba vigente la ley “Garciana”, la misma que expresaba, que más valía que se perdiera un malo y no tantos buenos. Según aquella ley, afirmaba la confidente, un homicida tenía que pagar la culpa con la pena capital. Al Carapaz, por haber asesinado a su esposa, motivado por los celos, le correspondía pagar su culpa con la pena máxima: “16 años, un día”. Esto significaba que el “reo” debía guardar prisión por 16 años y, al día siguiente, ser fusilado.
Para esa época, la cárcel pública se ubicaba junto a la casa municipal, en el camino de Carlosama, entre la calle “detrás de la iglesia” y la calle del Manzano –actual 10 de Agosto, entre la Olmedo y la Colón.
Mediante bando se dio a conocer que el Carapaz iba a ser fusilado en el patíbulo que se levantaría en la plaza del juego de pelota, a un costado de la Iglesia Matriz, actual Banco Pichincha. Todo el pueblo: los de la calle Real, los de la Plazuela, los de la Veracruz, los de los Ejidos, los estancieros, e inclusive muchos de la Provincia de Obando –con traje dominguero- se acomodaron en el mejor sitio de la plaza, para presenciar el terrible espectáculo. Un poste, en medio de una tarima y unas gradas que iban desde el suelo hasta la plataforma, era todo el temido patíbulo. El gentío dejaba escuchar un murmullo, mezcla quizá de sollozos y oraciones.
El reo, a eso de las diez de la mañana, fue sacado de la cárcel. Lo escoltaban tres carabineros y le acompañaban dos sacerdotes, uno a cada lado, a lo mejor dándole ánimo con sus jaculatorias. Una gallina blanca caminaba delante del reo, picoteando de rato en rato, la tierra de la calle que de la cárcel conducía al patíbulo. Los curiosos se estremecieron y creció el murmullo. Un aire pesado, parecía respirarse.
Llegó la comitiva al pie del patíbulo. La gallina subió adelante, seguida del reo, los carabineros y los curas. Un gendarme esperaba en el tablado, al pie del poste. La gallina levantó el vuelo y fue a detenerse en el patio de la cárcel. Los sacerdotes, con sus oraciones, le preparaban para la muerte. El gendarme, luego de atarle las manos por la espalda atrás del poste, le vendó con un pañuelo negro los ojos.
-Daranme en la buena, no me harán sufrir- Fue lo único que dijo el reo, mientras los sacerdotes lo bendijeron y descendieron de la tarima. Un silencio impresionante fue el marco de la descarga de los rifles, a la voz del jefe de la escuadra de fusileros. El Carapaz, ni un quejido; solamente su torso se inclinó hacia un costado, quedando inmóvil por el resto del día. Según las autoridades, aquello serviría de escarmiento para todos.
Poco a poco la plaza del juego de pelota se fue quedando vacía.
La gente tuvo mucho que comentar acerca de lo que fue el último fusilamiento en Tulcán,
-Pobre Carapaz, la gallinita a lo mejor ha de haber sido su almita…- terminaba diciendo la anciana “Carisucia”, que me contó esta historia.
“MECÁNICO DE ALMAS”
Siempre me habían llamado la atención los mecánicos. Esa pinta de fuertes, de bravos y de mal hablados; ese olorcito, no sé a qué, pero me agradaba, porque me vinculaba con el olor de los motores, de los tubos de escape, y hasta de las llantas.
Por fin terminé la escuela. La clausura, a más de los dulces y todo tipo de confites, se vio engalanada por la presencia de las mamitas y por el montón de medallas: aseo, puntualidad, compañerismo, religión y conducta, que lucíamos en el pecho. Por poco me saco la medalla principal, antes se la ganó, por sorteo, el “ciego” Rafico. Por todo esto nunca me han llamado la atención las condecoraciones de los generales.
Cogido de la mano de mi madre, llegué a mi casa, sacando pecho por ese “mundo” de medallitas que pendían de mí. Mi papá, que soplaba una plancha de carbón, se alegró al verme y eso me hizo pensar que atendería el pedido que le había hecho: que me mandara a aprender mecánica a donde el “Diablo”, el “Chuspas”, el “Mundial” o el maestro Garrido.
Mi padre no podía ver truncadas sus ilusiones, más todavía cuando mi abuela había dicho que el “guagua tiene dos coronas y es memoristo”
Debe seguir estudiando, aunque sea para policía.
– No papá, yo no quiero, Póngame a la mecánica del maestro Garrido-
– Vea mijo, tiene que estudiar. ¡Por lo menos el básico!.
Entre mocos, baba y lágrimas, sentía que mi vida se frustraba.
-Yo no puedo ir al Bolívar. Yo estuve donde los hermanitos. ¡No voy y no voy…!
-Óigame mijo, deje de hipear. Si va al colegio, le compro una bicicleta-Bueno, pensé; ahí si la cosa “cambea”, como dice el hijo de doña Josefina, recién venido del Normal de Uyumbicho. Una bicicleta, como la Hércules, que tiene mi primo Carlos, con parrilla, timbre, guardafangos. Una ”bici”, para llevar el avío al colegio; y el llanto se fue calmando. Una bicicleta para llevarlo en la barra a mi hermanito; y, cuando se me dañe, haría de mecánico y sentiría el olor a aceite y a grasa. En algo satisfaría mi vocación.
Al fin el colegio. El uniforme kaki y la boina. Los inspectores mucho más bravos que los hermanitos. Los compañeros molestosos y “viejotes”, por repetidores. Qué jodidos: “El Trompudo”, “El Racha”, “El Vampiro. A los “legos” nos fregaban más.
Primera gran desilusión: lo de la bicicleta fue un cuento. Mi pobre padre apenas tenía para la manteca y la sal del domingo. Segunda gran desilusión: había un profesor de castellano que nos despechaba con un castigo “sui géneris”: los pliegos de disciplina. Por mínima falta había que escribir en las cuatro caras de un pliego de papel ministro, una redacción con el título de “la importancia de la disciplina”. Si no llevaba el trabajo, lo duplicaba para el otro día. Por cada pliego que no llevaba, era un punto menos al trimestre. El pobre Celín, hijo del señor que hacía las “sodas”, debía ochenta pliegos. La retirada del Colegio lo salvó.
Había un profesor de matemáticas al que le teníamos pánico por lo del cálculo mental; y, más todavía, porque nos tenía “sicosiados” con aquello de que él, por el olor, conocía al que iba a perder el año.
– Definitivamente el colegio no era para mí. Cómo extrañaba mi río, mis potreros, mis árboles con sus pájaros, el trabajo en el campo con mi abuelo; mis tarde pletóricas de sol o el muy especial olor a tierra fresca y mojada, después del aguacero. Cada día me aburría más.
Hasta había pensado irme de la casa, siguiendo a unos señores que decían ser colonos de las Galápagos.
Noviembre. Mes de las fiestas patronales del Colegio. El asunto empezó a cambiar de tono: números especiales para los “Chúcaros”; sodas, pasteles, helados; pero lo que me impactó más, e hizo que encontrara el gusto por el estudio, fue el programa de una tarde, cuando en el salón teatro se dio inicio al desfile de artistas en honor a los nuevos. “Voy gritando por la calle”, precioso bolero interpretado por el Abdón Villarreal; “España Cañí”, con los hermanos Ramos, en acordeón y guitarra: “Sobre las olas”, bellísimo pasillo interpretado en cuerdas por los hermanos Martínez, los “Clavos”. No hubo nada más que hacer: se abrió ante mí el horizonte del colegial y la afición a la música y al canto. Gracias, “Clavitos”.
Los pliegos de disciplina, los profesores bravos y los compañeros molestos, pasaron a un segundo plano, al igual que el deseo de hacerme mecánico o de pedalear en bicicleta.
Posiblemente aún no completaba dos meses de “estudiante”, cuando una tarde miré que llegaban a mi casa, tres curitas –después supe que eran extranjeros y “redentoristas”-. Llegaban en busca de vocaciones sacerdotales. Yo no quería saber nada de aquello, aunque mi abuela vivía insistiendo que debía hacerme curita, puesto que tenía dos coronas y que era “memoristo”.
-Pero hijo mío, ¿por qué no queréis haceros sacerdote?- decía el religioso de sotana larga y barbas blancas.
-Es que lo que a mí me gusta, padrecito, es ser mecánico- respondí todo asustado y recordando la inclinación que antes había tenido.
– Pero hijo- habló el otro cura, más viejo y con manchas negras en su rostro desaguado- si vos te hacéis sacerdote, ¡vais a ser mecánico de almas!-
De eso acá, ha pasado muchísimo tiempo. No me he olvidado del pasillo “Sobre las olas” ni de los padres “redentoristas”, porque quizá acertaron con eso de “mecánico de almas”: mi vida la he dedicado a la docencia y aún disfruto siendo maestro.
“DE CIGARRO EN CIGARRO”
Sencillamente me encanta el interpretar la guitarra. Me tocan la “tecla” cuando me proponen hacer música. Cuando canto me agrada hacer la segunda voz y la primera guitarra. Podría amanecerme sin problema. Es falso, lo afirmo, que el serenatero y guitarrero sea un toma trago de oficio.
Desde niño ya sentía el vibrar de las cuerdas en mi ser, puesto que mi padre y mi abuelo le hacían al bandolín y a la guitarra. No había cosa más interesante que ver y oír a los dos viejos inundando el ambiente con sus pasacalles, sanjuanitos, pasillos o música colombiana.
Realmente no tengo idea desde cuando empecé a rasgar la “vihuela”, pero si recuerdo que, cuando era colegial, ya daba serenatas, y con Germán éramos el dúo de cuerdas en los programas radiales de los jueves por la noche, en plena calle Bolívar, en el antiguo edificio del Sindicato de Choferes. Nuestro profesor dirigente era un “mono”, el ingeniero José Muñoz- El nerviosismo y la emoción de ser presentados ante el micrófono de Radio Rumichaca, de don Efraín Cabezas –maestro respetable de la locución- hacía que deséaramos que los jueves llegaran pronto. Ni el licor, peor el cigarrillo, eran elementos que necesitábamos, ni en repasos ni en presentaciones; a lo mejor por ello, mi padre, y más aún mi abuelo, nunca me limitaron el practicar el canto y la guitarra.
Bueno, esto como una especie de motivación, ahora voy al grano.
Hace unos días en el mercado San Miguel, saludé a una señora cargada con más años de los que efectivamente tiene. Su cabellera blanca. Sigue siendo morena, pero la gracia que tenía de jovencita, ha desaparecido por completo. Mirándola así, no comprendo cómo es que me gustaba; pero valió la pena mirarla, porque ello ha despertado el deseo de relatar esta vivencia.
Cuarto Curso del Colegio. De memoria unos cuantos versos de Bécquer, poesía sabrosa, al decir de mi maestro de literatura, el Dr. Orbe, los recitaba a cada momento. El amor comenzaba a hacer sus pininos, y supongo que por ello eran los suspiros profundos que me arrancaba una negrita del barrio, de cabello medio ondulado; de una cinturita que hacía que todo su cuerpo se balanceara al caminar.
Me parecía preciosa la vecina, más aún, cuando bajaba a llevar agua del “chorro de las preñadillas”. Me esmeraba en ayudarle. Mis amigos de barriada ya sospechaban que andaba “camote”, y eso me incomodaba. Ya no me gustaba ir a nadar al “Puetate”, peor salir a matar pájaros o a robar choclos. Todo me aburría, y únicamente cambiaba de genio, cuando veía a la vecinita, aunque fuera de lejos.
Mi compañero de clase, el “Castor”, me prestó un libro extraordinario, increíble: “El secretario de los amantes”. En el índice se registraba todos los modelos posibles para escribir cartas de amor o para declararse a la mujer de quien se suponía estar enamorado. Ese libro fue lo máximo para mí: busqué el texto de la declaración más adecuada y comencé a memorizarla.
Una de las piezas del piso inferior de nuestra casa, estaba arrendada a los guardas de “estancos” y de “aduana”. Ellos ocupaban su tiempo entre extorsionar a los “cacharreros”, jugar vóley o tomar trago, comprado en la cantina de don Segundo “Chengue”.
Uno de esos días, en que mi afán de conquistar a la “chiquilla” navegaba viento en popa, llegó un guarda que era inútil para el vóley, poco aparente para la extorsión, pero “maestro” para el “chupe”.
Pasaba todo el día “mamado”. Al hablar tenía el dejo de colombiano, porque decía haber trabajado en Pasto, “mijo”.
De entre los guardas, algunos de ellos “puendos”, no faltaba alguno que tocara la guitarra; así que el amigo, con dejo de colombiano, hizo conocer sus habilidades en el canto –y lo hacía bien- interpretando un bolero de J.J., que estaba de moda: “De cigarro en cigarro”; y lo cantaba con el alma, mirando siempre al remedo de ventana de la casa donde vivía la vecina que me quitaba el sueño. A lo mejor la presencia del guarda, que ya era todo un hombre, mientras que yo, apenas era un colegial. Tal vez el sueldo que ganaba, o quizá su hablar que, “ pa’qué le cuento, Ave María
Santísima”. Lo cierto es que la vecina ya ni siquiera me miraba, porque el “acolombianado” la había conquistado.
Me resisto a creer, pero fue verdad: lloraba, y entre lágrimas y sollozos, acompañado de mi guitarra, cantaba: “por qué te conocí, si no habías de ser mía”…
Ese otro día, cuando la saludé en el mercado San Miguel, me dije: los hombres también lloramos….. y por falsas ilusiones.
“¿Por qué yo te adoré?… si no me perteneces”…
“LA MAMITA”
Tulcán, sobre todo en los meses de verano, es dueño absoluto de un horizonte inmenso y bello, especialmente cuando en las tardes, la línea de cumbre occidental, teniendo como fondo un enorme cielo rojo, matizado con esplendores dorados de un sol Pasto que se muere en la hora del crepúsculo, deja ver la silueta de dos gigantes: el Chiles y el Cumbal.
El Chiles, macizo andino, medio ecuatoriano y medio colombiano, muestra a los ojos de los tulcaneños, el perfil de una pirámide simétrica. No es un volcán activo, y ello lo confirma la presencia de riquísimas vertientes de aguas termales a sus faldas. Una tremenda grieta –vieja cicatriz cósmica- lo parte al cerro, de noroeste a sureste.
A veces esta grieta está llena de nieve y pasa inadvertida. Una pequeñísima laguna, de aguas cristalinas que reflejan, cuando no hay neblina, todo ese azul infinito, descansa en la parte occidental del cerro, a las tres cuartas partes de su altura total. Las lagunas Verdes y las Aguas Hediondas, son la huella antiquísima de viejos cráteres.
El Cumbal, volcán activo asentado a pocos kilómetros al otro lado del río Carchi, marca el comienzo del territorio colombiano. Cuando el horizonte está libre de nubarrones, el Cumbal se muestra en toda su terrible belleza: nieves eternas en su amplísima cima; siete cráteres, cumpliendo su papel de fumarolas unos, y de solfataras otros, recordando a todo el mundo que en cualquier momento puede despertar y volver a ocasionar daños, como en el terremoto de 1923.
Dos interesantes lagunas, una en su falda occidental y otra en su falda oriental, completan la belleza solitaria del Cumbal. Ascender a él no es difícil, pero sí agotador. Hasta más arriba de la mitad de la altura del cerro, los hieleros y los azufreros, suben en bestias para bajar su valiosa carga. Las formas que el tiempo y la naturaleza han creado sobre las rocas de granito, son impresionantes; por ejemplo, hay una gran piedra con la forma definida de un asiento muy cómodo y a la medida de una persona, capaz que cualquier mente, rica en fantasía, bien podría afirmar que es el trono del dios Sol, o el sitio de reposo de algún cacique legendario. ¿Quién le dio esa forma y cómo fue pulida esa roca?
En la falda sur oriental del cerro, está un pueblito de gente laboriosa. El pueblito lleva el mismo nombre de la mole: Cumbal.
Es frío. Su gente utiliza ropa de lana gruesa, y siempre se los mira “empelucados”. El poncho o ruana es una prenda inseparable, al igual que su sombrero pequeñito. Uno de los trabajos que identifican a los habitantes de Cumbal, es la elaboración de muebles en madera tallada. Don Everardo es uno de los artistas en la madera. Sus cinco hijos y su esposa, conforman la familia apreciada y respetada por los “cumbales”.
De un tiempo acá, Cumbal empezó a ser asediado por los “guerros” y los “paracas”, cosa que acabó con la paz del pueblito, cercano a los frailejones y a las rosas de las nieves.
Don Everardo, traspasado de dolor tuvo que dejar el pueblo de sus mayores; su cielo con nubes de azufre y con aletear de cóndores; su páramo y su pantalón de bayetilla, para emigrar a tierra extraña.
La familia se fue a radicar en Tulcán. En dos cuartos y un corredor, instaló su vivienda y su taller. Su hijo mayor, Evelio, también era ya un maestro para tallar flores, venados o cisnes en las cabeceras de cedro “morocho”, de las camas. La gente deTulcán es buena, y no tardaron los colombianitos en tener amigos y, lo que es más, trabajo.
Cierto día llegó al taller de don Everardo, un paisano suyo. Venía de Cumbal, corrido de los “guerros”, quienes lo habían amenazado de muerte porque él los había denunciado a los militares, siendo esa la causa para que muriera uno de los subversivos. Don Everardo le brindó alojamiento y le dio oportunidad para que trabajara en su taller. En tierra ajena, los “paisanos” significan mucho.
La familia de don Everardo se recuperó en su ánimo. La compañía del coterráneo los levantó moralmente, porque Jorge –así se llamaba el huésped- tocaba la guitarra y cantaba. Cuánta nostalgia cuando interpretaba el “son sureño” y resaltaba esa parte que dice: “y el Cumbal es la nevera”; o cuando cantaba: ”ay Chambú de mi vida, gigante roca..”
Parece cuento o trama de telenovela barata: una tarde desapareció el “cumbaleño” Jorge, y también la esposa de don Everardo. Una niñita de dos años de edad, era cuidada por su hermanita que estaba en sexto año de básica, de la escuela Olmedo.
-La mamita nos dejó y se fue con ese “mal parido” del Jorge- se lamentaba Evelio.
Don Everardo estaba dispuesto a recibirla y perdonarle todo. Su hijo Evelio también; pero lo que sí juró, fue dar a conocer a los “guerros”, el paradero de Jorge. Ojo por ojo y diente por diente.
“MÁS REVOLUCIONARIO QUE FIDEL”
Era el año de 1959. Cursaba el cuarto año del Colegio, para ese entonces llamado Nacional Bolívar. Funcionaba en un antiguo edificio ubicado en la Plaza de la Independencia. Se afirma que fue la primera casa de teja que se construyó en Tulcán. Se dice también que allí fue cuartel y que, siendo cuartel, fue el escenario de la llamada
“Revolución Montalvista”, revolución que generó el nacimiento de nuestra provincia del Carchi, a la vida política.
En esa época, 1959, los colegiales lucíamos el uniforme kaki, en el que se incluía la boina del mismo color. A lo mejor no pasábamos de 200 alumnos en todo el plantel. Inolvidable el patio de recreo, con su árbol de araucaria; las ruinas de un antiguo jardín botánico; la casa medio destruida del porterito y el gimnasio con barras, paralelas, escaleras y el cabo de manila. Inolvidable “El Teatro Bolívar” y sus películas en blanco y negro; su proscenio y su telón remendado.
Inolvidables los laboratorios de física y química; y, más todavía, el profesor de esta última asignatura quien, aunque no lo crean, tomaba lista de memoria, clavándonos su mirada miedosa con sus ojos más miedosos todavía. La mente, si es que teníamos, se nos ponía en blanco, del mismo color de nuestros cachetes o de la tiza del pizarrón. Inolvidable el rectorado, con la presencia imponente de don “Putulún” y su alfombra verde, de la que salía una polvareda al pasearse con sus zapatos número 43. Inolvidable la biblioteca y su colección preciosa del “Tesoro de la Juventud”. Inolvidable la sala de música y su viejísimo piano, sala que en la tarde, antes de iniciar la primera hora vespertina, se convertía en salón de estudio; es decir, en espacio valioso para igualarse en las tareas o calentar las lecciones de geografía, historia o filosofía, siempre bajo el cuidado del inspector, don “nariz de hacha”. Inolvidable el archivo, cuartucho repleto de andamios y papeles, por el cual al pasar de apercibía un fuerte olor a puntas mezcladas con azúcar y limón, propio de los hervidos del señor “godo Villagómez”. A veces, las puntas dizque se mezclaban con café negro, porque al decir de los maestros de antaño, había que tomar la bebida negra que despierta pensamientos blancos.
Toda nuestra juventud vibraba con las noticias de la Revolución Cubana. Nos sabíamos de memoria nombres de personajes que los habíamos mitificado: Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Ernesto “Che” Guevara. En nuestra imaginación se proyectaba el perfil geográfico de Sierra Maestra, Bahía de Cochinos, Matanzas, La Habana. Las barbas crecidas y descuidadas, al igual que el cabello largo, eran sueños que se materializaban en calcomanías pequeñitas, representando a nuestros héroes, pegadas en los cuadernos y en la luna del reloj que ostentaba el “Dito”, el único que sacaba pecho enseñando su “pulsera” de marca “Invicta”. Todo giraba en torno a la revolución.
Como compañero de clase, tenía a uno que era más revolucionario que Fidel. Según él, máximo en dos años, el Ecuador estaría inaugurando un gobierno fruto de la lucha popular, en el que el color verde oliva, la gorra con estrella tipo comando, y la cabellera cubriendo los hombros, así como una bandera roja, reemplazando al tricolor nacional, serían los distintivos del nuevo pueblo. Mi compañero, en su fanatismo, así lo predecía. Se acabaría la pobreza; desaparecería la propiedad privada, y todo el mundo a la zafra –eso no lo entendía, pensando en Tulcán- pero había que hacerlo, porque en Cuba eso era lo que le daba un sabor distinto a la vida.
Nos graduamos de bachilleres, en medio de exámenes orales, tribunales terribles y aplausos de los invitados y de los “otros”. Cada ex Bolívar del 62 cogimos por distintos caminos; y, ¿la revolución, qué?. Cosa extraña: uno de los fanáticos de la Sierra Maestra, se hizo oficial de la policía; otro se empleó en el Banco de la Previsora, en Quito; y, el que aseguraba emular a Cuba, se hizo chofer profesional.
A los pocos años, volví a mi tierra con un título universitario:
“Licenciado en Ciencias de la Educación”. Qué gratísima sorpresa la que me deparó la vida: comencé a trabajar como profesor de mi Colegio; claro, inaugurando edificio nuevo, lejos, distante, solitario al norte de la ciudad, allá por las “curvas de las Dávilas”. Ya no era el modesto Nacional Bolívar: ahora era, el “Experimental Bolívar”, con estadio incluido y teniendo por vivienda del conserje –ya no portero-una casita en la que había funcionado una fábrica de cerveza.
Un día, me encontré con el compañero que fuera el más revolucionario en las aulas del Colegio, Me enteré que su situación económica era de lo mejor; y, al interrogarle sobre la revolución, me contestó:
-¡Esas puterías diría cuando no tenía plata!
Su respuesta fue sabia. Por eso, jamás he creído en los políticos y no he sido “lambón” de ninguno de ellos; peor aún de los que dicen ser de izquierda, sabiendo que el bolsillo lo tienen a la derecha.
“6-9-69”
Parece raro el que por título haya puesto estos números. El asunto es que hoy celebramos el trigésimo sexto aniversario de matrimonio – otra vez el número 6 y el 3, mitad del seis-. No se trata de ninguna cábala, peor de números ocupados en los aquelarres. Simple coincidencia: nos desposamos un seis de septiembre del año 1969.
¡Qué aguante!, nos han dicho algunos. Más bien considero una bendición de Dios: 36 años de haber compartido una vida, sorteando miles de dificultades, enfrentando problema tras problema, pero con “ñeque” de pastuso estanciero, porque soy las dos cosas.
Mirar la vida desde la cima de 36 años coronados, a uno le permite remontarse más allá de un horizonte distante, con alegrías y nostalgias; con aciertos y fracasos; con triunfos y con amarguras….. Pero vale lo que cuenta en este instante, seis del noveno mes del año 2005.
Mi esposa, ya no es la chiquilla foránea, tan flaquita, que cuando se tragaba una pepa de capulí, parecía estar embarazada; ya no es la muchachita a la que podía abrazarla y abotonarme la chaqueta; ya no es la noviecita que podía acostarse en el larguero de la cama y cobijarse con una corbata, ni caminar bajo la lluvia, sin mojarse. Hoy, luego de 36 años de ser mi compañera, mi amiga y la madre de mis hijos, tiene su papada que le da seriedad a su expresión; tiene sus “llantitas” que le imparten gracia al caminar; pero su risa sigue siendo la misma, estereofónica y contagiosa. Su sentido del humor no ha variado y, lo que es más, su vocabulario grueso ha mejorado, pues está convencida de que las malas palabras, oportunas y graciosas, combaten el estrés y llenan el ambiente de contento y picardía.
En este aniversario, he tenido tiempo para reflexionar y hacer un inventario de lo vivido. Sé que hoy es fácil casarse, y mucho más fácil, divorciarse. Sé que hoy está de moda el dar madrastra o padrastro a los hijos. Sé que hoy un compromiso matrimonial es algo formidable, grandioso, pero por la fiesta, los arreglos, los trajes sacados a plazos, la música, los regalos, que van desde una licuadora, hasta las llaves de un auto último modelo, pasando por pasajes para viajes primorosos.
Bueno, así, cualquiera se casa.
Desde la cumbre de mis 36 años de casado, recuerdo como fue mi matrimonio: yo, el novio, modestísimo maestro de colegio. La novia, estudiante universitaria de primer año, que ante la muerte de su madre y el no haber conocido a su padre, todo quedó allí. La fiesta, en el patio de la casa de mis abuelos, casita de campo con rumor de río incluido. Los licores: puntas traídas de Chucunés, preparadas para que sean bebibles. La música –eso sí con orquesta- claro que yo mismo era el maestro mayor, el director, el dueño, etc. Los integrantes, seis colegiales: el “Gato” Zambrano, el Julio “Huevo”, el “Viejo” Vásquez, el “Colorado” Wilo, Miguel Luna y Carlos Rueda. Este último era el que nos proporcionaba el transporte: esperaba a que su padre se durmiera y se “sacaba” un Willys, de la segunda guerra mundial- con cariño le decíamos el Jerry Lewis- . Le sonaba hasta la pintura.
Los regalos eran cositas insignificantes pero llenas de mucho afecto.
Recuerdo dos regalitos, los más importantes: un cenicero de murano azul y un salero de arcilla en forma de manzana. Recuerdo que también sufrí mi primera desilusión en el trabajo, puesto que pasé el parte y la invitación a todos mis compañeros, desde el Rector hasta el Conserje: no pasaron de cuatro los que asistieron. Al menos eso me sirvió para no involucrarme jamás en alguno de los grupos odiosos que suelen formarse en los lugares de trabajo.
Empezamos a vivir en un “departamento” que arrendamos, si es que departamento se llama a tres cuartos vacíos, con patio de por medio para llegar al baño, con un perro insoportable que nunca se hizo nuestro “amigo”, y una dueña de casa que sacaba la cabeza, cada vez que alguno de nosotros se asomaba el patio.
Con sueldo de “pobresor”, sin posibles herencias y con deudas, comenzamos a caminar estos treinta y seis años. Ni siquiera teníamos una bacinilla, y era un tarro de galletas “Gloria”, el práctico utensilio que ayudaba a evacuar las líquidas necesidades nocturnas.
Hoy, después de tres décadas y media, la cosa es diferente. Nuestro amor, más firme y sólido. La armonía del hogar, superior a la de los
“Gatos”; y, lo que es más, tenemos tres haciendas y una la estamos negociando. Sí, increíble, pero cierto. Las tres haciendas son nuestros tres hijos profesionales; y, la cuarta, nuestro último hijo que está por finalizar su carrera universitaria.
Gracias a la vida. Gracias al Señor, por habernos permitido ser príncipes a nuestra manera, como dice una leyenda en el guardachoque de una “chiva” colombiana.
“EL LOCO DE LA CABINA”
-¡Atención unidad móvil…… Conecte….Accione…….Al aire….!- Y toda la gente, en las oficinas, en los taxis, en los mercados, en la calle, sintonizada la Emisora Gran Colombia, en cadena con Ondas Carchenses, escuchaba sin perderse el mínimo detalle, la transmisión de la vuelta ciclística al Ecuador. La transmisión se la escuchaba “en movimiento y desde la carretera, que es lo importante”.
Para ese tiempo, “Época de Oro” del deporte del pedal en el norte ecuatoriano, una vuelta ciclística era el evento máximo esperado por todos. No había ciudadano de la Provincia del Carchi que no supiera de memoria los nombres de sus ídolos: que el “Achupallero”, la “Ardilla de la Montaña”, “el Cóndor de los Andes”, “El Lobo”, “ El Buey”, “El Negro Imbacuán”, el Padilla, el Madruñero, el Gualagán, etc. Realmente rozaba con el fanatismo la afición al deporte, en el que “el caballito de acero”, era el recurso primordial para el triunfo, el mismo que debía ser Monark o Vitus, pero siempre “acampañolado.
Un árbol del parque principal de Tulcán, se fue al suelo para rendir su homenaje a los ciclistas coronados con laureles, según la expresión de don Gilberto Castro, orador y poeta. Claro que el árbol era viejo y no soportó el peso de los curiosos por mirar de cerca a los campeones.
Los locutores de Gran Colombia, “La voz deportiva de la Capital”, contratados por don Eduardo Cevallos Castañeda –el Mocho- se esmeraban en emular a los grandes narradores de las vueltas a Colombia. Para el “Lito”, Edgar Villarroel, el “Gato” Zambrano, el Lucky Caicedo, los colombianos: Carlos Arturo Rueda C., Alberto Piedrahita Pacheco, Héctor Urrego Caballero, Julio Arrastría, eran sus maestros y a ellos había que imitarles. Es que en Colombia el ciclismo ha sido el deporte fuerte, desde la época de Ramón Hoyos,
“Pajarito Buitrago”, “Cochise”, el “Jardinerito” Lucho Herrera, y toda esa pléyade de astros de la bicicleta. El Carchi, provincia vecina, siguió sus huellas. La gente se mostró siempre solidaria y colaboradora, a tal punto de mitificar a los deportistas que pusieron muy en alto los colores de este suelo.
En el Carchi se paralizaban las actividades para escuchar la transmisión de las etapas.
-Atento…. atento….. atento……atento…. por favor darme un comprendido…. Era la retahíla de los locutores del transmóvil de Gran Colombia. Por más que doña Leonor, administradora de la radio, se esforzaba con sus gritos en tratar de que el ingeniero, Cesítar Maldonado, dirigiera bien la antena para salir al aire, no se podía conectar, y continuaba la cantaleta: atento….atento….atento…….
El asunto era grave y preocupante, porque se debía devengar lo que las firmas comerciales habían contratado para su publicidad; sin embargo, a veces la alegría era inmensa cuando las repetidoras portátiles colocadas en alguna loma, hacían el milagro de sacar la señal al aire. “Cañón…cañón…” gritaba en el estudio don Eduardo.
-¡Leíto, Leíto, al terminar la etapa, lleve al personal al hotel “La Herradura”, es el mejor de Bahía, porque la transmisión está saliendo cañón…cañón- instruía por interno el jefe.
No todas las cosas salen siempre a pedir de boca. Aquella etapa que, en esa ocasión finalizaba en el precioso balneario de Bahía, ampliamente fue transmitida; y, si la transmisión fue excelente, más aún fue el trato que doña Leo dio al personal, a tal punto que los locutores de planta, se pasaron de copas. Doña Leo, que era una verdadera madre, no se había acostado y, desde un balcón de “La Herradura”, esperaba angustiada el regreso de sus locutores, puesto que la etapa del siguiente día era muy exigente.
Ya en horas muy avanzadas, desorientados por las copas brindadas, el “Lito”, el “Gordo Villarroel” y el “Gato”, buscando el hotel, escuchan que desde un balcón alguien les llama, insistiéndoles en que entren pronto. El “Lito”, el más avispado del grupo, levanta la mirada y observa que era una mujer quien les llamaba; a lo que él, haciendo un gesto morboso, le responde que ya suben y que “cuánto”. La borrachera desapareció al darse cuenta que esa mujer era doña Leonor, y que el balcón correspondía al hotel que andaban buscando.
Todo el siguiente día, no probaron ni un bocado y los reproches de la jefa, fueron permanentes.
En otra vuelta, yo conducía un carrito Chevrolet, “Amigo”. (Algunos años dediqué a la dirigencia deportiva y a las transmisiones con Gran Colombia). El “Amigo” lucía una pancarta que decía: Unidad móvil No. 1.
Como casi siempre, la señal no salía, y el compromiso de las cuñas apremiaba. Cuando pasaron los ciclistas por la población de Ventanas, allá en la Costa, doña Leonor dispuso a que fuéramos a una cabina telefónica y, con la nómina de los participantes en mano, conectados telefónicamente con los estudios centrales en Quito, empezara a narrar con toda la emoción de un carchense viviendo las emociones de su equipo. Qué piques, qué escapadas, alguna caída, varios retrasados… Todo lo narraba como si lo estuviera observando, a pesar de que, a lo mejor, ya era una media hora de lo que por allí pasó el “pelotón” de competidores. No sabía ya qué decir, y doña Leo, de pie, frente a mí, insistía en que continuara narrando de memoria, los pormenores de esta interesantísima etapa.
-Allí vemos al “Mechudo Gualagán”…. Regresa a ver….. se asegura su cala pié izquierdo… se levanta de su sillín, y mandando la de arar al eje, arranca. El pelotón se parte, y el “Mechudo” se va…. ¡se va en busca de la victoriaaa…!
Estas cosas escuchaban emocionados los fanáticos de Tulcán; y, mis compañeros de la Radio, empezaron a llamarme, el “loco de la cabina”.
Años de mi vida, primorosamente desperdiciados. Solo el eco y el recuerdo me han quedado: ¡atento…atento…..atento… por favor darme un comprendido…!
“SOLO POR UNA TILDE”
Época de la dictadura militar. El Bombita estaba en el poder.
En vista de que el Rector del colegio Bolívar se había acogido a la jubilación, yo, en calidad de Vicerrector, había asumido el rectorado hasta que fuera designado el titular.
No sé, pero a veces pienso que ha sido un error mío el no haberme interesado jamás en ocupar una dignidad. He tenido oportunidades en la vida, pero he sido de la idea de que el poder corrompe y lo vuelve dependiente, y de que más labor se hace desde abajo; por eso, cuando mis colegas me plantearon de que aceptara el rectorado del Bolívar, me disculpé y me comprometí a servir a mi Establecimiento, cumpliendo el encargo que se me había hecho.
Un buen amigo y compañero de docencia, era el Director de Educación, por disposición de la dictadura. Él, a lo mejor, queriéndome ayudar, me propuso también el rectorado. Tampoco le acepté, argumentando, entre otras cosas, que era muy joven para ello.
Después de un tiempo, mi amigo director, asumió la Dirección Nacional de Educación, lógicamente por influencia de los militares que gobernaban y, aprovechando tremenda coyuntura, fue nombrado Rector del Colegio Bolívar, pero para posesionarse cuando se terminara la dictadura. La amistad con un patojito que era el Ministro de Educación, le sirvió mucho a mi amigo. Hasta mientras, yo continuaba encargado del Rectorado del Plantel. La tarea educativa seguía su rumbo sin mayores novedades ni contratiempos.
La dictadura militar llegó su fin, y el Director Nacional de Educación volvió a su provincia a posesionarse en su nueva función que la tenía reservada para cuando llegare este momento.
Un día lunes, de la semana del 19 de noviembre de 1979, se posesionó el flamante Rector, y yo volví a las funciones de Vicerrector. Esa semana, entre otras cosas, se preparó el desfile cívico para el 19.
En realidad, con la gallardía de siempre, el colegio desfiló con su alumnado y su personal docente. El nuevo rector, en primera fila y con terno nuevo, recibió aplausos de la gente, ubicada en las aceras, a lo largo de la Calle Real. Qué desleal es la gente. Qué insincera y qué fácil es el dar cabida a resentimientos crecidos en el ambiente politiquero.
Es increíble; pero lo que ocurrió es que a los ocho días exactos de haberse posesionado la primera autoridad, estalló la huelga, al tenor de que no se podía ni se debía aceptar como Rector del Decano de la Educación en el Carchi, a un “lacayo” de la dictadura; y, al grito callejero de “abajo el Somoza tulcaneño”, el conflicto tomó cuerpo.
En el planteamiento inicial, los cabecillas de la huelga habían incluido a dos profesores más: a un docente de Biología y a otro de Matemática.
Es curioso, pero un profesor de educación física, ya sabía lo que se iba a perder de su gabinete de implementos deportivos.
La ciudad de Tulcán se alarmó, puesto que ya eran doce años de lo que no se había hecho una huelga; por lo tanto, los padres de familia y los profesores, celebraron una asamblea en el Salón Municipal, para conocer en detalle el problema. Recuerdo que entre los oradores, llevó la palabra un señor que sin ser padre de familia, lo hacía a nombre de ellos y, con lágrimas en los ojos, manifestaba identificarse con el pueblo humilde, marginado –claro que eso lo decía de memoria, porque él era un chulquero-. También impresionó con su verborrea un Ex-Rector, quien no solo que respiraba sino que también hablaba por la herida. Él gritaba para convencer de que ya era hora de “rescatar” al Bolívar, porque no se puede tolerar a un Rector fruto de la dictadura, ni a un Vicerrector quien, durante su encargo, todo lo dejó hacer y todo lo dejó pasar. Cómo es posible, decía, que en el leccionario, un profesor escribiera en la casilla del tema tratado: “no dicto clase”, y lo ratificara con su firma. Y el encargado del Colegio, ¿qué? Nada.
Se conformó una comisión para dirigirse al edificio del Colegio, allá en el norte de la ciudad, y traer a los líderes de los estudiantes rebeldes y luchadores, que se sacrificaban por alcanzar el progreso de su Casona. De hecho, en la comisión se incluyeron los dos principales oradores. Se sabe que en el trayecto del Colegio al Municipio, se incluyó en el “pliego de peticiones”, el nombre del Vicerrector. Éramos entonces, ya cuatro los implicados en la huelga. El respaldo, por parte de los padres de familia, compañeros docentes y personal de administración y de servicios, fue grande a favor de los cuatro. Nada valió y tuvimos que dejar el Bolívar para que volviera la tranquilidad y todo se encauzara normalmente.
La denuncia que hizo el Ex, me dejó intrigado: no podía entender que un profesor pusiera en la casilla del tema tratado, “no dicto clase”, y firmara corroborando su actitud irresponsable, sin que la primera autoridad ni nadie lo advirtiera. Hice la investigación y, en realidad, así estaba en el leccionario…. Lo único que variaba era que quien firmaba era un inspector, y lo que quería anotar en la casilla pertinente del leccionario, era la ausencia de un profesor. Lástima que no puso la tilde y, en lugar de puntualizar, “no dictó clase”, lo hizo sin la tilde. Solo una tilde, fue la razón que esgrimió el Ex., para que yo también pasara a ser un Ex. del Bolívar.
De mi parte, yo no guardo rencor, ni a los huelguistas ni a los que manipularon hábilmente. Gracias, jóvenes, su actitud de “rebeldía y de lucha” –repito, manipulada como siempre- hizo que mi vida cambiara y se cumplió aquella sentencia de que no hay mal que por bien no venga.
De eso acá han transcurrido 26 años. Otra vez la misma lucha. Otra vez los estudiantes manipulados; y lo que es peor, aún están algunos de los mismos que, por debajo, hacen que se muevan las frutas.
“TIPUTINI”
Tenía que asistir a la proclamación de abanderados de mi Colegio; y, aunque consciente de que aquello era un acto muy solemne y de profundo contenido cívico, le tenía poco interés, puesto que habíamos recibido una invitación para ir a pasar los días de carnaval, al Tiputini, allá en el corazón de la amazonía ecuatoriana.
Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, abordamos el vehículo, un Vitara 4×4. Había que iniciar el itinerario conociendo la nueva vía que, a decir de algunos políticos, será la Trans Oceánica. De Julio Andrade, tomamos la ruta con destino al Oriente, esperando llegar a la primera población, Santa Bárbara. Sufrimos una mamada de gallo por parte de unos campesinos –por eso nos dicen pastusos caballos- quienes, al preguntarles cuál era la vía para Santa Bárbara, sencillamente nos remitieron al Carmelo.
Una vez dejado atrás Santa Bárbara, comenzamos a descender hacia La Bonita. La vegetación exuberante. La selva, en plena serranía, impresionante. La carretera, angosta y destapada. El paisaje hermoso. La naturaleza, pródiga.
Después de un lapso considerable, llegamos a la carretera asfaltada.
Un gran trabajo en medio de una sobrecogedora soledad. A momentos recordaba lo que un amigo había dicho, que hay que tener cuidado porque en esos tramos de la vía suelen asaltar a los carros, gentes que se toman el nombre de la guerrilla, ocasionando un grave daño a los viajeros.
Rosa Florida, San Pedro de Cofanes, y otros pequeños puntos de nuestra geografía, iban quedando atrás, hasta que llegamos a Lumbaqui, población ubicada a orillas del Aguarico.
El entorno amazónico se insinuaba, y más aún, cuando las tuberías del oleoducto, los tanqueros, el color amarillo de botas y cascos, se observaba a cada paso. Una emoción indescriptible cuando llegamos a Santa Cecilia; emoción, porque allí se deja ver el fuego de las torres de los pozos en plena producción. Pensar que ahí, en esa región de nuestro oriente, se comenzó a explotar el oro negro, cuando la dictadura y el comienzo del boom petrolero.
Se nos recomendó que no era conveniente ingresar a la ciudad de Lago Agrio y que podríamos ahorra tiempo, cruzando el Aguarico en gabarra. El solo hecho de mirar ese río, ya imponente en su caudal y teniendo a la otra orilla un sol rojo e inmenso por entre la vegetación selvática, me llenó de nostalgia y alegría: recordar las clases de la escuela, cuando este nombre, Aguarico, era el escenario inicial de la hazaña de Orellana.
Por fin, luego de dejar al filo de la carretera a la Joya de los Sachas y habernos familiarizado hasta con el olor a petróleo en el ambiente, arribamos al Coca o Francisco de Orellana. Qué gentileza de nuestro anfitrión, el coronel Arturo Vizcaíno, quien, después de una breve y saludable tertulia nos recomendó ir a descansar, puesto que el viaje que nos esperaba al otro día, sería largo y con más emociones.
Allá en el Coca, nos juntamos con el resto de grupo aventurero: un médico venido de Río de Janeiro, un joven arquitecto y un maestro jubilado y su esposa. Esa noche se desató una tormenta terrible. El agua caía a cántaros y los rayos y truenos asustaban. No logré dormir bien, pese a la fatiga del viaje, porque la tormenta me hacía pensar en lo difícil y peligroso que habrá sido para don Francisco de Orellana, al llevar a cabo aquella odisea del descubrimiento del Río Mar. No sé por qué, pero todos los hombres que integrábamos el grupo, habíamos coincidido en lo mismo: el pensar en esa acción épica de la historia.
El viaje, aguas abajo por el río Napo, en un deslizador del ejército, fue sencillamente grandioso: los remolinos, los islotes, los bancos de arena, ese descomunal brócoli que es la selva virgen, y las casitas que, muy de vez en cuando, se asomaban a la ribera para gritarnos sus nombres: Providencia, Garzococha, San Roque, Pañacocha, junto con la lluvia pertinaz y la habilidad del “motorista”, nos permitió arribar al Tiputini, un pueblito casi sin calles, perdido entre la selva tropical, bajo un calor y una humedad tremendos, donde la gente, lo único que tiene es tiempo.
El coronel Montiel nos dio la bienvenida. Su cuartel es lo mejor del Tiputini. Los soldados, a pesar de la inmensa soledad, cumplen su tarea cívica en medio de comodidades de primera categoría para su medio: piscina, canchas, talleres, pistas, casino, etc.; y, por sobre lo positivo de las instalaciones materiales, el personal militar disfruta de la calidad humana de su comandante, pues a más del trato respetuoso y considerado, el jefe y su esposa tienen la costumbre de, ellos en persona, preparar la comida de los días domingos, para ser compartida con los voluntarios y su familia.
Comúnmente los serranos no somos tan partidarios de compartir y degustar la comida de otras partes; sin embargo, un asado que nos brindó el coronel Montiel, fue exquisito; más todavía, en un marco de vinos, camaradería y cuerdas de guitarra, acompañando las voces de todos lo que queríamos cantar haciendo coro con la brisa, el rumor de las aguas y el trinar de tantos pájaros de la montaña. Nuestro amigo militar nos preguntó si nos había agradado la carne que nos servimos; y, ante la respuesta positiva y agradecida de nuestra parte, el coronel se sintió complacido porque hayamos disfrutado de un asado hecho con una variedad de carnes: mono, danta, culebra, caimán, saíno y res.
Considero que esta oportunidad de conocer a mi Patria desde otro ángulo y otra realidad, ha sido única. Solamente conociendo el suelo patrio se lo puede amar y se puede sufrir con él. Qué bello mi Ecuador.
Qué impresionante su paisaje salvaje. No se me quita la idea de que sería positivo el lograr que los estudiantes, para optar su título de bachiller, deberían acercarse a esta región de nuestro territorio, antes que embrutecerse en discotecas, a pretexto de paseo de fin de estudios.
Un día de aquellos, salí a pasear a la orilla del Napo y saludé con el “motorista” del deslizador, que limpiaba su potrillo, como cuando uno encera el auto. Entre otras cosas me explicó que el río, que al igual que una carretera de primer orden, tiene sus señales que le permite al piloto conducir su nave sin ningún problema; y, algo que me invitó a reflexionar, fue cuando me comentó que él les tiene lástima y pena a esa “pobre gente” que vive en Quito. No sé, decía, cómo es que soportan ese aire contaminado, ese ruido, ese gentío, ese cambio brusco de temperatura; y, más todavía, no sé qué hacen para vivir, porque aquí, a nosotros, el río nos da todo; si necesitamos algún dinero o comida, el río nos proporciona.
Ha pasado el tiempo, y de mi recuerdo no se borra aquella experiencia única y aquel concepto que, sobre la civilización, tiene un compatriota que ha encontrado todo, hasta su felicidad, en el corazón de la amazonía.
A nosotros nos falta tiempo para todo. A él le alcanza y le sobra, porque solo tiene tiempo y no tiene más nada. Ah, y también tiene lástima por nosotros, los de la ciudad.
“DOS MEDALLITAS”
Dos medallitas de cobre te di,
ponlas muy cerca de tu corazón,
la una es la virgen, la Guadalupana,
la otra es la imagen de mi madre santa….
El Segundo, porque ningún otro nombre le podía calzar, quedó medio lelo al escuchar el tema que, en ritmo de bolero, lo canta J.J. “Dos medallitas”, claro, ese bolerísimo que hace cuatro décadas estaba de moda en la Cara de Dios.
Qué bestia, como si fuera una película en cinemascope, vista en medio del pulguero de la galería del Lemarie, se le presentó la calle Bolívar, 213, por más señas haciendo esquina con la Guayaquil; ahí, en la pescadería “La Sirena”, negocio de un viejo traza de gringo, con barba blanca y con boina de paño, negocio que olía a diablos, aunque el Quelal, compañero de clase del Segundo, muy versado en asuntos de mujeres, decía que no huele a diablos sino a mundo. Es que ahí, en esa casa –ruinas de la Colonia- vivía el Segundito; y, cada vez que llegaba de la U.C., bastante entrada la noche, en la rockola que había en un salón, a continuación del portón de la pescadería, entre pailas de fritangas de por lo menos tres días, humo de cigarrillos
“El Progreso”, olor a hervidos de limón, puticas declaradas y de las otras, algún marica con aretes y una sarta de cargadores y taxistas, se escuchaba la voz del Ruiseñor de América, cantando a todo volumen, el bolero “Dos medallitas”.
Ese mismo rato, antes de que se terminara la canción, fue a buscar el disco de 45 RPM. Ahí debía estar, en medio de un montón de esas “joyas” de la música –“joyas”, porque ¿qué pueden hacer esos discos frente al MP3?-. Y mientras que buscaba el disco, recordaba cómo, después de la fiesta del grado de bachiller, hacía la maleta para ir a Quito a estudiar –aunque su abuela nunca entendió que para profesor había que estudiar
Qué cosa….. Después de que su padre lo recomendó al valijero de la Flota –don Coralito- el Segundo se fue a la capital. Lucía con prosa el poncho nuevo, azul marino, que su madre le había hecho tejer. Hasta ahora recordaba lo calientito que era, pues recién estaba sacado pelo. En una mano llevaba una cajita de madera con dos mudadas y, en la otra, una canasta cubierta con un mantel, para que no se volara una gallina, que era el “agrado” para la señora de la casa donde le iban a dar posada.
Santo Domingo y su pileta; Santo Domingo y la estatua de Sucre; Santo Domingo y las pillas, es lo que más le impresionó al futuro universitario. De pie, frente a la estatua del Abel Americano, no se cansaba de mirarlo y no entendía el por qué tenía la mano estirada, señalando con el dedo a la esquina de la calle Rocafuerte. Algún versado en historia patria le había informado que Sucre señalaba con el dedo, el lugar donde fue la Batalla del Pichincha, aunque el Segundo creía que el gran Mariscal, señalaba la 24 de Mayo, otro lugar de pillas, cachineros y borrachos; y, así cuando recién llegó a la capital imaginaba que todo era una muestra del bajo mundo.
Al fin encontró el disco “Odeón” de 45 RPM. En el centro, sobre un fondo casi rojo, estaba el título del bolero: “Dos medallitas”. Qué deseos de escucharlo…. pero, ¿ en qué aparato?
Otra vez había que hacer trabajar a la memoria: ¿cómo llegó ese disco a mis manos?, pensaba el Segundo. ¡Ah, ya! Quito nuevamente. Don César se había comprometido a cuidar una casa nueva, propiedad de unos “ricachos”, allá en la Floresta. Esos tipos –buena familia- se habían ido de vacaciones a Europa; y, hasta su regreso, don César debía ir a dormir todas las noches.
Un día de esos, el dueño de casa del Segundo –don Cesítar- dispuso que este le reemplazara. Bien. Excelente. Ir a dormir solo y en una casa de lujo y allá en la Floresta, lejos de ese olor a mundo y lejos de las broncas de las fisficas con los taxistas… increíble. Llegó el paisanito universitario a cumplir con su trabajo, no importa que hiciera de perro guardián. Fue llevando un texto de lógica, porque el doctor Carrillo le tenía pisado el poncho, y eso que nunca se lo puso en Quito, el azul marino.
¡Qué brutalidad! ¿Así viven los ricos?, pensó. Al entrar, en vez de ese hedor a peje, de su casa, olía a perfume francés. Las cortinas, las camas, los muebles… todo era bellísimo, comparado con la “cueva” donde él vivía. Le impresionó un televisor. Le impresionó una ducha para agua caliente; por eso, casi a la media noche se bañó largamente, cerrando los ojos, pensando que él, miserable estudiante, cada ocho días se bañaba en la piscina del Sena, allá cerca al Machángara. Después, ni imaginar que iba a dormir donde don César le había indicado –una huachimanía con colchón al suelo-si tenía a su disposición el lecho calientito y mullido de esa casota de la Floresta; y, antes de meterse en la cama, observó una radiola, con radio Telefunken, ojo mágico y tocadiscos New Yorker. Algo novedoso para el pobre Segundo. Lo prendió y comenzó a colocar los discos.
Su dicha fue total cuando allí estaba la canción de moda, su canción
“Dos medallitas”. La escuchó repetidas veces y, como no quería dejar de seguir oyendo al bolero de J.J., se lo guardó para llevárselo a su casa.
Más de cuarenta años, y allí tiene a su disco. Es que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita.
Agarrado su 45 RPM, a lo mejor pensando en la pescadería, tarareaba la canción, al tiempo que para sus adentros se decía: no me robé el disco… lo rescaté
“EL SUEÑO DE SIMÓN”
Eran dos hermanos que se llevaban como hermanos. Dormían en la misma cama y, a veces, se disputaban la papa chaucha más grande.
Los dos iban a la escuela con los bolsillos llenos de tostado y con una tortilla de tiesto en el culero.
El ñaño menor se llamaba Simón; y, el mayor, parece que no tenía nombre porque todos lo conocían como el “viejo”. Simón era consentido y muy querido por su abuelo, un anciano sabio, emigrado en su juventud desde Colombia. Era un admirador de Bolívar, por ello el nombre de su nieto, aunque su abuela argumentaba que era por Simón Pedro, la piedra de la Iglesia.
El abuelo le había enseñado a montar a caballo, a achicar los terneros, a arrear el ganado y a pasar el río en las heladas y obscuras madrugadas. Simón conocía de memoria las historias de guerra contadas por su abuelo, en las que él era el actor, puesto que la ideología se la defendía en el campo de batalla. A lo mejor por ello el niño comenzó a sentir esa inclinación por la carrera militar, y soñaba con ser un cadete; lucir su elegantísimo uniforme, sacarle brillo a sus botas y a sus botones para conquistar a las chiquillas donosas, especialmente a la Martica, quien vivía al otro lado de una zanja que separaba sus casas.
La idea de servir a la Patria siendo oficial del ejército, se le fue haciendo carne, a tal punto que instaló en medio de los árboles un gimnasio en el que las pesas las había elaborado él mismo; el río le prestaba el espacio para entrenar la natación y así bajar el tiempo en los cien metros libres. Las laderas pulían sus pantorrillas y sus muslos.
Al fin Simón se fue al Colegio Militar, argumentando que tenía derecho porque el “viejo” ya estaba en la Central y, cuando venía de vacaciones, hablaba como “puendo”.
Su sueño empezó a hacerse realidad: ya era KDT. Su talla, su presencia y su espíritu de militar carchense, atizado por su abuelo, le consiguieron un puesto respetable entre los compañeros de estudio. Cuando salía franco los domingos, iba a donde “el viejo”.
Se quitaba el uniforme elegantísimo y compartían esas pequeñas grandes cosas, propias de los jóvenes provincianos que, al no tener suficientes recursos, tenían de sobra, ese sueño, esas metas muy altas. Compartían, entonces, la caja de tortillas; otra vez ese inolvidable tostado; ese manjar preparado por su madre: el dulce de calabaza que, en medio de la ropa, llegaba cada semana en el carro de don Amado. A veces, después de hartarse con esos potajes, se iban al cine, preferentemente al Puerta del Sol, porque aunque pulgoso, era barata la entrada de gancho y a galería. No se servían en el cine caramelos, porque llevaban su tostado con manteca.
Cierta ocasión, siendo ya KDT antiguo, desde la galería de aquel cine de la 24, miró que en la luneta estaba un cadete con su enamorada; no veía la película, sino que aprovechaba el terreno y, a ratos, como que se atrincheraba.
Al otro día, allá en el Colegio, Simón le aplicó un teque para que no se olvide el “pécora”. Cómo es posible, le decía mi cadete, que un futuro oficial de las Fuerzas Armadas, ultraje su uniforme, incluyendo la capa, los guantes y el sable, frecuentando un cine de mala muerte, con derecho a pulgas, a orinas de guagua tierno, con olor a estupro y con gente de mala reputación; y, todavía, dando espectáculo con la pelada esa, traza de “buscavidas”. Terminado el teque, el cadete castigado, sudado y tembloroso, le dice a su aprendiz de superior:
– Permiso hablo, mi brigadier. ¿Cómo es que usted sabe que he estado en el Puerta del Sol, ayer?
– ¡Cadetico mamarracho y bolsón… es que yo estaba en la galería!-
Uno de esos tantos domingos, Simón y el “viejo”, como de costumbre se fueron al cine; pero esta vez al Atahualpa, un cine de categoría, en el que el gallinero era igual o mejor que la luneta del Puerta del sol. De pronto, en media función, se escucha fuertes detonaciones; la gente se alarma y quiere salir corriendo; sin embargo, desde los altos parlantes, explican que todo se debe a que están derrocando una casa vieja, con dinamita. Más pudo el interés de la película que las explosiones de afuera.
Al salir de la matinée, el cadete y el “viejo” de la FEUE, no podían creer lo que veían: la casa en donde vivían había sido devorada por un incendio, y lo que explotaba había sido unos sacos de pólvora, de una ferretería que funcionaba en un local que daba a la calle.
Una pesadilla inolvidable: del cuarto, solo las paredes calcinadas. Y
¿El uniforme? ¿Y las cositas del “viejo”?
Simón llegó a su Colegio, justificando al oficial de guardia, que su uniforme se extravió, porque por ayudar a apagar el fuego de la casa, se lo había sacado para jugarse la vida como un soldado ecuatoriano.
Ha pasado el tiempo y lo que se sabe del “viejo” es que ahora está más viejo; y que Simón no volvió de la guerra del Cenepa. Dicen que su nombre está en la lista de los héroes, allá en un monumento de un parque de Nueva Loja.
Simón cumplió su sueño; y, es posible, que su abuelo, desde esas garitas de nubes, habrá aplaudido el ñeque de su retoño.
“NEGREAMOS… BLANQUEAMOS”
Ahora, gracias a la gestión e iniciativa del Gobierno Municipal de Espejo, nuestro cementerio, aquel en el que dicen que da ganas de morirse, ya tiene nombre propio, se llama: “José María Azael Franco Guerrero” nombre que corresponde al artífice de la genial idea plasmada en ciprés. Son muchísimas y muy variadas las figuras talladas en las plantas coníferas, figuras que van desde elementales arcos, hasta mascarones, ídolos, flores y réplicas de figuras arqueológicas, halladas en “huacas” y entierros aborígenes.
El primer cementerio en la ciudad de Tulcán, se ubicaba en el costado sur de la actual plaza de la Independencia, exactamente donde hoy se levantan los edificios de la Curia, del Banco del Pichincha y del Gobierno Provincial. Fue en sesión del cabildo tulcaneño, allá en junio de 1855, cuando se resolvió trasladar el camposanto que, por su ubicación en el centro del pueblo, podía ser causa de epidemias, a la parte más alta de la ciudad, precisamente donde hoy está la escuela
“Isaac Acosta”, sitio conocido hasta no hace mucho tiempo, como el “Panteón Viejo”. El espacio físico fue cedido, mediante escritura pública, por un indígena llamado Pedro Santiago Quelal, quien en su testamento consignaba una importante extensión de terreno para que allí se estableciera el nuevo cementerio. En el año de 1923, precisamente en la parte más elevada de Tulcán -2956 metros sobre el nivel del mar- se afirma que estuvo localizado el epicentro del terremoto que causó mucho daño en esa navidad. En aquel lugar, la loma de Santiago, los estragos fueron tan duros, que la mayoría de las tumbas y de las bóvedas fueron removidas por el sismo, a tal punto que los cadáveres y los ataúdes, quedaron sobre la superficie de la tierra, sembrando el temor y la desesperanza en los habitantes de la ciudad.
Nueve años más tarde, en 1932, el Panteón Viejo cierra definitivamente su enorme puerta, que estaba en la calle Quito, al final de la Olmedo, para dar paso al nuevo cementerio, concebido y diseñado al noroeste de Tulcán, distante de la zona poblada de ese entonces, en terrenos que pertenecieron a los Espíndolas, concretamente, a la niña Sara.
Para 1936, el joven y talentoso, don Azael Franco, había sido contratado para que dejara su tierra natal, el Ángel, y se radicara en Tulcán, con el fin de trazar los jardines y sembrar las plantas que lo llevarían a la inmortalidad. La lectura y la práctica fueron la razón de su tarea escultórica en ciprés. Actualmente, su hijo, don Benigno Franco, conjuntamente con don Lucio Reina, han extendido el espacio escultórico y lo han mantenido para que fuera considerado el ícono que, turísticamente, identifica a Tulcán. Hace algún tiempo, unas cuantas figuras comenzaron a marchitarse y a morir; coincidencialmente fue en los días en que el señor Benigno Franco, tuvo problemas laborales con el Gobierno Municipal. Cuando se arregló todo, Franco volvió a cuidar sus figuras, y las plantas marchitas recobraron su lozanía. Para Benigno, lo que ocurrió es que las plantas lo extrañaban y su ausencia las había enfermado.
El cementerio está saturándose. Hay tumbas que están muy cerca del río, por lo que hay un marcado interés por sacar los restos de los “morosos”, y poder ocupar esos espacios.
Este dos de noviembre, a los 150 años de lo que el primer cementerio pasó a la loma de “Santiago”, las costumbres pienso que han variado al extremo: hoy son recuerdos muy lejanos los cartuchos del Getapal, las flores de cicuta, los ramitos de ciprés, el papel seda y los responsos. Ahora son las flores bellísimas de invernadero, las tarjetas de lujo, el mármol, las ofrendas en trípodes, los ramos artificiales y la competencia de la gran cantidad de florerías. Aparte de ello, en la avenida de ingreso al cementerio, están los puestos de venta de figuras de pan, puestos en los que con equipos de amplificación, se promocionan los borregos de tres por un dólar. Los puestos de venta de helados, de salpicones, de cumbalazos, le dan al entorno un ambiente de fiesta, muy lejano a la cara larga, la mantilla, el traje negro y los sollozos de otros tiempos.
Entre la gente que arregla las tumbas y limpia los epitafios, dos niños, con escalera, dos tarros de pintura y brochas, con su garganta ya estropeada, dejan escuchar el grito de: “negreamos… blanqueamos…”, mientras en el horizonte, la pareja de cerros se cubre de neblina y la llovizna se insinúa.
“EL NIÑITO ES BRAVITO“
Considero que para un niño no puede haber una mejor época que la navidad; más aún, si ese niño es campesino; pues hace suyo el aroma del musgo húmedo, el perfil de las hojas de vicundo, la cercanía del buey y del burrito, a más del distante algodón de las nubes, con la silueta de troncos secos y pájaros ariscos.
Rosendo se llamaba el niño. Claro que ese era nombre de viejo, pero al niño no le importaba y jamás le incomodó que lo llamaran, a veces, Roso; y, con cariño – al menos para que hiciera algún mandado-Rosito.
A sus escasos siete años, Rosendo demostraba ser hábil para muchas cosas; por ejemplo, para arreglar el “belén”, en diciembre. Ese año había utilizado la mesa grande que su padre, que era medio sastre ocupaba para las labores de su oficio. Primoroso le había quedado su nacimiento: una chocita con pastores y angelitos; un cerro con una laguna al pie; el pueblo con iglesia y todo; los árboles, y hasta un campo arado.
En la chocita estaba recostado un niño Jesús de “bulto” que, después se enteró, había sido de su bisabuela, una mujer de buena familia, que dizque se apellidaba Borja.
Un tarde, con sol quemante, propio de la sierra, con cielo despejado en pleno diciembre, con olor a buñuelos y a empanadas, llegó a su casa un grupo de personas formando un cortejo alegre, a pesar de que iban al cementerio a enterrar a un muerto; claro que el cadáver era de un niño tierno y ello no significaba ni dolor ni llanto, sino felicidad porque la criatura fallecida iba a engrosar el coro de los serafines. Los abuelos de Rosendo recibieron a los dolientes con mucha cortesía. Les invitaron a seguir, les brindaron una copita de chancuco y una tacita de café de chuspa, con galletas cuadradas de don Paredes, lógicamente después de que la “cajita” blanca, con el muerto adentro, la colocaron en el “belén”, después de retirar la imagen del niñito de bulto.
A lo mejor serían las cuatro de la tarde cuando el cortejo, en el que se incluyeron los abuelos de Rosendo, continuó su camino hacia el panteón. En casa quedó Rosito, acompañado de Carlos, un primo pecoso, compinche de sus juegos infantiles. La pelota, las bolas, los trompos y el coche de madera, ocuparon el resto de la tarde a los dos niños traviesos. De pronto, observaron que de la puerta de la sala en donde estaba el Belén, empezaba a salir humo. Asustados, dejando la cacha en la bomba, corren a ver qué es lo que ocurría. No podían creer: todo el “nacimiento” ardía. Desesperados, y en su afán de apagar el fuego, agarraron un cojín de lana de oveja negra, que había servido para sostener al guagua muerto en la choza del “belén”, y lo arrojaron lejos.
¿Cuánto tiempo duró el incendio? No sé. Los niños no saben de aquello, pero si supieron que llegó su abuelo; que controló el fuego, el mismo que había tomado cuerpo, debido al cojín lanzado lejos y que había caído sobre una canasta de ropa.
Todos culparon a Roso y Carlos. Solamente la abuela dijo que todo había sido un castigo del “niñito”, porque no debía desplazárselo de su pesebre para colocar un muerto. La vela que habían colocado para el velorio momentáneo y que se olvidaron de apagarla, hizo el resto del trabajo.
Rosendo nunca dejó de arreglar sus preciosos nacimientos; y, para evitar nuevos incendios, no permitió encender velas; y, peor aún, colocar “guaguas muertos” en el lugar del niñito de bulto que había sido de su bisabuela Borja.
-No se olviden que el “niñito es bravito”, guaguas- decía la abuelita, mientras lanzaba maíz para que comieran las gallinas.
“CUANDO TULCÁN DEJÓ DE SER PARROQUIA”
Sentado sobre el brocal del aljibe, con su poncho mordoré, su bastón y su sombrero puesto a la pedrada, el abuelo a propósito del nutrido programa de las fiestas del 11 de abril, cerrando sus ojos pequeños, cansados de contemplar tantos paisajes, tantos amaneceres y tantos crepúsculos en su época de joven arriero, le contaba al nieto lo que él a su vez le había escuchado a su papá Arcenio. Claro que al niño más le interesaba su trompo caga y mea, antes que las viejas historias.
-Mi papá, decía el abuelo, conoció personalmente al teniente coronel Juan Ramón Arellano, al Collazos y al Arzola Yépez. Tulcán, para ese tiempo, era un pueblito con tres calles: la Real, la de Plazuela y la de tras de la Iglesia. Las calles eran de tierra y con tapias de lado y lado. Las puertas de golpe y las ortigas negras, resguardaban una que otra chocita de paja que había en el interior de las cuadras. En la plaza del juego de pelota estaba la única casa de teja, donde, decían los mayores, había sesionado la Convención Nacional con doce diputados, en los tiempos del presidente Juan José Flores; y que, por más señas, habían resuelto solicitar al gobierno de Nueva Granada, que fuera el Ecuador otra vez anexado a ese territorio. Menos mal que la intención no dio resultado.
Al sur de la plaza estaba el panteón y la iglesia Matriz, sin torres. Para ese tiempo, Tulcán era una parroquia de la provincia de Imbabura.
La distancia, el frío del páramo, el paludismo del Valle del Chota y los salteadores de caminos, hacían más difíciles las gestiones que los tulcanes debían hacer en Ibarra.
-Como te decía, mijo-continuaba el abuelo- mi papá Arcenio había conocido al Collazos y al Arzola Yépez. Dos asesinos colombianos que asaltaban a los viajeros en el páramo; y, antes que por robarles, lo hacían por degollar a los caminantes y “disfrutar” viendo las muecas que hacía la cabeza de la víctima, en los botes que daba por el suelo.
Por estas razones, en marzo de 1851, los tulcanes, en la presidencia de Diego Noboa, solicitaron a la Convención Nacional reunida en Quito, que la parroquia Tulcán fuera elevada a cantón. El 11 de abril de ese mismo año, don José Modesto Larrea, Secretario del Interior y del Culto, certificaba el Decreto, aceptando el pedio de los tulcanes. A los seis meses, o sea en octubre de 1851, la gobernación de Imbabura, posesionaba a don Juan Ramón Arellano, como Jefe Político del nuevo cantón; y, al mismo tiempo, eran designados los integrantes del Muy Ilustre Concejo Municipal del Cantón Tulcán, señores: Javier Grijalva y Atanasio Burbano, como alcaldes; José Yépez, Nicolás Rodríguez, Domingo Bastidas y José Antonio Rivadeneira, como concejales; José Antonio Bolaños, como síndico; Bernabé Jaramillo, como alguacil mayor; y, como jefe de policía, don Antonio Burbano. Todos ellos fueron posesionados en acto muy solemne, el 29 de diciembre de 1851. El nuevo cantón empezó a laborar en 1852, con un presupuesto de 44 pesos y las parroquias de Huaca, Tusa, Puntal y El Ángel.
Un grito, llamándolo a almorzar, hizo que el abuelo abriera los ojos.
El nieto, al que contaba esta historia, hace rato estaba “arriando” los trompos con otros mocosos del barrio.
“TULCÁN, MAYO DEL 2006”
Madre mía
A la vuelta de la Osa Mayor
-Quinta punta de Venus-
Cielo
Mamita:
En este mes, cuando los campos se matizan con el tenue violeta del mes de mayo; cuando el río afina su canto de todos los crepúsculos y cuando el aire recoge el aroma de incienso quemado por las tardes en pleno novenario, le escribo esta carta; ojalá, haciendo esfuerzo por mirar a través del lente de los anteojos de carey, pueda leer estas letras, que las he dibujado para decirle que nunca la he olvidado; para decirle que sigo siendo su niño, claro ya en el filo de la tercera edad; para decirle que sus nietos solo recuerdan su nombre porque se les ha extraviado la luz ternísima de su mirada y porque han confundido su voz dulce y pausada, con los ritmos de la música de moda; para decirle que mi Patria, que también fue suya, cada día su herida se agranda; para decirle que por las venas de nuestro Ecuador , ya no corre sangre sino petróleo contaminado de OXY, Petroecuador y sindicatos; para decirle que los Padres de la Patria, hoy son padrastros y cada año se acomodan mejor en sus curules, adquiriendo el aspecto de santos de piedra de pueblo pobre; para decirle que el amor se está comercializando y que los valores ya no valen nada.
Mamita: cómo la extraño. Me hace falta su mano, su bendición, su mirada, sus caricias y su palabra. Hoy escucho palabras, pero son huecas; son llenas de promesas que no pueden disimular la farsa y el engaño; son palabras hábilmente diseñadas para que las creamos y caigamos en la trampa del amarre y de la componenda.
Mamita: a veces pienso que hizo mal en marcharse, dejándonos a la deriva; pero, a veces también imagino que desde ese infinito de azul y de distancia, usted puede guiar a su hijo para fortalecerlo en la solidaridad; para ayudarle a mirar con madurez y para encenderle el faro que le permita llegar al puerto de la razón de vivir.
Mamita, hasta pronto. Al paso que voy, como cualquier ecuatoriano, a lo mejor no tardaré en estar junto a usted para desde allá, desde el vértice del firmamento, donde se confunde en la niebla el todo con la nada, volver a comenzar; ordenando el mundo y puliendo las conciencias de los dueños del dolor, de los resentidos con la paz, y de los divorciados de lo que sabe a fraterno y corazón.
Mamita, me despido. Sé que no podrá contestarme, porque del cielo a la tierra, también el sistema se ha colgado.
Hasta siempre.
“LA LAVANDERA”
Esa madrugada, a la lavandera le pareció que los pájaros habían despertádose más temprano que de costumbre. No sé qué cosa le había perturbado el sueño del alba. Por las rendijas de la puerta aún no penetraba ninguna luz y, sin embargo, a ella le parecía que era la hora de levantarse para ir hasta el Río Bobo: allí, bajo el puente de cal y canto, le esperaba el trabajo de cada día, consistente en lavar ropa en un hueco formado por la piedra de la orilla.
Por fin se levantó. Buscó los fósforos y encendió una lámpara de kerosene que, a más de alumbrar el cuarto, servía para velar a la virgen de Las Lajas, imagen de cara rosada, que había comprado hace algunos años, cuando visitara el santuario colombiano. Se rascó con satisfacción la cabeza y se arregló el cabello en dos trenzas echadas hacia atrás, unidas con un prendedor y una cinta azul. Abrió la puerta que daba al corredor y recibió una corriente friísima de aire; el perro que dormía en una canasta con lana de borrego, se despertó con un lento aullido; una lechuza cruzó por el patio y, con su graznido lúgubre, se dirigió al campanario de San Francisco. La lavandera arregló en una sábana grande toda la ropa que iba esa mañana a lavar en el río; apagó la lámpara y salió, luego de asegurar con llave la puerta.
El ruido de la escoba de algún barrendero y las palabrotas de un borracho, era lo único que perturbaba el silencio de esa hora.
Aún no se explicaba el por qué había madrugado más de la cuenta… En fin. A nadie encontró a lo largo del camino que lleva hasta el puente; los gallinazos, desde los árboles grandes del filo del camino, hacían ruido al tratar de mantener su equilibrio en las ramas; las raposas se atravesaban de vez en cuando; los perros distantes ladraban sin compás y, algún gallo, ejercitaba su canto.
Llegó al río. Ahí estaba el hueco preferido por ella para lavar la ropa.
Descargó su maleta y floreó el contenido sobre las piedras y la hierba.
Con un “mate” tomó agua y enjuagó el hoyo que iba a servirle para su trabajo. A esa hora, el líquido no estaba del todo frío. Una ligera neblina se había tendido sobre las matas de chilca, marco y sigses. El ruido de la corriente al chocar con las rocas, parecía que aumentaba más y más.
La lavandera se había concentrado en su trabajo, sin preocuparle ni la neblina, ni el río, ni el frío, ni lo funesto del paisaje en ese instante: esa era su ocupación y ese el sitio en donde siempre debía desempeñarla.
-¡Señora!… ¡Señora, buenos días…!
A esa hora, ¿quién la saludaba? –quizá algún conocido que iba a bañarse al “Pijuaro” o a “Los tres chorros”- pensó, y levantó la cabeza.
Arriba, sobre el puente, estaba el que le había saludado: era un hombre de mediana estatura, delgado, y estaba metido en un abrigo de paño grueso y obscuro.
Sobre la línea de cumbre de los terrenos de “La Niña Sara”, comenzaba a perfilarse la claridad del día.
-¡Señora!… ¡Perdóneme, pero necesito que me haga un favor: le ruego suba un momento…!
Quizá lo sorpresivo del saludo y del favor que le pedía, hizo que la lavandera, sin pensar, subiera hasta el puente.
-¡Buenos días, señora!- dijo el hombre, mirando siempre hacia el suelo, tratando de ocultar su rostro demacrado- ¡Por Dios, amárreme este pañuelo en la cabeza…! La lavandera, automáticamente, se secó las manos en los sobacos y cumplió con el pedido que el desconocido le había hecho. Todo ocurrió en fracciones de tiempo: el hombre medio flaco y metido en el abrigo de paño grueso y obscuro, se bajó el pañuelo de la frente a los ojos y se lanzó al vacío.
El río continuaba su larga carrera hacia el mar y la neblina se había liberado de las chilcas, los marcos y los sigses de la orilla. Abajo, en las rocas de la ribera, algo más se había aumentado a la ropa que trajera la lavandera: un cuerpo de hombre con el cráneo partido y un pañuelo anudado por la lavandera que había madrugado más que de costumbre.
¿Cuánto tiempo habría pasado? La verdad es que la lavandera, cuando recobró el conocimiento, vio en torno suyo a mucha gente que comentaba el asunto; a niños que, en lugar de ir a la escuela, se habían detenido para mirar al muerto y para escuchar los comentarios de los mayores.
-¡Que no se toque el cuerpo…!
-¡Sí… que se lo deje allí en donde ha caído..!
-¡Ya fueron a avisar a la autoridad…!
-¡Pobrecito…! ¡Yo no lo conozco…! ¿Será de aquí?
-¡Casi ha caído la cabeza en el hueco en donde ha estado lavando…!
-¡La señora ha de saber algo… Preguntémosle, ya volvió en si…!
´¡Claro, preguntémosle a la lavandera, ella es la dueña de la ropa…!
Todo esto lo escuchaba a medias… Aún no podía creer que ella había contribuido a la muerte de aquel hombre.
Algunos días habían transcurrido desde esa fatídica mañana. La lavandera guardaba prisión hasta que se hicieran las averiguaciones y se esclareciera el caso; sin embargo, la lavandera había perdido el apetito y su rostro amarillento y huesudo, demostraba que iba muriendo poco a poco. A quienes iban a visitarla, les narraba que por las noches mira la sombra del hombre que la llamó desde el puente y, que le pide angustiado, que le suelte el pañuelo que ella le había amarrado.
Una mañana amaneció muerta, con los ojos desorbitados, el cabello más blanco, la lengua casi cortada por los dientes remordidos, las manos crispadas y de un color verdusco… ¡Había muerto del miedo!
Una hoja es elevada por el viento en el patio de la cárcel, y el grito de un vendedor de hierba se introduce por las ventanillas de la celda.
“EL PULPO”
-Chaza abajo…¡ Atajá, bámbaro…!
Este grito hizo que don Vicente volviera a la realidad. Había ido al juego de pelota, al igual que todas las tardes en la cancha improvisada, al costado del Coliseo de su querido San Gabriel, capital de Montúfar, la tierra de los Tusas, y hoy de los borregos, aunque ellos suelen decir que es el corazón y cerebro del Carchi.
Se miraba sus manos llenas de arrugas, de granos, de lunares, y no tanto por haber sido chofer en los tiempos de Duendes y de las vueltas de Otón, sino por sus noventa y cuatro años, bien vividos, carajo. Veía, sin mirar, a los jugadores con sus enormes guantes, con la tabla llena de pupos de caucho, y con la camisa arremangada para poder sacar la pelota, pues en realidad su atención estaba en los recuerdos de hace tantísimos años, cuando era un niño de apenas once años de edad, pata al suelo, ya que los alpargates solo se los ponía para ir a la escuela o a la misa. Vivía con su mamá –doña Rosa-una mujer bien jodida que, al quedar viuda, había tenido que luchar duro, más que las guarichas cuando acompañaban a sus maridos en la guerra de Cabras, para sacar a sus hijos adelante. Vicente era el último y sacaba pecho porque tenía dos hermanitas: Lucila, la mayor, experta en tejer sombreros de paja toquilla, con material traído de Ancuya y Linares, Colombia: y, la otra, Agripina, maestra ejemplar, que no luchaba en las calles por disposición del MPD, sino en el aula, con sus niños de campo y con los padres de familia, a los que había también que alfabetizar.
Con sus ojos cansados de tanto mirar los despeñaderos de las vías de tierra de esa época, miraba en el telón de recuerdo, cómo cierto día, su mamita le mandó a comprar algo para el almuerzo. No puede precisar el por qué en esa época, en lugar de monedas, circulaban unas fichas de papel por un valor de veinte centavos; tampoco recuerda qué fue lo que pasó, pero la verdad es que se perdió la ficha, y como su mamá era bien jodida, lo que mejor podía hacer, era no volver a casa y huir. Cogió el camino real, en dirección a Quito, bordeado de guantos, marcos, pispura y chilcas. Ni siquiera llegaba a la Quebrada Honda y ya le dolían los pies de tanto pisar cascajos, y la nuca de tanto regresar a ver. De pronto un alboroto lo puso en guardia. Atrás venía la recua de don Esteban Paspuel Yar, viejo y conocido arriero que con frecuencia cubría la ruta de San Gabriel-Quito, con sus siete bestias, entre caballos y mulas, transportando diversos tipos de mercadería, sobre todo herramientas para artesanías, que entraban por Barbacoas, interesante puerto fluvial, que se conectaba con Tumaco, en la costa nariñense del Pacífico.
¡Hey, chiquillo, qué haces por aquí…! ¿A dónde vas?
¡Buenos días don Esteban…! ¡Voy a Quito a visitar a una tía que dicen que está a las últimas—¡
Una emoción, mezcla de desconsuelo, de miedo, de alegría, hizo que Vicente no pudiera hablar más y, entre sollozos le confesó la verdad.
El arriero de cara recia y quemada por el sol, comprendió al niño y, para sus adentros habrá pensado: está bien, para que se haga hombre.
Lo subió al anca de una mula y, entre gritos y silbos, continuó el viaje.
Desde el “Picacho”, antes de comenzar a bajar los “quingos” que llegan a Pusir, Vicente contemplaba asombrado, ese nuevo mundo que se mostraba ante sus ojos: el Valle del Chota. Abajo el río con sus casitas de paja a la orilla; al frente, colinas peladas; y, de rato en rato, como bocanadas de un aire calientito, rozaban sus cachetes en los que alguna lágrima se había fundido con el polvo del camino real.
Un gusto medio raro le llenaba su ánimo, porque era una mezcla de pena por su mamita Rosa, que era bien jodida y que hasta ahorita estaría esperando que ese guagua mal mandado, regrese con la compra hecha con el papelito de veinte centavos, y de alegría porque conocería nuevas tierras.
No recuerda con claridad, pero si tiene idea de que hizo algunas “pascanas”. Le parece que pasó por El Olivo, Curubí, Malchinguí, La Bodoquera, La Providencia, Pomasqui. De ahí estaba a un pasito de Quito, la “Carita de Dios”. Don Esteban lo dejó en El Ejido, encargado a unos buenos amigos, paisanos también: doña Bertilda Navarrete y don Reinaldo de la Bastida. Ellos, conocidos de doña Rosa, le comunicaron a la viejita que Vicente se encontraba bien y que no tuviera preocupación.
El niño comenzó a familiarizarse con la gran ciudad, con ese porrazo de gente, con el tranvía, con la plaza de Santo Domingo y con la casa que había sido de García Moreno, ese presidente que, a decir de su mamita, había mandado a fusilar al Carapaz, en la plaza pública de Tulcán; con el tren de Chimbacalle y, con lo que es más, con el cine mudo. A Vicente, siendo ya parte de ese entorno, le nació la idea de hacerse chofer: y, para ello, tenía que aprender mecánica primero.
El automóvil Studebaker, los maestros: Cumba, Verdesoto, Caucara, Chuqui Endara, fueron los que, a más de darle posada, le enseñaron los secretos de la mecánica. Llegó a ser un buen conductor, gracias también a los pellizcos que le daba en el culo el Chuqui Endara, cuando no le pasaba pronto la racha o la siete octavos.
Vicente ya no era el niño venido del campo: ahora era un joven de botines, con dinero en el bolsillo, con ese amor inmenso para su mamita Rosa y con esa costumbre de enviarle unas moneditas a su viejita, con don Esteban Paspuel.
Vicente tenía su gallada, jóvenes buenos, con el único defecto de pegarse sus traguitos por fin de semana, aprovechando que uno de ellos tocaba la guitarra. Miguel Delgado Fierro, Enrique Ágreda, Servio Acosta –su pariente guitarrista- Chuzo Onofre, buen carpintero, eran los del grupo que animaban y endulzaban su vida con actitudes propias de la juventud.
Un buen día, alguien le pintó las maravillas de las Islas Galápagos y de la posibilidad de trabajar allá con los gringos. Vicente y Miguel se enrolaron en las filas de la aventura. Se hicieron a la mar: cuánta 78
agua y qué miedo a las olas. Qué miedo a esos sacudones del barco, mucho más fuertes que los que le daba su mamita, para levantarlo a achicar los terneros. Llegaron a las islas del archipiélago. En Baltra y Seymur, se desempeñaron como jornaleros, excavando zanjas, bajo la mirada de un gringo grandote, colorado y siempre con la cara fruncida.
Allí imperaba la ley del más fuerte. Vicente, carchense a todo dar, no se dejaba intimidar por nadie. Verraco para los trompones. En ocasiones se batía con dos, y sus puños golpeaban por aquí y por allá. Tal vez por eso lo apodaron “El Pulpo”. Si el pulpo andaba con el Miguel Delgado, nadie les podía provocar.
Había un trabajador venido de Macuchi, Jorge Argüello. Este era el coteja ideal de Vicente, el pulpo. Un espectáculo era el verlos trompeándose al pulpo con el “Araña Negra”, pues ese apodo le habían puesto al Argüello. Las palizas diarias, hicieran que los dos fueran buenos amigos; y, después de un altercado con los gringos de la isla Baltra, Vicente, Miguel y Jorge, decidieron volver al continente, a Guayaquil. Qué alegría el volver a los tiempos. Qué felicidad, no importa que lo poco de efectivo que trajeron, ya se les había terminado. Vicente trabajó como chofer de un español, mala gente, que no le pagaba y le obligaba alimentarse con bananos y capulíes.
¿Cuántos años habían transcurrido? Como que había perdido la cuenta; pero lo que nunca perdió, era el cariño y el recuerdo de su mamita Rosa, bien jodida.
El “Ñato” Salvador, un medio ladroncito, criado en los muelles de la costa, se hizo amigo de Vicente, el pulpo, y le plantea la posibilidad de que ocupara el lugar de su trabajo: era chofer de la “Life” y viajaba a Cali con medicinas. El ñato quería dejar el trabajo porque deseaba irse a Galápagos, a la isla San Cristóbal, como intérprete de unos americanos. Qué oportunidad maravillosa, pensó Vicente, para volver a pisar su tierra; para abrazar a su mamita Rosa Lara; para recrear su mirada con las cangaguas de Bolívar y La Paz: contemplar el paisaje de Tesalia, el Solferino. Vicente acepta la propuesta del ñato y, al volante de un enorme camión “Reo”, organiza su primer viaje a Cali, una de las ciudades más bellas de Colombia. No recuerda con precisión el recorrido de la Costa a la Sierra, pero si recuerda con toda claridad, cómo “pujaba” el Reo, subiendo la cuesta de Piquiucho hacia Duendes; y, cuando desde Guambuta, divisa Bolívar y La Paz.
Esto le hace sentir que su San Gabriel está cerca y que será infinita la emoción de su mamita Rosa al verlo a los años, hecho todo un hombre, que hasta a lo mejor se le habrá olvidado que perdió la ficha de veinte centavos.
Un grito nuevamente de los jugadores de pelota, le hace volver a la realidad. “El Pulpo” de otros tiempos, hoy es un viejito que, con esfuerzo mira la hora en el reloj, para saber si ya le toca tomar la pastilla, porque la puta vejez ha sido más jodida que la mamá Rosa.
“LERMONTOV”
Fue mi compañero por el lapso de seis años en el entonces, Colegio Nacional Bolívar. Era muy buena gente. Quizá demasiado tranquilo.
Con ese afecto propio de colegiales, le decíamos “Dito”. Era el único que tenía reloj, un Invicta de pulsera y, como para un estudiante no puede haber cosa más aburrida e interminable que una clase, a cada momento le preguntábamos: Dito, ¿cuánto falta?. Lermontov se alzaba la manga de su chompa kaki y veía la hora; con los dedos nos informaba los minutos larguísimos que faltaban. Era de pocas palabras, prácticamente no le gustaba conversar, pero era todo un artista para interpretar la guitarra y cantar. Con Hernando Enríquez y Edgardo Venegas, integraba un trío; los boleros bellísimos de Los Panchos y de Los Tres Reyes, eran parte selecta de su repertorio.
“Gaviota de aristocrático plumaje…”Y en esta parte, el requinto hacía una brillante imitación al sonido de las gaviotas al levantar el vuelo y sobrevolar las aguas de un mar azul, bajo un cielo también azul.
El grupo de estudiantes al que nos pertenecíamos, era muy especial, un poco distinto al resto; estaba conformado por jóvenes talentosos, dueños de un chiste fino y de una manera elegante de “fregar” a algunos profesores, tanto es así que hasta una huelga se organizó con el propósito de sacar al rector, dizque porque era velasquista, y poner a otro, muy temible, aunque no era profesional de la docencia.
Nuestro Curso se daba el lujo de tener a cuatro artistas del canto: Lermontov Venegas, Germán Angulo, Rodrigo Paredes y Francisco Cruz. A más de ellos, Rosalino Auz interpretaba el bandolín – instrumento de quince cuerdas y clavijas de madera-. Estos jóvenes cultivaban la música y hacían el marco ideal en las horas radiales de los días jueves, en Radio Rumichaca, de don Efraín Cabezas, en el antiguo edificio del Sindicato de Choferes, y bajo la dirigencia del ingeniero José Muñoz, un mono manabita, excelente profesor de física.
Cuántas cosas preciosas –aroma de sol y juventud- han venido a mi memoria al asistir a un evento cultural, a fines de noviembre de este año 2009, en el salón principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi, en el que se hizo la presentación oficial del libro:
“Ensayos sobre el arte y la cultura”, del doctor Lermontov Venegas León. Es la tercera obra literaria, nacida de la pluma, del talento y de esa calidad didáctica, de este verdadero maestro de las letras.
El recordado compañero de aula, el “Dito” del reloj y la hora, ha hecho renacer en nosotros ese orgullo especial, de ser parte de la promoción del 62, que continúa manteniendo un lugar distinguido en la sociedad y en la Patria. El doctor Lermontov Venegas, sencillamente ha pasado a ser un integrante, con sobrados méritos, de esa selecta nómina de autores del norte ecuatoriano.
Lermontov Venegas nació y creció en un ambiente ligado al quehacer cultural: su padre, don Marco Aurelio Venegas, catedrático, periodista y radiodifusor; su primo, Nilo Yépez Venegas,”El poeta de la pintura”, y esa enorme lista de amigos en la Universidad y en el campo del Derecho, le permitieron respirar ese aire que traduce en palabras lo que el cerebro y el corazón forjan cada instante, frente a cada realidad. Su espíritu inquieto, su pensamiento sin fronteras, su palabra –expresión de conocimiento, de razón, de anhelos y de esperanzas- le dieron el impulso adecuado para llegar a ser uno de los fundadores y Presidente del “Grupo Caminos”, de Tulcán; para llegar a desempeñarse como Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi; para que fuera integrante de la Sociedad Bolivariana y de la Sociedad Ecuatoriana de Autores; para que fuera un colaborador en periódicos, tanto locales como nacionales.
En 1997, Lermontov Venegas, en la Colección Rumichaca, y en el volumen 35, publica su primer ensayo sobre Benjamín Carrión y su teoría de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; posteriormente, en el año 2000, en el mes de noviembre, a través de Ediciones “La Prensa”, saca a luz su nuevo ensayo: “El bolero poesía”, un estudio interesantísimo sobre los grandes compositores e intérpretes del bolero, de aquel ritmo, que en noches de frío y con luna, han arrancado sollozos del pecho de mujeres enamoradas; y, otra vez, en noviembre de este año 2009, publica su libro: “Ensayos sobre arte y cultura”, en la imprenta del Núcleo de la Casa de Cultura Ecuatoriana.
Al escuchar la palabra “ensayo”, puede pensarse que se refiere a una especie de entrenamiento, de preparación o de repaso de algo; pero, en literatura, el ensayo es un tipo de obra literaria que pertenece al género didáctico y que se caracteriza por hacer un estudio muy serio y a fondo, sobre determinado asunto. Esto es lo que ha hecho Lermontov Venegas en sus tres libros: investigar, profundizar, llegar a la esencia del ser de lo tratado y, haciendo gala de un estilo magistral, ponerlo al alcance de sus lectores.
En aquella época de estudiantes del “Bolívar”, nuestro gran maestro de Literatura, también escritor y poeta, era el doctor Héctor F. Orbe.
Él, para hacernos penetrar en el sentido artístico de la palabra, ya sea en verso o en prosa, solía utilizar la palabra, “sabroso”. En realidad, cuando nos leía párrafos de las obras de los grandes maestros de las letras universales, sentíamos algo “sabroso”, pero en el alma, en ese mundo de la emoción y del sentimiento, en ese horizonte de ensueños y amores olvidados. Ese degustar del verso y la figura, en verdad, como decía nuestro profesor, era, “sabroso”.
He leído el libro de Lermontov Venegas, y lo he leído con un gusto inexplicable, con una especie de ansiedad, con una expectativa en cada capítulo y en cada página; es que, a decir de nuestro maestro, el doctor Orbe, es un libro “sabroso”.
Un viejo pensador, manifestaba que el saber equivale a la acción de apegarse al brocal de un pozo para tratar de mirar en su fondo. Este efecto me ha causado el libro de Lermontov: cada tema es la especial oportunidad para acercarse al borde del conocimiento y querer observar algo en él; por ejemplo, tener una visión más clara de lo que es el arte, de ese “intento del espíritu humano por acercarse a lo perfecto”; de reconocer que la expresión artística, no solo es la respuesta a un talento diferente, sino a la realidad de un entorno, ya sea material, social o política. Cómo no disfrutar de esa “sabrosura” al leer el ensayo sobre la música ecuatoriana, pero la auténtica música nacional, aquella que es poesía musicalizada, aquella que con sus pasillos, albazos , pasacalles, sensibiliza el espíritu y lo transportan a ese mundo de amor, de nostalgia y de suspiros, porque Lermontov tiene toda la razón: nuestra música ecuatoriana es romántica, pero esa música de Benítez y Valencia, de Carlota Jaramillo, de las hermanas Mendoza Suasti, de Olimpo Cárdenas, de J.J., de los hermanos Miño Naranjo, de Fernando Velasco, de Margarita Laso, entre otros.
Qué “sabroso” adentrarse más en la vida y en la obra del Faquir, de ese poeta cuencano, que un día resolvió “desnacer” en la habitación de un hotel de Caracas; de ese poeta que cantó a su pueblo, a sus indios, a su madre, a su angustia, a su colegiala, a la mujer de los pies más chiquitos de Quito, a sus noches de bohemia, a su público de lechuceros, cargadores y mujeres de la noche en la 24 de Mayo.
Qué “sabroso” el ser transportado, junto al “requinto de oro de América”, de Guillermo Rodríguez, a sus pininos y a su grandeza compartida con los astros de la canción mexicana, como Jorge Negrete, Agustín Lara, Pedro Infante. Esto, a más de contagiarnos ese amor por la música de cuerdas, nos hace sentir más ecuatorianos y más auténticos.
Qué “sabroso” el ampliar nuestro conocimiento acerca de los derechos humanos. Es que la didáctica de Lermontov Venegas, es diferente en cada renglón, pues nos va atrayendo más y más y va depositando en nuestra mente el saber de lo práctico y valioso.
Gracias Lermontov, por este aporte a la cultura carchense. Gracias por darle lustre a nuestra promoción. Gracias por hacernos partícipes de la obra de Luis Enrique Fierro, de Nilo Yépez, de José Alfredo Jiménez, de José José. Gracias, sobre todo, por ser mi amigo.
“PAYASITO, LA LECCIÓN”
Existe la tendencia a creer que la juventud actual ya no practica buenas costumbres; que ha perdido los más elementales valores; que prima en ella el quemeimportismo, la indiferencia, el irrespeto; que los jóvenes de otros tiempos eran distintos. La verdad es que el hombre es producto de la época.
En este tiempo lo que cuenta es la tecnología; es la presencia de “necesidades innecesarias”, la falta de libertad para organizar la vida.
Hoy al joven lo que le interesa es estar al día con los inventos de punta; no puede liberarse del “celu”, tampoco puede sacarse los audífonos y peor dejar de jugar con su “compu”. En definitiva, la juventud actual –como resultado de la época- se va deshumanizando y va pasando a ser una pieza más de las máquinas cibernéticas del siglo.
Esta brevísima reflexión, viene a propósito de fin del año 2009, y de los primeros del 2010. Nada que ver la alegría, la algarabía, el espíritu de fiesta de los jóvenes de otros años, precisamente cuando no se vivía maniatado por las “necesidades innecesarias” de hoy. El entorno humano era diferente. La temporada de navidad y de año nuevo, una fiesta sin fin.
-Payasito, la lección/ de la esquina a la estación/ tu mamita sin calzón….
Y se tenía que correr para escapar de la persecución del payaso que, armado de un enorme chorizo o de un duro aventador, trataba de alcanzar al que se había atrevido a decirle eso.
Los niños y los jóvenes, con tiempo ahorraban sus monedas para alquilar el disfraz donde las Benavides. Un sucre costaba el alquiler por una hora y había que esperar turno. La careta, hecha de papel periódico con engrudo, se la ponía sin importar que esté calientita y “blandita” por el sudor y la saliva del que la había utilizado antes. El elástico del bonete, a veces incomodaba por los nudos que apretaban la garganta. El pañuelo para cubrirse las orejas, ponía el interesado.
Generalmente se integraba un grupo o gallada de payasos –todos, o casi todos colegiales- y, si se encontraba en la calle a un profesor, se las cobraban todas a fuerza de chorizo y aventador. Pobre maestro.
Payaso que no valís,
a tu mama te parecís
con un grano en la nariz,
que te puso la Beatriz,
en la iglesia matriz…
En el parque se alegraba el ambiente con la música de la banda. Qué ritmo y qué melodías. Los payasos iban llegando al lugar, muchos de ellos acompañados de su pareja: una gitana. Precioso disfraz, también alquilado donde las Benavides. Los que tenían “posibilidades”, alquilaban un traje de gaucho, y su acompañante más elegante todavía, lucía un traje de maja o de china argentina.
El jolgorio se masificaba, tanto que hasta los que no estaban disfrazados, pero que habían tomado su “chancuco”, bailaban hasta bien entrada la noche, en la plaza, al pie del monumento y cerca de las covachas donde se jugaba a la ruleta, al chulo, a la quina, a la lotería o al cacho.
-El churo carepintado,
cojudo como el de al lado….
la calavera de tu agüela,
que en un tiempo echaba candela…. Y cuando sale el tío, todo es mío…
Y el dueño del negocio “desfajaba” a los colegiales y a los “chilteros”
que jugaban pensando en duplicar sus fondos.
-Cuararás, cuas, cuas…Chororón, chon, chon… ¡Haciéndole juego!
Y todos esos gritos se fusionaban creando un ambiente simpático, propio de las fiestas de diciembre.
-Mayores y menores… a casar se dijo… ¡Haciéndole juego…!
Y al impulso del brazo fuerte del “caramelero”, giraba la ruleta; en un comienzo a gran velocidad y, poco a poco, iba volviéndose más lenta la enorme rueda que hacía un ruido que ponía nerviosos a los apostadores; en cambio, el que ganaba, recibía las cajetillas de Lucky que, para ese tiempo, valían cinco sucres cada una.
A más de las ruletas y el chulo había también en la plaza, la quina de don José Ignacio Herrera; funcionaba bajo una estructura de lona, más grande que las demás. Había de todo: “peroles” de aluminio, portaviandas de loza floreada, vasos de cristal, portaleches y un sinnúmero de objetos que llamaban la atención. Don José Ignacio, con su dentadura de oro, llamaba a la gente a jugar, mientras su hijo
–el Olay- le ayudaba en los menesteres propios de la quina.
La gente del campo también se arriesgaba a jugar, lógicamente con el recelo de perder el producto de la venta de las gallinas o de los cuyes que habían sacado al mercado. En el fondo, no perdían la esperanza de llegar a la casa con una lavacara grande, sacada en el quina de don José Ignacio, o también en el bingo de don “Quintillas” o en el de la “Cuquita”. Después de bailar, después de jugar a la ruleta, qué “rico” servirse las empanadas con el café de las Garridos, o los buñuelos con miel de las Bachelas, o los hervidos del sargento Luna o del Michelín, o las cacerolas del sargento Arias.
La noche del treinta y uno, la noche del año viejo, toda la ciudad vivía la fiesta que se organizaba en los diferentes barrios. Claro que se atentaba contra la ecología, puesto que se traía montones de palos y ramas para armar el espacio físico donde iba a exhibirse el muñeco.
Con tiempo había que ir por la orilla del río Bobo hasta llegar al “Puetate” y poder cortar los carrizos para la quema del treinta y uno.
Las comparsas que se presentaban en las calles, remedando a alguien o a algo, más de una vez fueron motivo de peleas o de resentimientos entre los ofendidos y los componentes de las comparsas, pero también fueron una razón para cambiar de actitud y de reforzar los sentimientos fraternos.
Las viudas, los testamentos, los cohetes y los tronantes, daban por terminado el año aunque la fiesta no concluía: faltaban los festejos de los Santos Reyes, los que llegaban a su clímax el seis de enero con el corso de flores. Las dos calles principales, la Bolívar y la Sucre, eran el escenario del corso. La gente de todas partes salía para mirar y participar en el festejo de la alegría. Los balcones adornados con festones y flores, eran el lugar en el que se ubicaban las mujeres bonitas que lanzaban serpentinas y pétalos a los carros alegóricos que se desplazaban por las principales vías. Claro que se decía carro alegórico al vehículo que se movilizaba cubierto por las mejores sobrecamas; y, desde el cajón las simpáticas chiquillas y los alegres payasitos, devolvían las flores y serpentinas a los balcones.
Los niños –diestros para lanzar torpedos comprados a la señora de don Quizamachuro- corrían detrás de los carros, recogiendo las serpentinas.
Si hoy les habla de estas cosas a los jóvenes, les parecerá ridículo y propio del jurásico, porque nada se iguala ni a la “compu” ni al “celu”…. En el recuerdo se escuchará el eco de:
-Todas las mujeres tienen,
debajo del pupo una taza,
y más abajito tienen,
las barbas de Galo Plaza…Jo…Jo… payasito, la lección.
“LA SARDINA”
Para esa época –han transcurrido más de sesenta años- Tulcán no contaba con muchos de los servicios que ahora ayudan a la colectividad; por ejemplo, cuerpo de bomberos, ambulancias, Cruz Roja; por ello, cuando todo el pueblo se conmovió por un horrible crimen cometido, lo único que pudo hacerse fue enviar un empleado de sanidad para que, con su bomba, fumigara con creso el lugar, escenario del espantoso asesinato. Crimen pasional, para los entendidos. El empleado de “la sanidad”, no podía controlar la náusea que le provocaba el contemplar la sangre derramada en el piso, en las gradas y en las paredes de la habitación. Pedazos de cerebro yacían esparcidos por todo lado.
Actualmente, la calle Rafael Arellano es una de las vías de mayor tráfico en la ciudad; pero, en ese entonces, esta vía era un caminito de tierra, bordeado de frondosas chilcas y de verdes marcos y guantos.
La “carretera”, como así se la llamaba a esta calle, era angosta y muy desolada; comenzaba en la “lechería”, actual plazoleta del padre Carlos, y terminaba a la altura de donde hoy es el Terminal. Era un espacio ideal para pasear, buscar capulíes y matar pájaros.
Precisamente en la esquina de la Rafael Arellano e Imbabura, había una casita de paja, levantada sobre un bordo, en la que prestaba sus servicio de “tocador”, un señor Bernal, un viejito experto para tratar golpes y lesiones. De esa esquina hacia abajo, estaba un callejón que conducía al Puetate. Al filo del callejón se levantaban unas casitas, también de paja y bahareque en donde vivían las “Expeditas”, unas mujeres que velaban y “acababan” fiestas a san Expedito; y, justo diagonal a la vivienda de don Bernal, se levantaba la única casa de teja de ese sector; era una casa bonita, pintada con cal, adornada con unas figuras de yeso y con un jardín adelante. En la parte trasera había una huerta. Esta casa, de apariencia distinguida y por más señas de dos pisos, se llamaba Villa Lucy, precisamente el diminutivo de su dueña, doña Lucrecia; claro, doña Lucrecia Sarama Espíndola; una mujer especial: era joven, muy bonita, blanca, cabello largo, negro y abundante; un lunar en su cara, muy cerca de su nariz, completaba la gracia de esta dama. Se afirma que lucía pantalones y botas de montar, una chaqueta elegante y un precioso sombrero con una pluma de alguna ave exótica.
Cuantas veces se la veía pasear por la carretera cabalgando un brioso corcel, al que controlaba con un foete que portaba en su mano izquierda. Dicen que esta mujer bonita había viajado a Europa y que allá le ofrecieron la oportunidad de posar para fotografías de calendarios. Dicen que practicaba la brujería, y si no, cómo se explica aquello de que doña Lucrecia tenía dominados y eran una especie de súbditos en su palacio del amor, los militares que, dejando su cuartel allá en el parque Ayora, se trasladaban luciendo sus mejores galas, a lomo también de sus mejores caballos, a visitar a doña Lucrecia; pero no le decían Lucrecia, sino “Sardina”. No se sabe si la llamaban así por ese movimiento ágil, delicado y sensual de sus caderas al andar, o por lo “resbalosa” –igual que las sardinas- ya que cualquiera no la podía tener entre sus manos. Dicen también que muchísimas matronas de Tulcán no la podían “ni ver”, porque a sus maridos les arrancaba suspiros, miradas atrevidas y deseos insanos al verla pasar tan esbelta y libre, como una sardina en su cardumen.
Dicen que la Sardina había sido casada con un colombiano llamado Ernesto Cabras Corral, dedicado a trabajar como agente vendedor, trabajo que lo alternaba como propagandista, adoptando el nombre de “Marco Polo”, ayudado de “Carmencita”. Dicen que su matrimonio no funcionó: Ernesto se quedó en Colombia y Lucrecia se radicó en Tulcán. Dicen que convivía con un señor Rojas, dedicado a atender un negocio de alquiler y arreglo de bicicletas. Este negocio funcionaba en la esquina de las calles Sucre y Ayacucho, donde hoy se levanta el hotel “Sara Espíndola”.
Tulcán, como ciudad pequeña y muy tranquila, de muy buenos vecinos, con su calle Real y su calle de la Plazuela, con su iglesia Matriz y la de los padres capuchinos, ya contaba con su teatro, el Teatro Lemarie, lugar convertido en un centro de entretenimiento, sitio ideal para encontrarse con los amigos, las novias y compartir las emociones de las “vistas”, que se proyectaban en ese elegantísimo salón, con butacas importadas. Su enorme marquesina de hierro y vidrio, cubría un buen espacio de la parte delantera de la calle Diez de Agosto. La sirena lanzaba su tercer “grito” para indicar que la función iba a comenzar. El alboroto de los chocolatineros, el aroma del canguil y de los hervidos, completaban ese ambiente de regocijo y expectativa.
Cierta noche, la Sardina y su amigo Rojas, concurrieron al Lemarie para entretener el tiempo mirando una película mexicana, una película que tenía como trama de su argumento, la infidelidad en el amor. Los amantes disfrutaron de la función de cine, a pesar de los frecuentes cortes del “rollo”. Salieron y se dirigieron por la “carretera” a su casa, la villa Lucy. Nadie sabe qué es lo que pasó con la pareja: quizá la película puso de manifiesto alguna situación comprometedora de la Sardina con su amigo o con sus otros amigos militares en largas noches de música, baile y presencia de otras señoritas; la verdad es que después de llegar del cine, el amigo Rojas se supone que agarró un martillo y, luego de una acalorada discusión, descargó sobre la cabeza perfumada de Lucrecia, más de cuarenta martillazos. Sus gritos de agonía y de dolor, no fueron escuchados ni por don Bernal ni por las Expeditas. La sangre lo salpicó todo. El cerebro voló en pedazos. El escultural cuerpo de la Sardina, con estertores macabros, dejaba para siempre este mundo. El amigo Rojas, huyó por el Pireo a Colombia.
La Villa Lucy quedó abandonada. La gente al pasar se santiguaba y no regresaba a ver. A las seis de la tarde ya nadie transitaba por la “carretera”; y, don Bernal y las Expeditas trancaban las puertas y rezaban dos rosarios. Las señoras de la ciudad comentaban del crimen, sintiendo en su alma una alegría medio rara, porque al fin sus esposos ya no tendrían malos pensamientos.
En medio de su abandono, la Villa Lucy pasó a manos de un tinterillo de apellido Yépez. La casa continuaba vacía. Nadie quería ir a vivir, ni gratis. El hedor a muerte, los ruidos, suspiros, quejidos, gritos y apariciones, ahuyentaban a la gente. Las Expeditas decían que la casa está endiablada y que, sobre todo en noches de luna, veían a la Sardina, bañada en sangre, correr delante de alguien que la perseguía.
Doña Micaela Barba, esposa de don Luis y madre de Augusto, Elvia, Claudio y Mariana, debido a su extremada pobreza, decidió ir a vivir en la casa de la Sardina. A la familia no le importó hacer frente al mismo demonio. En realidad, el miedo estaba en todas partes. La miseria les hacía aguantar todo.
Una tarde, Claudio jugaba en el huerto sembrado de papas y maíz; de pronto miró que alguien, vestido de blanco, se movía detrás de la ventana de uno de los cuartos de abajo. Le contó a su papá Luis, quien recordó que de eso ya le habían comentado otras personas. Don Luis supuso que podía tratarse de un “entierro”; así que, armándose de valor, él y su hijo mayor, Augusto, una noche empezaron a cavar en el piso del cuarto donde aparecía el “bulto blanco”. Al fin dieron con algo en el fondo del hueco: en medio de pedazos de tela blanca y podrida, había huesos de niño. Entonces, ¿sería verdad el comentario de la gente? ¿Sería cierto que la Villa Lucy había sido un burdel o casa de cita y que, cuando alguna de las mujeres que concurrían allí se embarazaba, la Sardina la hacía abortar y el feto era enterrado dentro de la casa o en el huerto de papas y maíz?
Doña Micaela, su marido y sus “guaguas”, dejaron la casa. Ni de balde para seguir viviendo allí. Dicen que se fueron a buscar la vida a Colombia, exactamente al puerto de Buenaventura, allá en la costa Pacífica del Departamento del Valle.
“GRACIAS, MAMI”
Realmente nunca me interesé por saber cuál era su nombre, pero todos le conocíamos por Mare. Era una niña muy ágil y despierta, tanto que integraba el equipo de patinaje artístico de su escuelita; y, más tarde, debido a una lesión sufrida en su codo, se incluyó en el grupo de danza. Cada que tenía oportunidad, gracias a un familiar que regularmente viajaba a Quito, Mare se trasladaba a Bolívar, población carchense en donde vivía su abuelita. Para Mare, sus mejores vacaciones se daban cuando la iba a visitar. Qué felicidad para la niña el ser atendida por aquella mujer provinciana, quien le toleraba sus travesuras y le agasajaba con lo que sus antojos le sugerían: papas fritas todos los días; salsa de tomate; salchichas; chocolate instantáneo. No tenía que madrugar a la escuela ni tenía que arreglar la cama y peor lavar la taza del café. Es que estaba de vacaciones y por eso dejaba la capital y se “remontaba” al norte, a la tierra de los pastusos. Cuando volvía a Quito, sus compañeritas se le burlaban porque su manera de hablar era diferente: modismos, palabras medio raras y una musiquita, le denunciaban que había pasado sus vacaciones en la tierra de su abuela. Mare, inconscientemente se olvidaba de la manera pastusa de hablar y cogía otra vez el “tono” de los puendos.
En la escuela había una monjita muy anciana, con dificultad para caminar y por ello siempre llevaba en sus manos un bastón que lo utilizaba también para amenazar a las niñas cuando se portaban mal. La monjita tenía una muy especial devoción a la virgen; y, cuando llegaba el mes de mayo, ella les inculcaba el amor a la madre, proyección de la virgen de la Medalla Milagrosa, aquí en la tierra.
Mare, la dulce niña, veía en su mamá y en su abuelita, todos los atributos de la Virgen María, descritos por la monjita; por ello, un fin de semana de mayo, logró que su madre la llevara a Bolívar, a visitar a su abuelita. Una preciosa tarjeta hecha con sus manos, utilizando lazos de fideo, fue el regalo para la persona a quien iba a saludarla en el mes de las madres.
Mare, aparte de preocuparse por las golosinas que le brindaba su abuela, se interesó por conocer cosas de la vida de aquella mujer, centro de su admiración y cariño. Tenía la sensación de que a la mamá de su mamá la veía más bella, más interesante; más aún, al observar que a pesar de los años, la viejita no descuidaba su figura: siempre estaba elegantemente vestida, sin importar que los trajes a lo mejor ya no estaban de moda. Su cabello, de un color oscuro brillante, ocultaba las canas, reflejo de tantos y tantos inviernos en el alma.
Su rostro enseñaba ligeras arrugas primorosamente disimuladas por un tenue maquillaje que mostraba el perfil hermoso, delicado y fino de la “chiquilla” de otros tiempos. Mare tomaba las manos de su abuelita, las besaba y las acariciaba, observando la huella de unas manos de princesa porque aún se notaba un especial esmero en cuidar sus uñas, sin importar que sus deditos estén torcidos; lo que importaba era la fragancia, la habilidad y la destreza con que esas manos atendían a los suyos, más todavía si era su Mare, su nieta con acento de niña capitalina.
Mare, aquella tarde de un día de mayo, poco a poco se fue adentrando en el mundo espiritual de su abuelita, y sentía que el amor hacia ella era más intenso cada minuto. Su abuelita había sido hija de madre soltera, una maestra de escuela rural. De su padre nunca quiso saber quién fue; al fin, ni falta le hizo, porque su madre fue todo para ella. La maestra rural, con sueldo de profesora no hubiera podido educarla; de ahí que, a más del trabajo en su escuelita, se desempeñaba en otras labores: una tiendita de barrio, obritas de costura, crianza de cerdos, de gallinas y cuyes. Mare, la dulce niña, al escuchar a su abuelita, sentía que había escenas paralelas entre las dos: su madre también lucha heroicamente para sacarla adelante a ella: útiles para el estudio, patines para su deporte, zapatos y vestidos para su baile.
Todo lo logra su mamacita, a pesar de que lleva sola su hogar. Mare conoce a su padre, pero no entiende por qué él las abandonó y se marchó con otra mujer. ¿Es que la vida se repite y se empeña en hacer sufrir?. ¿Por qué Mare, la dulce niña, tiene papá y no tiene?.
¿Por qué su abuelita tuvo papá y no tuvo?. Mare no comprende estas cosas, pero si entiende que esto le agranda su corazón para amar con todas sus fuerzas a su madre y a su abuelita.
La monjita les habla de la virgen María cada día, pero Mare ahora entiende que la Madre de Dios está viva y presente en sus dos progenitoras. ¿Acaso no es milagro el que su abuelita, quedando huérfana a comienzos del primer año de estudios en la universidad, haya triunfado en la vida, haya sido una profesional competente y haya formado un hogar muy modesto, pero honorable y respetado en la sociedad?
Mare ha podido comprender que el amor es la fortaleza divina; y, desde hoy, la dulce niña ha contemplado el inmenso horizonte de su vida, ha mirado el camino largo que tendrá que recorrerlo, pero se siente feliz porque va de la mano de su madre y de su abuelita.
Mayo, el mes de las flores… el mes de las madres.
Mare levanta la mirada, y mientras cruza el firmamento una nube blanca, ella dice: “gracias, mami”.
“BERRUECOS… 4 DE JUNIO”
Ante una insinuación del profesor Aníbal Medina, el flamante bus modelo 72, de la Cooperativa Expreso Tulcán, conducido por el señor Gonzalo Machado, se detuvo.
-A ver, ¡todos los estudiantes se van a bajar!
Los otros dos profesores del Colegio Bolívar descendieron del vehículo; lo mismo hicieron, el conductor y el ayudante. Nuevamente el señor Medina, elevando su tono de voz, volvió a ordenar a los alumnos para que se bajaran del carro.
-No, señor Medina…¿Para qué nos vamos a bajar?
-Para mirar este obelisco, que es el monumento que recuerda que aquí fue asesinado el Mariscal Sucre.
– Nooo, para qué nos vamos a bajar, ¡si desde aquí lo estamos viendo!
Contestaron los colegiales, cómodamente sentados y, a lo mejor, muchos de ellos medio dormidos.
En realidad, hace mucho tiempo, cuando los paseos de fin de año de los Sextos Cursos se los hacía generalmente a Colombia, empleando para ello dos semanas, un curso del Bolívar había planificado una excursión a Cúcuta, capital de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Para esa época, el viaje se lo hacía por la antigua carretera que comunicaba a Pasto con Popayán; y, justamente esa vía cruzaba por las selvas de Berruecos, lugar tristemente recordado, porque allí fue acribillado Antonio José de Sucre, el Mariscal de Ayacucho. A ningún estudiante le llamó la atención ese sitio y, con el genio cambiado del señor Medina, continuaron su viaje.
Estamos en junio, mes que la historia recuerda un aniversario más de la muerte del valiente cumanés.
Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, nació en Cumaná, Venezuela, el 3 de febrero de 1795. Su padre fue el teniente Vicente Sucre y García de Urbaneja, un hombre que se sentía orgulloso de su estirpe.
Su madre, doña María Manuela de Alcalá y Sánchez, desposada a los 16 años de edad. Antonio José fue el séptimo de sus hijos.
Juan Montalvo, refiriéndose al Mariscal expresa: “Sucre era el general más valiente, más hábil, más generoso, más humano”
¿Por qué fue asesinado Sucre? ¿Quiénes fueron los mentalizadores de este crimen? ¿Quiénes fueron los ejecutores de este delito?
Mucho se ha escrito al respecto, sin embargo las dudas siguen en pie. Para Bolívar, la muerte de Sucre fue planificada y dispuesta por los generales: José María Obando e Hilario López, militares que veían en el Mariscal un obstáculo en la carrera gobiernista de Santander.
A propósito, el destacado escritor y periodista colombiano, Mauricio Vargas Linares, afirma que Sucre estaba hastiado de la política; tanto le había decepcionado aquel espíritu egoísta, ambicioso, traicionero, de muchos que mostrándose seguidores de la Independencia, luego sacaron a relucir su desenfreno por el poder y la fortuna, sin importarles la deshonestidad o la deslealtad. Sucre sentía repugnancia al conocer que los millones de libras que prestaba Inglaterra para las luchas por la Independencia, ya se los habían repartido entre ellos, muchos de los políticos y militares. Por todo esto, Sucre decidió trasladarse a Quito, con el único fin de reunirse con su esposa, Mariana, Marquesa de Solanda y Villarrocha, y con su tierna hija, Teresa. Le interesaba guardar sosiego para su cuerpo y para su alma. Deseaba desvincularse de todo y emprender un viaje a Europa.
Los generales, Obando, López, inclusive Juan José Flores, pensaban que el “hijo del tirano, el maldito cumanés, va a Quito para organizar su dictadura. Que no pase de Pasto”.
Sucre presentía lo de su muerte, inclusive se dice que tuvo un sueño que fue una verdadera pesadilla, porque veía al general Obando tratando de matarlo. Todo esto le ayudó a tomar la decisión de viajar a Quito. Ya no aspiraba nada. Bolívar, el 8 de mayo de ese año 1830, había partido a su destierro voluntario, sin despedirse de su mejor amigo.
En Popayán, le ruegan que no continúe su viaje. Le ruegan que espere a que llegue un piquete de soldados para que le acompañen. Sucre manifiesta que los designios de Dios, nada ni nadie puede cambiarlos.
Entre lágrimas de despedida, el Mariscal retoma su camino. Su destino estaba marcado. El diputado por Cuenca, José Andrés García Téllez, los sargentos, Caicedo y Colmenares, y dos arrieros, integran el grupo humano que acompañaban a Sucre en su recorrido con destino a Pasto. En Mercaderes, una población caucana, muy cerca de Nariño, el juez le sugiere que no viaje por esa ruta, que no se arriesgue por esas montañas y que él le puede facilitar un guía para que el itinerario lo hiciera por Barbacoas. Sucre no acepta nada, ni siquiera permite que alguno de sus acompañantes cabalgue junto a él. Deben desplazarse en columna.
El día jueves, 3 de junio, en una casa posada – “La venta”- Sucre y su comitiva se detienen a descansar. Allí se sirven algo de beber y de comer, junto con el dueño de la posada, un indio patiano llamado José Erazo, conocido salteador de caminos, y Juan Gregorio Sarria, un tipo también de mala calaña. Entre copa y copa, los dos sargentos de Sucre, estuvieron a punto de dar muerte a los dos de la posada, porque algo de sus malévolos planes dejaron entrever. Sucre salvó la vida a quienes serían sus asesinos.
Aquella tarde del cuatro de junio, Sucre pasaba por “El Cabuyal”, un lugar muy cercano a Berruecos, cuando desde los matorrales del sendero, sonaron los disparos que dieron término a la vida del héroe del Pichincha. Manuel de Jesús Patiño, un comerciante que se quedó en “La Venta”, fue testigo del nerviosismo demostrado por el indio José Erazo y por Juan Gregorio Sarria, al llegar a la posada después de cometido el crimen. Patiño, negociante que recorría los caminos del Ecuador, afirmaba que Flores tuvo que ver con la muerte del Mariscal.
Bolívar tuvo noticia del crimen de Berruecos, el 1 de julio, cuando estaba en Cartagena, al pie del cerro de la Popa. Bolívar era conocido como una persona que empleaba un vocabulario muy fuerte –si la circunstancia lo justificaba- ; por ello, cuando se enteró de la muerte de su gran amigo y compañero, lo único que expresó fue; “¡la pinga!”, y se sumió en la tristeza y el dolor. En realidad, el propio Libertador solía pedir que no le obligaran a hacer uso de su lengua de “desbraguetado cuatrero”.
La Marquesa de Solanda, en 1833 hizo que los restos de Sucre fueran trasladados a Quito, siendo colocados en el Carmen Bajo.
Actualmente reposan en la Catedral Metropolitana.
Teresita, la hija del Mariscal, murió a los dos años y medio de edad.
Su muerte fue accidental y ocurrió cuando jugaba con su padrastro, el general Isidoro Barriga. La niña cayó de un balcón. Corrió el rumor de que el general Barriga tuvo que ver en la muerte de Teresita, puesto que la Marquesa de Solanda, su esposa, estaba embarazada. Al morir la niña, el hijo que llevaba en su vientre, sería el único heredero de Carcelén.
Alberto Montezuma Hurtado, en su libro, “Nariño, tierra y espíritu”, afirma que ni José María Obando, ni Hilario López, tuvieron que ver con el crimen de Berruecos, puesto que los asesinos de Sucre fueron tres negros contratados en el Valle del Chota, quienes llegaron desde el sur para hospedarse en la hacienda “Salinas”, hoy conocida como “Dalmacia”, a dos leguas de Berruecos. Los tres negros, al mando de un tipo que portaba machete y carabina, salieron de la hacienda, el 4 de junio, a las 3 de la mañana. Casi al anochecer volvieron a la posada, fatigados y nerviosos los tres “chotanos” y su jefe. Para tranquilizarlos, el tipo del machete y la carabina, les dio a beber un preparado a base de “chancuco”. Los tres negros, en medio de convulsiones, estertores y gritos de dolor, murieron. El tipo ordenó a los peones de “Salinas”, que los cadáveres fueran sepultados al pie de una loma cercana, llamada “Las aradas”. Al día siguiente, en la hacienda, se supo que Antonio José de Sucre había sido asesinado en el camino selvático de Berruecos. Los peones, cada vez que miraban la loma “Las aradas”, se santiguaban.
Bolívar le escribió una carta a Flores, en la que le decía: “este crimen fue para privar a la Patria, de un sucesor mío”. Asimismo, el Libertador dedicó unos pensamientos muy nobles y sentidos a la tumba del Mariscal de Ayacucho.
“Como soldado, fuiste la victoria;
como magistrado, la justicia;
como ciudadano, el patriotismo;
como vencedor, la clemencia;
como amigo, la lealtad”
“EL SEÑOR DE LOS MILAGROS”
Cada día, don Juan tenía que levantarse muy temprano para ir a
“Taques”, nombre de una loma en la que tenía una finca. A su nieto mayor le pedía que fuera a traer el caballo “rosillo”, noble animal que acostumbraba pasar la noche en “la choza del puerco”. El nieto, de mala gana, rascándose la cabeza y regresando a ver con cara fruncida, cumplía con el mandado. A veces amanecía lloviendo, y eso le causaba más rabia el ir a buscar la bestia, ya sea en la ladera, la choza del puerco, los arciniégas o la playa. Cuando volvía con el caballo, su abuelo ya había tomado el café “estilado en la chuspa”, con olor a olla de barro y a hojas de eucalipto, y con dos tortillas de tiesto. Se completaba el mandado del nieto con el hecho de recoger la “majada” calientita del rosillo, caballo bien caballo, que “ajuntaba” toda la noche para depositar con plena satisfacción la suciedad en el patio. Un palancón y una mala cara, servían de herramientas al nieto para despejar el lugar donde su abuelo ensillaba al animal. El abuelo le recordaba que aquello era abono y que debía arrojarlo en el potrero, sobre las matas de ocas que estaban enflorando.
Cuando el sol estaba más “paradito”, don Juanito, recordando sus tiempos de buen “chalán”, ponía su pie izquierdo en el estribo de la silla del rosillo, se agarraba de la “copa” de la montura y se ponía cómodo sobre ella, que era una verdadera obra de arte, comprada al maestro talabartero, “don Boquiseco”. Luciendo sus zamarros de piel de toro pintado, su enorme lazo pendiente a un lado de la silla, su tremendo verraquillo con nudos de bejuco reseco, y su par de “árguenas” sujetas al anca del caballo, don Juan emprendía su camino, no sin antes despedirse de los suyos, recomendando a su nieto que repasara el catecismo y las tablas de multiplicar. Que se acuerde que los hermanitos de la escuela católica, son bravos.
Don Juan, un roble por su presencia y su salud, y un excelente hombre por su calidad humana, era muy conocido y respetado por la gente de su barrio y por quienes vivían a lo largo de camino que conducía a Taques. Todos lo saludaban, tocándose el filo del sombrero, ya sea este un “chuta” o un Borsalino. Don Venado, don Sangre Propia, don Mangas, don Cuco, la Chuca, las Jodidas, las Cuastumalas, don Parras, don Chengue, etc., le daban los buenos días al jinete que rompía el silencio de la aurora con las herraduras de los cascos de su rosillo, animal “pajarero”, que daba la impresión de que solo a don Juan le obedecía cuando utilizaba el freno y la espuela.
Al dejar el “camino real” y coger el callejón a mano izquierda, estaba la casita de don “Juanandolas”, padre de una “chiquilla donosa”, que acostumbraba barrer el alar de su casa todas las mañanas. Antes de que ella levantara la mirada, don Juan la saludaba. No sabía por qué, pero la chiquilla le traía el recuerdo de sus años mozos, cuando siendo mayordomo de la hacienda “El Salado”, la hija del patrón solía decirle, cuando cabalgaban al filo del río: “Juan, se me ha puesto que me quieres tumbar”.
Después de cabalgar una media hora por el callejón, llegaba al “diviso”; desde allí contemplaba su propiedad: una casita de una sola pieza, unas cuantas cabezas de ganado lechero, la yunta de arar, la yegua castaña, unos árboles de pumamaque, con nidos de curiquinga incluidos, el río que bañaba todo el pie de su finca y unas “tablitas” sembradas de papa, maíz, trigo y cebada. Su Taques era su vida y su razón de ser. Las vacas le brindaban generosamente unos tantos “bingos” de leche fresca cada día. Las horas pasaban demasiadamente ligeras y, en ocasiones, no alcanzaba a hacer todo lo que había planificado. A veces se olvidaba de cocinar las “cuambiacas”, adobadas con yerbabuena cogida a la orilla del remanso de la vuelta.
–Qué iras, no tener la escopeta a mano-. En ese remanso nadaban descuidadamente, unos cinco patos.
A don Juan se le había hecho una costumbre el contar desde el diviso el número de animales que poseía, para ver si estaban completos.
Nunca se imaginaba que alguno pudiera faltar, porque el cuidador era extremadamente preocupado. En realidad, don Juan confiaba ciegamente sus bienes al guardián que nunca faltaba en su casita de una sola pieza; el guardián era el Señor de los Milagros, una imagen de Cristo crucificado, que había sido “limosnada”, allá por los años 30, en Buga, precisamente cuando con su esposa viajó a la inauguración de la Basílica, en el Departamento del Valle, en Colombia.
Una tarde, luego de achicar los terneros, se sentó en un banco de “chaguarquero” que había en el corredor de la casita. En el horizonte se dibujaba el perfil de las montañas, resguardadas por los dos cerros: Chiles y Cumbal. Sintiendo el frío del viento de la tarde y el relajo de las tórtolas y los chiguacos, recordaba lo que había leído en un libro antiguo acerca de la batalla de Trafalgar. En esa batalla había sobresalido un barco llamado, “San Juan Nepomuceno”; y, a lo mejor por eso, su padre, el alambiquero Arcenio, le habría bautizado con ese nombre que era motivo de burla y risa de los niños de la “vereda”.
También imaginaba que su padre le habría puesto ese nombre porque, siendo alambiquero, sabía que en un pueblito de la frontera de Francia con España, veneraban a San Juan Nepomuceno, como el abogado de los contrabandistas de aguardiente. Don Arcenio conocía sobre ello una historia que decía que todas las tardes, en procesión, los habitantes del pueblito llevaban la imagen del santo al otro lado de la frontera. Los guardias fronterizos, tanto del un país como del otro, admiraban la devoción de las gentes. Como siempre, alguien denunció la verdad: la imagen del santo era hueca y la llenaban de licor de contrabando para cruzar la frontera. Desde entonces, la imagen de San Juan Nepomuceno, es venerada allá en una urna con barrotes de hierro, simbolizando la prisión que guarda el santo por ser cómplice de los contrabandistas. ¿Será por ello que su papá, contrabandista de aguardiente, le habrá puesto ese nombre?. No lo sabía, pero sí sabía que uno de sus nietos también lleva ese nombre.
La tarde seguía avanzando y ya era hora de emprender el regreso. Al santiguarse frente a la imagen del Señor de los Milagros, don Juan notó que el marco de madera se había desclavado. Lo bajó de la pared y lo metió en las árguenas, junto al tarro de leche. Mañana, a primera hora, le he de mandar al chiquillo para que lo haga arreglar en la carpintería del “mayor”, frente a la talabartería de don Boquiseco.
Esa noche, don Juan no durmió bien. Pensaba que a lo mejor se acostó con el estómago pesado y sin fumarse su “piel roja”. Como de costumbre, se levantó y se fue a Taques. Qué sorpresa: desde el diviso observó que la puerta de la casita estaba abierta; y, al contar los animales, se dio cuenta que faltaba la “yunta de arar”. Era la primera vez que robaban en Taques y era la primera vez que el Señor de los Milagros había sido retirado de la casita. ¿Coincidencia?. ¡No sé! Pero para don Juan fue una demostración del poder divino de la imagen traída de Buga, de aquella imagen que se afirma que hace muchísimos años, una indígena que lavaba ropa en el río Guadalajara, un río afluente del Cauca, que pasa muy cerca de la ciudad, vio que bajaba en la corriente un crucifijo. Lo agarró y se lo llevó a su casa.
Cada día el crucifijo aumentaba de tamaño. Esto despertó la fe en el pueblo. Los favores del Cristo se multiplicaban. A diario muchas personas acudían al rancho de la india para pedirle favores al Señor; y, luego de elevarle su oración, las gentes le limpiaban el rostro del Santo, con algodones, esperando algún milagro. De tanto frotarle, la cara de la imagen se fue desfigurando; por ello, el párroco dispuso que el Cristo Crucificado fuera quemado. Se le prendió fuego; y, cosa increíble, la imagen no se consumió, solo se volvió negra, como si fuera carbón. El pueblo cayó de rodillas ante el magnífico suceso y proclamaron al Cristo, como el Señor de los Milagros.
Cuando se inauguró la Basílica en Buga, don Juan admiraba a la imagen negrita y con la carita dañada. Ojalá el “mayor” haya arreglado el marco con la estampita del Señor de los Milagros, porque es el único que cuida la casita y los animales de Taques.
Los cinco patos han vuelto a nadar en el vado de la curva del río. A don Juan ya no le interesa la escopeta.
“DOÑA JUANITA”
En verdad, la vida de un estudiante provinciano pobre, ha sido siempre muy dura en Quito, si su interés está en dedicarse a responder como un alumno que sueña en ser “alguien” y tener las condiciones para hacer de su profesión una fuente de vida.
El pastusito de esta historia reunía todas las condiciones del universitario chagra y sin medio en el bolsillo, pero eso sí, orgulloso de ser de la Central, tanto que para lucir en el pecho la escarapela UC, tuvo que no almorzar un día.
Nuestro amigo, al que lo llamaremos Rosendo, madrugaba junto con el día, porque a las seis y media, ya pasaba el bus de la Universidad, un armatoste viejo, pintada su carrocería de madera con los colores verde y blanco, y conducido por un chofer joven, que se las daba de enamorado de una compañera bonita, provinciana también, y a la que la prefería guardándole el asiento que quedaba a su derecha.
Rosendo era muy cumplido en sus obligaciones de estudiante, gracias, entre otras cosas, a que sus compañeros de año nunca lo tomaban en cuenta para los programas de fin de semana, porque jamás tenía para la cuota.
Un día de tantos, Rosendo se enteró de que no muy lejos del lugar donde vivía, funcionaba un salón que atendía preferentemente a estudiantes y que su alimentación era buena y barata. Rosendo comenzó a ser un cliente más del salón El Cóndor, ubicado en la Imbabura, entre la Bolívar y Rocafuerte.
Nuestro amigo había sido alumno del colegio Bolívar de Tulcán, en aquella época preciosa en la que muchos jóvenes practicaban la música y el canto; en la época en la que el dúo de los hermanos Angulo arrancaban suspiros a las señoritas, objeto de sus serenatas; a las jovencitas que, gracias al requinto de Germán y a la guitarra y a la primera voz de Fabián, formalizaron sus compromisos matrimoniales.
Rosendo admiraba al dúo; y, uno de los temas magistralmente interpretado, era el pasillo “Amor, amor”, del gran compositor ecuatoriano, Luis E. Nieto Guzmán. Este pasillo comienza con los siguientes versos:
-Estás dentro de mí tan hondamente,
que ya sin ti se morirá mi vida;
no sé si eres puñal o eres herida,
o eres razón de mi existir presente…-
Siempre que actuaban en público, los hermanos Angulo interpretaban con su estilo único este tema.
Era un domingo. Rosendo se había levantado un poquito más tarde; y, cuando subía por la calle Bolívar rumbo al salón El Cóndor, para servirse su cafecito con pan y queso, miró que también caminaban en formación correcta y con su impecable uniforme de gala, un grupo de señoritas estudiantes del Colegio Fernández Madrid. Rosendo siguió atrás, pues le despertó la curiosidad de saber a dónde iban.
Qué simpática coincidencia: las señoritas llegaron hasta San Carlos, un Colegio que funcionaba en los interiores del convento de San Francisco, exactamente a una cuadra del salón El Cóndor. Desde ese domingo, nuestro amigo no faltaba a la misa de la capillita de San Carlos. Se mezclaba en la celebración eucarística con los estudiantes de los colegios masculinos: Don Bosco y Juan Montalvo; y, de los femeninos: Manuela Cañizares, Bolívar y Fernández Madrid. Ni él ni ninguno de los demás estudiantes asistían por devoción, sino por mirar a las bonitas colegialas, quienes en lugar de elevar su oración, elevaban sus ojos para mirar a alguno de los presentes; es decir, la misa dominical era una oportunidad para soñar en ilusiones enmarcadas en minutos románticos, o en concertar una cita, gracias a las señas o a los ojos de parte y parte.
Rosendo esperaba el domingo para ir a misa. Se había familiarizado con el barrio: la esquina de la Cruz Verde, la muralla de San Francisco, la vieja cervecería La Campana, la cercanía al panóptico, la callecita Alianza, en cuya esquina había un taller en el que un escultor daba forma de santos y vírgenes, a los troncos de cedro.
Terminado el oficio religioso, nuestro amigo veía como se iban alejando las estudiantes, en medio de una verdadera competencia de perfumes y maquillajes. Para hacer tiempo hasta que sea horas del almuerzo, Rosendo avanzaba hasta El Tejar para ver si de pronto se encontraba con algún chofer conocido de la Papaya o de alguna cacharrera amiga. Otras veces prefería quedarse boquiabierto en el taller de la esquina de la Alianza e Imbabura, observando el arte del escultor. Le llamaba mucho la atención, la imagen de Cristo llevando sobre su hombro una enorme cruz y luciendo el hábito de los religiosos franciscanos. La imagen era de tamaño natural y su mirada proyectaba tristeza y dolor. De cada espina de la corona que hería su cabeza, a Rosendo le parecía ver chorrear gotas de sangre.
Uno de esos domingos, después de engañar al estómago en El Cóndor, al pastusito se le ocurrió ir al cine, a mirar una película mexicana de lucha libre, que presentaban en el Granada; más, para hacer tiempo hasta que sea hora de la función, subió por la Alianza, rumbo a la cervecería. A mitad de la cuadra, oyó el trinar bellísimo de guitarras.
Rosendo apuró el paso. En un cuarto, con puerta de dos hojas a la calle, tocaban sus guitaras dos hombres: el uno era un señor de lentes, muy delgado, no estaba sentado en la silla, sino arrimado de largo en largo, con sus piernas muy juntas. Sencillamente eran dos maestros de la música en cuerdas. Rosendo se paró en el umbral, saludó cortésmente y se dispuso a seguir escuchando. El maestro paralítico le respondió el saludo y le invitó a pasar. Qué calidad de personas; es que quien cultiva un arte, es diferente y su riqueza espiritual se manifiesta en todo su comportamiento. Nació una buena amistad entre el estudiante provinciano y el guitarrista paralítico. Rosendo no podía creer que aquel amigo nuevo, era don Luis E. Nieto Guzmán, el gran compositor, el autor del pasillo “Amor, amor” que cantaba el dúo de los hermanos Angulo; del albazo “Solito”, que su padre tocaba en el bandolín. Tampoco creía que el otro señor, de poncho y sombrero, era don Segundo Guaña.
Qué calidad humana de don Luis Nieto. Qué amabilidad de su esposa, doña Juanita. Qué alegría compartir con Patricia, una niñita de ocho años de edad, pinta de muñeca, con cabello ensortijado, muy similar al de su madre.
Rosendo visitaba a don Luis Nieto todos los sábados en la tarde.
Cada vez que pasaba por la esquina del taller del maestro escultor, agradecía a la imagen de Cristo cargado su cruz y con el hábito franciscano, porque pensaba que esa mistad era un milagro de ese Señor, que al poco tiempo pasó al altar mayor de la Iglesia de San Francisco y se transformó en el “Señor del Gran Poder”, razón de una de las devociones extraordinarias del pueblo quiteño.
En la salita de don Luis, a más de una fotografía del Quito antiguo, colgaba en una de las paredes, un violín con una pequeñita etiqueta en su interior, que decía: copia de Stradivarius. A Rosendo le atraía mucho el violín; y era tanta su curiosidad, que llegó a descubrir que doña Juanita interpretaba aquel instrumento. Nuestro amigo le pedía, cada vez que iba, que tocara el Stradivarius. Ninguna insistencia servía. Doña Juanita no quería saber nada del violín.
Una tarde de sábado, ante la excesiva petición de Rosendo y de don Luis, doña Juanita descolgó el instrumento, lo limpió con un mantel de la cocina y empezó a afinar las cuerdas. Qué emoción embargaba a todos. Hasta la niña Patricia dejó su muñeca en el suelo para observar lo que hacía su madre. Tomó el brazo del violín con la mano izquierda, colocó su barbilla al pie de la caja sonora, en esa especie de concha de carey; agarró el arco con la mano derecha y, pasando la cerda por una de las cuerdas, arrancó al aparato un sonido agudo y largo. Doña Juanita aflojó sus dos brazos, sin soltar ni el violín ni el arco. Se puso pálida y buscó un lugar en donde sentarse. Un breve temblor le sacudió su cuerpo. Rosendo, ante un gesto de don Luis, tomó el instrumento y lo colocó sobre la mesa de planchar. Todos en silencio. Patricia quiso llorar. Doña Juanita, entre sollozos, se disculpó y pidió que el violín fuera colocado en su puesto. Por fin se tranquilizó; y, luego de preparar una canelita, la señora contó la razón de su reacción extraña.
Cuando doña Juanita había sido una adolescente, su padre le había comprado el violín. Pensaba y se imaginaba el ver a su hija, guapa y distinguida, convertida en una concertista de violín; para ello, contrató a un profesor de música, un buen maestro que frisaba los cuarenta años de edad. Dio inicio la tarea docente. La alumna, a más de su gracia física, demostraba talento para la música. Todo marchaba bien. Juanita ya interpretaba algunos temas, como Ondas del Danubio, Dos guitarras, Linyera, por ejemplo. Un día, el profesor le confesó a la estudiante de 16 años, que estaba enamorada de ella.
Juanita no podía entender aquello, peor aceptar las propuestas de amor de su profesor. El violinista se angustiaba más cada día ante el rechazo de su alumna.
Una tarde, a la hora de costumbre, el profesor llegó a casa de su estudiante. Maestro y alumna afinaron los violines. El maestro le pidió que escuchara la nueva melodía que pensaba enseñarle y que, al inicio, su letra dice: “quiéreme mucho, dulce amor mío/ que amante siempre me encontrarás..”
-Si va a empezar otra vez con eso, mejor ya no quiero aprender violín, y váyase- le dijo la estudiante.
El maestro se sintió ofendido al extremo. Tuvo la sensación de que su vida caía en un vacío; y, sin decir palabra, guardó su violín en el estuche; metió la mano en el bolsillo de su saco largo y negro, sacó una pistola en forma de un esferográfico y se disparó la única bala en la sien. Con estertores propios de su agonía, fue lentamente cayendo al suelo. Se quiso agarrar del estuche de su violín y quedó tendido en el suelo, frente a Juanita que, como loca, gritaba desesperadamente.
Desde ahí, doña Juanita nunca se interesó en su violín.
Rosendo y don Luis saborearon algo amargo en sus labios: quizá tuvieron la culpa para que la señora recordara un pasaje doloroso en su vida.
El joven universitario provinciano, al dirigirse a su casa, ya no pensaba en las colegialas de la misa de San Carlos, sino en el pasillo del dúo de los hermanos Angulo:
“Amor hecho de canto y de lamento,/ de sueño, de dolor y grito mudo…”
“PAISAJE, PANELA Y SOL”
El río Carchi, límite natural entre Ecuador y Colombia, nace en las faldas del volcán Chiles. En sus orígenes se lo conoce con los nombres de Morro, Alumbre y Játiva. La historia señala que el Río Carchi, de aguas heladísimas, era frecuentado por las madres que, en son de castigo o de terapia para los nervios, llevaban a sus pequeños hijos a bañarlos; y, en ocasiones, para contrarrestar el hielo del agua, los ortigaban. Asimismo se afirma que el mencionado río se llamó: Angasmayo, Cartehuel, Helado y Azul. Desde el momento en que atraviesa el puente de Rumichaca, deja de llamarse Carchi para adoptar el nombre de Guáitara. Existen dos versiones acerca del origen del nombre: la primera afirma que significa, “nido de águilas”; y, la segunda, “el más bravo”. Nos inclinamos por la segunda versión.
Es característica de este río, el recorrer sus más de 130 kilómetros hasta unirse con el Patía, por profundos abismos y encañonados. Sus aguas turbulentas dejan escuchar el ruido impresionante producido por el choque contra las rocas de su orilla o por el partirse en espuma blanca, al encontrarse con las piedras enormes de su sendero acuático.
Nuestro río, al internarse en Colombia, baña diversas topografías, todas caracterizadas por las grietas hondísimas y por la ausencia de espacios planos: por ejemplo, cuando saluda reverente al Santuario de Las Lajas, o cuando se desliza bajo el puente “Pedro Nel Ospina”, allá en el Pedregal, en la ruta Ipiales-Pasto, a una profundidad de 114 metros.
Al occidente del Volcán Galeras, a lo largo del “Valle de Atriz”, el Río Guáitara baña algunos municipios de Nariño, tales como Consacá, Sandoná, Ancuya; siendo este último, quizá el más pintoresco y el más rico en tradiciones, historia, trabajo, producción, lucha y fe.
Ancuya, conocida en tiempos precolombinos, según Pedro Cieza de León, Cabello de Balboa y otros escritos del Perú, como Angayán, Ancubia y Ancoyá, actualmente tiene una población de 12.000 habitantes. Ya no existen las casitas de paja, porque han sido reemplazadas por modernas construcciones en ladrillo y hormigón.
El 80 por ciento de las seis carreras y seis calles de su poblado, están pavimentadas. A distancia se observa la silueta de su hermosísimo templo, en cuyo frente se muestra un interesante parque, recuerdo añejo de tiempos ya vencidos. La dedicación al estudio y al trabajo de su gente, se proyecta en la presencia de escuelas y dos colegios, así como en los 35 trapiches de su municipio. Una de las costumbres ancestrales de este rincón nariñense, es el sentarse en el umbral de las puertas y, mientras las chicharras rompen el silencio de la noche, escuchar a los más viejos ese ensueño de relatos, en donde la leyenda, la anécdota, la tradición y la historia, se disputan el mejor espacio para despertar el interés del muy heterogéneo auditorio.
En antiquísimos documentos según lo puntualiza don Guillermo Zambrano Acosta, en su obra “Angayán”, precioso libro que lo conservo gracias a la atención de Humberto Aux Solarte, en esta zona habitaba una etnia aborigen, que no se identificaba ni con los Pastos ni con los Quillasingas, pues sus costumbres y su lengua eran diferentes.
Comercializaban el oro que lo obtenían de los yacimientos que existían en la zona. Estos aborígenes, cuando llegaron los primeros españoles, fueron llamados “Los Abades”, por ser demasiado pacíficos, callados y acostumbrados a pasar la mayor parte del tiempo recluidos en el seno de su familia, es decir, como monjes en su abadía.
Los “Abades”, a más de explotar el oro, se dedicaban a cultivar el aguacate, siendo estos dos elementos, la base de sus transacciones mercantiles.
Los Incas, en el gobierno de Huayna Capac, extendieron sus dominios hasta una buena parte del actual Departamento del Cauca; por lo tanto, los Abades pagaban tributo a los dueños del Tahuantinsuyo, enviando oro en polvo, introducido en canutos formados por los huesos de las patas de algunas aves. Esta costumbre se afirma que la mantuvieron hasta cuando llegaron los conquistadores españoles.
Una de las leyendas de este pueblo aborigen, menciona que a Huayna Capac le agradaba ir a pasar temporadas a la zona de los Abades, para disfrutar de la amabilidad de su gente, de lo agradable del clima y de la rica comida preparada a base del aguacate. Al Inca le llamaba mucho la atención el observar a unos pájaros grandes, a los que los indios les llamaban “curiquingas”, que anidaban en los árboles de aguacate y que, al alimentarse de esa fruta, verde y con perfil muy similar a la pera, se reproducían de una manera increíble; esto le motivó al soberano inca para llevar la semilla de esta fruta a otras regiones de su imperio, convencido de que sus súbditos, al alimentarse con esta fruta, aumentarían la población, circunstancia que a Huayna Capac le interesaba.
Otra leyenda rica en imaginación y colorido, relata que uno de los notables y recordados caciques de los Abades, fue Guáitara, un hombre valiente, humano, virtuoso y muy visionario para con el porvenir de su gente. Cierta ocasión llegó en busca del cacique, un indio que había recorrido muchísimas leguas de camino –pues era un emisario de los Chibchas- para pedirle ayuda al cacique de los Abades, debido a que su pueblo estaba siendo ofendido, atropellado y diezmado por unos hombres blancos, barbados, poderosos, a los que ni siquiera podían herirlos con sus flechas, puesto que su pecho estaba acorazado. El cacique escuchó con atención el relato del caminante. Armó viaje y partió solo al norte, a conocer de cerca la suerte del pueblo Chibcha. Después de un tiempo, Guáitara volvió a contar a su pueblo la realidad que vivían sus hermanos del Norte.
El cacique lloraba y sus lágrimas eran abundantes porque no podía soportar el dolor y la muerte de que eran objeto los Chibchas por parte de aquellos extranjeros blancos y sin corazón. El indio lloró demasiado al sentirse impotente y al imaginar lo que podría ocurrir cuando estos hombres extraños llegasen a su tierra. El cacique pidió a su dios, el padre sol, que viniera en su ayuda o que se lo llevara con él. El sol se conmovió con el sufrimiento del indio y, sensibilizado por su llanto, lo transformó en río, en río turbulento y bravo, río al que lo llamaron “Guáitara”, en recuerdo de su jefe, el más bravo de todos.
Las lágrimas del monarca, hasta hoy retumban en los abismos que recorre este afluente del Patía.
Los ancuyanos recuerdan con reverencia y admiración esta leyenda, mientras dirigen la mirada al Río que se pierde entre peñascos e impresionantes remolinos.
Los documentos históricos, algunos de ellos conservados en archivos de Quito, dan a conocer que Ancuya se fundó el 26 de febrero de 1544, en la zona de los Abades. Los fundadores fueron los españoles: Francisco Bravo, Fernando de la Chica y el portugués Juan de Bocanegra. Ellos fueron los encargados de cambiar los ritos paganos de los Abades, por la devoción a la Santísima Virgen María, en la advocación de “Nuestra Señora de la Visitación. El templo en el que actualmente se venera, es la expresión de una obra maestra en la arquitectura religiosa. Su construcción es relativamente nueva, debido a que el anterior templo fue destruido por el terremoto de 1923, cuyo epicentro se afirma que estuvo en Tulcán.
Las casitas de campo, con corredor para recibir al viajero, con techo de tejas, con su llave de agua en el patio, con verdes y olorosos árboles frutales, con el colorido de las veraneras, con el trinar de los pajaritos, con el monótono sonsonete de las chicharras y con el aroma del café, brindan al pueblo de Ancuya un marco excepcional para un paisaje cautivante.
Los trapiches, como aquel que se levanta en plena población, perteneciente a don Guillermo Acosta, un auténtico patriarca del pueblo, por su calidad humana y por su gran espíritu emprendedor, y que lleva por nombre “La Josefina”, sueltan al espacio los acordes sollozantes de la caña que es triturada para, después de convertirse en guarapo, pasar a los seis calderos de acero inoxidable y, debido al fuego alimentado por el “bagazo”, alcanzar el punto ideal de la miel que se transforma en panela, base del sustento de mucha gente, y renglón importante de la economía del Municipio.
La caña es transportada a lomo de mulas, machos y caballos; animales muy fuertes, gracias a que se alimentan con la “cachaza”, que es el resultado de la mezcla de los desechos del jugo y de la miel.
Los campos son fértiles porque las lluvias son muy regulares y porque también existen muchas fuentes de agua que son aprovechadas para el riego; además, la gente es agradecida con el volcán Galeras por el hecho de arrojar, de vez en cuando, ceniza que sirve de abono a los cañaverales. Los habitantes de los “Guaicos”, lugares cálidos ubicados en la serranía, han aprendido a vivir con el volcán; lo respetan y lo quieren, porque gracias a sus continuas erupciones, el Gobierno Colombiano sabe que existe Nariño. No le tienen miedo porque confían en la protección de la Santísima Virgen de la Visitación. Ella sabrá librarlos, así como los libró de la plaga de langostas, allá por los primeros años de 1900, o como los libró de aquella epidemia, “La Bartola”, en el año 38, enfermedad desconocida, que acabó con miles de ancuyanos.
La tierra de los legendarios Abades, se alegra con la música de la banda “2 de julio”, grupo artístico que alcanzara un primer puesto en el concurso nacional de bandas en Paipa; y, mientras los días intensos de sol, doran el paisaje saturado con el aroma de panela, en el ambiente se percibe la llegada de la noche, con canciones, guitarras, baile y franca amistad.
“EL CHICHERO”
-¡Una chicha…. Una chichaaaa…!- Y la señora recorría todo el pueblito, calle arriba, calle abajo, ofreciendo su producto que a decir de ella misma, era bueno para todo: si estaba chuchaqui, una chicha le caía de perlas; si tenía sed o ya tenía hambre, qué bueno que era servirse una chicha; y, si se encontraba con los amigos o las comadres, el pretexto para ponerse al día en todo tipo de rumores o habladurías, era tomarse un vaso de chicha, que al fin eran dos, porque la “yapa” significaba otro vaso. A propósito, los vasos eran de cristal y la señora chichera los llevaba en otro balde, pequeño, lleno de agua, la que parecía que alguna vez había sido clara y limpia.
La señora chichera utilizaba una carretita sobre la que iban los dos recipientes: un grande para la chicha y el otro mediano para los vasos.
Una gorra blanca, un delantal azul y sobre él una chalina, a más de las chanclas tejidas en cabuya, completaban el atuendo de la vendedora.
El frío, la llovizna, los escasos momentos de sol, provocaban en la chichera el que casi siempre estuviera agripada. Claro que no podía afirmarse, pero se comentaba que el catarro era el complemento de la “receta” de la bebida que era buena para todo.
La señora tenía un hijo llamado Luis. Su edad era de diez años y estaba en primer grado. En la escuela sus compañeritos le decían “Lucho” o
“Chichero”. El Chichero era muy avispado; era excelente para jugar a las bolas; muy bueno para los puñetes y un “as” para los trompos.
Ya sabía nadar y demostraba sus habilidades en una especie de vado que formaba la quebrada que pasaba muy cerca de su pueblito. No necesitaba de pantalón de baño, le bastaba el amarrarse un pañuelo adelante y otro atrás y estaba listo su “tarzanero” para nadar. Cuántas veces había faltado a la escuela de cuatro grados y una sola profesora, solamente por irse a nadar luciendo su tarzanero. El Chichero era el jefe del grado. Un niño le daba haciendo los deberes; otro le llevaba las tortillas del café; y, la señorita no podía decirle ni hacerle nada porque el Lucho era comedido y hábil para muchas cosas.
Cuando terminó la escuela, la situación para el Chichero cambió: unos compañeritos se fueron a terminar la primaria en Tulcán y otros en Ibarra. Él no podía darse ese lujo, puesto que su madre no tenía las posibilidades para mandarlo a completar los seis años de escuela; tampoco podía dedicarse a vender chicha, porque la “prosa” se lo impedía y su madre se bastaba sola.
Para ese tiempo, todo mundo hablaba de que era muy bueno el ir a Santo Domingo de los Colorados. Se afirmaba que era una tierra muy fértil y que la selva estaba a la espera de cualquier colono. Mucha gente de Colombia, muy particularmente de Nariño, viajaba a Santo Domingo con la ilusión de adueñarse de la tierra baldía. Un futuro promisorio se perfilaba en el horizonte de los sueños de los colonos.
Una tarde, con demasiado polvo y sol, en la placita solitaria del pueblo, se detuvo un armatoste de madera con llantas y motor, al que la gente le llamaba “Canope”, un remedo de bus que, a más de gente transportaba puercos, ovejas y bultos de todo. Del bus descendieron algunos pasajeros; entre ellos, una familia colombiana que luego se supo viajaba a Santo Domingo, la tierra de promisión.
Para la señora chichera fue un día en el que el negocio funcionó a la maravilla, tanto que el Lucho se vio en el caso de poner agua en el balde grande, para aumentar la cantidad de chicha que ya comenzaba a faltar. Fue ese día y fue esa tarde, cuando el Chichero tuvo la sensación de que su futuro se abría, ofreciéndole posibilidades insospechadas. El muchacho era ya todo un joven, porque de lo que salió de la escuela habían transcurrido tres años.
Don Felipe y doña Angelita, los colombianos que iban a colonizar Santo Domingo, al observar el interés del jovencito, hablaron con la señora chichera, pintándole tantas cosas buenas. Le hicieron notar que el Lucho tendría una familia y que también podría hacerse dueño de alguna hectáreas de montaña. Con lágrimas en los ojos, la señora chichera le acomodó la maletita a su Lucho, le entregó las monedas de la venta de ese día y, con muchas bendiciones, lo despidió al hijo de sus entrañas, a su “prendita”, a su “uniquito”. Partió el Canope. El Lucho, con una mezcla de pena y alegría, entre mocos y lágrimas, decía adiós a su mamacita, sacando la mano por la ventana y sacudiendo su gorra.
¿Cuánto tiempo duró el viaje? Eso no lo sabía el Lucho, pero le parecía que había pasado algún tiempo desde que dejó a su mamita; que a lo mejor ella ya estaba más vieja y que su pueblo ya estaría cambiado.
Extrañaba a su vado, a sus quindes, a las palomas de la plaza, a su perro lobo… Pero para hacerse hombre, hay que sufrir, pensaba. En medio de estos devaneos, llegó a Santo Domingo, un pueblo con casas de madera y con patas. Le llamó la atención el observar que debajo de las casas, aprovechando la sombra, dormían los chanchos.
No supo a qué se referían, cuando le dijeron que no se acercara a los cerdos porque podían sus pies llenarse de niguas. En su tierra eso no había, y más bien era lo contrario: él jugaba con los chanchos y hasta se montaba en ellos, imaginando que eran caballitos. También le pareció extraño el no necesitar del poncho, porque sentía un calor sofocante y medio pegajoso. Para ser hombre hay que sufrir, se repetía para sus adentros, y eso le daba ánimo.
Nada que ver la quebradita de su pueblo, con el río Toachi. Le causó emoción el saber que don Felipe y doña Angelita ya tenían dónde llegar: unos compadres colombianos, dueños de algunas hectáreas, tenían una casita de madera con el techo de hojas de bijao, a orillas del Río Mapalí; un río no grande como el Toachi, pero inmenso comparado con la quebrada de su pueblo. En un recodo del Mapalí, de esa corriente de aguas azules y cristalinas porque se reflejaba el firmamento, había un vado grandísimo. El chichero estaba en su papayal; claro que no nadaba hasta muy tarde porque le habían advertido que, entre obscuro y claro, por entre los troncos de los pambiles de la orilla, salía la Tunda, algo parecido a la vieja del monte de su tierra. También le causaba molestia la presencia de mosquitos y de hormigas, insectos que se daban gusto picando la piel pegajosa del paisano. De tanto rascarse, al Luis le habían salido algunas chandas.
Una tarde, a lomo de un caballo moro, el Chichero cruzó el Mapalí para ir a conocer a una familia de indios colorados. La casa donde vivían era una especie de galpón. El indio, jefe de la familia, era conocido con el apodo de “Diablo”. Hablaba muy poco. Lucía su particular peinado, una especie de visera sostenida con achiote.
Era también interesante, el observar las rayas de colores sobre su rostro y su cuerpo. La mujer del Diablo le ofreció un mate de chicha, distinta a la que preparaba su mamita, pero le gustó, porque le traía el recuerdo clarito de su vieja añorada. En el chozón del diablo no había casi nada; y, lo que más le llamó la atención, fue la presencia de dos camas, que no eran camas, sino dos troncos gruesos: en el uno dormía el indio y en el otro su compañera.
Llovía permanentemente. El Lucho era todo un experto para las labores del campo: manejaba el machete en los desmontes; la pala en los sembríos de maíz, yuca y plátano; la escopeta de perdigones para la cacería y el anzuelo para la pesca de picudos y viudas. Los colombianos lo querían como a “propio”; inclusive, de tanto ver las maniobras que hacía el chofer cuando salía a Santo Domingo, ya podía conducir el camión Fargo, de unos vecinos.
Precisamente, la noche de un ocho de septiembre hubo fiesta en la casa, porque llegaron los vecinos a festejar a doña María Angelita.
Qué cosa más agradable el verlos vestidos con sus trajes blancos, con su sombrero, su machete y su botella de “Mallorca” en el bolsillo. Se armó la fiesta en el patio, alumbrado por seis lámparas de kerosene.
Qué alegría mostraba aquella gente buena; cuántas veces en el tocadiscos de batería, pusieron para bailar, el “tamarindo seco”.
Uno de los montubios trabó amistad con el Lucho, Era un trabajador de una plantación de palma africana. Justamente su patrón, un gringo, necesitaba un peón que sepa manejar carro. El Chichero se entusiasmó; y, luego de hablar con su familia, se dirigió a la plantación ubicada en la vía que conduce a Quinindé.
Mr. Thomas, el dueño de la hacienda, recibió al joven con un gesto que parecía una especie de sonrisa. En su media lengua, le explicó las obligaciones que debía cumplir. Le mostró las instalaciones de la plantación; le enseñó el camión que debía conducir –un Scania trompudo y de color tomate-. Le presentó a su esposa, Mrs. Mary, una simpática gringuita, mucho más joven que el Mr.
El Chichero puso todo su empeño en cumplir con su trabajo. Al gringo le agradó el que su nuevo peón aprendiera a manejar el tractor, con el que transportaba el fruto de la palma en un remolque. La condición de ser un joven de cuna humilde, le valió para demostrar respeto e interés en hacer las cosas bien. Su delicadeza y atención, hizo que se diera en la gringuita un afecto especial, manifestado en un buen trato y en mucha consideración. Esto despertó los celos en el gringo viejo. Algún momento pensó en despedir al joven, pero la oportuna intervención de Mrs. Mary, evitó que ello se cumpliera.
Al Lucho le causó extrañeza el cambio de actitud de Mr. Thomas: le exigía más trabajo del requerido; lo recriminaba por todo y por nada; su trato era más grosero y su bigote se encrespaba cuando la gringuita le dirigía la palabra.
Cierto día, el Chichero, aprovechando un rato libre, se metió debajo del camión para detectar un daño en el silenciador; en verdad, este se había perforado por el golpe de alguna piedra en el camino. El joven buscó una gata hidráulica y la colocó debajo del paquete de resortes para levantar el carro y poder trabajar en la reparación pertinente.
Mr. Thomas, al mirar al peón debajo del camión, se acercó y se agachó para observar lo que hacía. Ese momento, su razón es atrofiada por los celos y, con la punta de su bota derecha, el gringo mueve la gata. El silenciador del Scania aprieta el pecho de Luis. Un grito desgarrador, rompe el silencio de la plantación. Mrs. Mary sale de la casa para ver lo que ocurría. El cuadro que se le presentó ante sus ojos casi le hace perder la conciencia: el joven peón de su hacienda, yacía muerto con su tórax despedazado y con su camisa enrojecida por la sangre. Mr. Thomas, simulando el tratar de socorrerlo, hace el ademán de colocar bien la gata, porque, según sus declaraciones posteriores, fue un accidente.
En el pueblito habían transcurrido ya tres años desde que el hijo de la señora chichera se marchó de la casa para ir a buscar la vida en Santo Domingo de los Colorados. La viejita, todos los días, salía a vender su chicha. El tiempo no había pasado en vano y los años pesaban sobre sus hombros. El recuerdo triste de su “prendita” le laceraba el alma cada día más.
Todas las mañanas, como lo hace una madre, mirando la lejana cordillera, le daba sus bendiciones a su hijo; y, cada vez que se detenía el “Canope” en la plaza, a ella se le salían los ojos mirando si de pronto bajaba del bus su Lucho… su “uniquito”.
“CHARITA, SEÑOR”
Era aquella época preciosa del deporte “bandera” de nuestra provincia del Carchi, aquel deporte del caballito de acero, de la Vitus, del Campagnolo, de las zapatillas, del casco –que podía servir para todo, menos para proteger la cabeza-; me estoy refiriendo al ciclismo, a ese deporte que le ha dado nombre a nuestra región fronteriza del norte ecuatoriano, tanto a nivel nacional, como internacional; a esa actividad física, propia de hombres duros, de alma y de voluntad inquebrantables, de carácter robusto, de pulmones increíbles, de corazón y de músculos indiferentes al cansancio o al agotamiento.
Esta preciosa época no nació de la noche a la mañana; tuvo sus primeros pasos, lógicamente difíciles. Viene al caso el recordar cuando a las bicicletas marca Raleigh, Monark, Phillips, Atu, con guardafangos, con timbre, con parrilla, con corneta, con pajaritos sobre el guardabarros delantero, con dínamo y luces, se las adaptaba para las competencias que empezaban a programarse por alguna fiesta religiosa o por alguna rememoración cívica. Se les suspendía todos los accesorios; se les improvisaba punteras hechas con alambres sujetas sobre los pedales; el único piñón y la cadena eran lubricados abundantemente con aceite quemado; los cauchos de los frenos se los hacía revisar donde “el chutero”, puesto que ese era el mecanismo de más cuidado. No había ni pantaloneta, ni casco, ni camiseta, porque el pantalón de baño, una gorra y un bibidí eran suficientes; en lugar de las zapatillas, los zapatos de caucho, croydon o midas, bastaba; guantes no utilizaban, era suficiente con los callos de cada mano. Así se presentaban y así participaban los primeros ciclistas de nuestra ciudad que, con toda seguridad, pusieron los cimientos del deporte que ha sido la identificación carchense. Entre estos primeros “héroes”, vale recordar a Manuel Noguera, a Julio Esquetini, a Oswaldo Pozo, a Moisés Ibarra, a Belarmino Castro, que fueron los que dominaron los empedrados y los huecos, con tierra o lodo, de los caminos nuestros, en busca del aplauso, porque eso era el estímulo grande para estos valiosos pioneros del deporte de las bielas.
Llegó la década de los años sesenta. El escuchar las transmisiones radiales de las Vueltas a Colombia; el haberse familiarizado con el estilo de los grandes narradores y el sentirse admirador de los fenómenos de las “ciclas” en el hermano país del norte, motivó a muchos jóvenes carchenses a cultivar el deporte de tubulares, cadenillas, cambios, caramañolas, y es cuando ya se empieza a escuchar nombres como Hipólito, Jaime y Arnulfo Pozo; José y Luis Martínez; Aníbal Gualagán, Julio Imbacuán, Pedro Castro, Anselmo Obando, Raúl Ibarra, Segundo Cárdenas, Héctor Pastás, Juan Rosero, Pablo Caicedo, Luis Chugá, Carlos Padilla, Armando Madruñero y tantos otros. Todos ellos y muchos más –como decía un locutor colombiano- “poniéndole el pecho a la brisa”, buscaban la gloria del triunfo, sintetizado en un aplauso, un grito de aliento, un poco de agua o unas flores. Era hermoso el espectáculo que brindaban los ciclistas a su paso por los centros poblados o al llegar a la meta volante, al premio de montaña o a la meta. El sudor, las lágrimas y, a veces, la sangre marcaban la ruta del sacrificio y del triunfo. No importa si no habían cruzado la línea final en los primeros puestos, porque el solo hecho de arribar a la meta, era el sagrado triunfo que marcaba su alma y su historia.
La responsabilidad de los cultores de este deporte era compartida con los dirigentes, hombres que no percibían ninguna remuneración, puesto que lo que los animaba a cumplir con sus compromisos, era el de disfrutar los triunfos de sus “pupilos”. Su trabajo era sin tiempo y sin horarios, haciendo de entrenadores, mecánicos, enfermeros, masajistas, motivadores. El carro acompañante permitía a esto “héroes anónimos”, hacer presencia en todo el trayecto de la vía. Su actitud era decisiva para el desempeño de los bravos ciclistas.
Justamente para mantener en forma a los deportistas del pedal, se organizaba semanalmente pruebas de “chequeo”; estas competencias, a más de controlar el trabajo del entrenador, servían para constatar el “performance” de los ciclistas. Precisamente, en una ocasión se organizó una prueba de chequeo, con un recorrido exigente por los desniveles del terreno y por la distancia. La competencia arrancaba del cuartel de policía y, luego de cubrir Ipiales, El Pedregal, Túquerres, Ipiales, retornaba a Tulcán. La línea de llegada estaba en el mismo lugar de partida, es decir, frente a la policía. Entre los “poderosos “ciclistas estaba Jaime Pozo, “la ardilla de la montaña”.
Su preparación, su estado físico, su “ñeque”, su experiencia, no tenían “coteja”; sin embargo, algo llamó la atención de todos: un joven desconocido, flaco, blanquito y narizón, desde la salida se convirtió en la sombra de Jaime Pozo. “La Ardilla”, que era increíble para los ascensos, se sintió molesto y, al empezar el ascenso desde el Pedregal hacia Túquerres, puso el paso. Todo mundo se fue quedando, menos el flaquito y narizón. Jaime jugaba con la relación de sus piñones, se esforzaba, pero el joven ciclista iba tras suyo. No pudo sacarlo de rueda; y, más todavía, al llegar a la Peña Blanca, por la antigua vía a Rumichaca, el ciclista desconocido arrancó y llegó primero a la meta.
Algo inusual. Que alguien le haya faltado el respeto a Jaime Pozo. No podía ser. Todos los dirigentes y jueces arredondearon al triunfador en la prueba de chequeo y, para satisfacer su curiosidad, le “cayeron” a preguntas:
-¿Cómo se llama, joven?
-Carlos Montenegro, señor.
-De dónde es usted?
-De Chauchín, señor-.
-¿Qué experiencia en el ciclismo tiene?-
-Todos los días voy y vengo al trabajo, en bicicleta señor-.
-¿Y, díganos, cuál es la alimentación para que tenga esa fortaleza y esa resistencia?, le preguntaba el doctor Héctor Becerra, médico de la Asociación de Ciclismo, a lo que el joven desconocido responde: La “charita”, señor……!
Había nacido, para gloria del ciclismo carchense y ecuatoriano, un nuevo campeón. Un hombre que con su preparación, su humildad y su responsabilidad, supo darle a nuestro deporte bandera, muchísimas glorias.
“CUANDO LOS NIÑOS NO ERAN VAGOS Y “PODÍAN” JUGAR”
Me ha causado una gran inquietud la lectura de un artículo en el que se demuestra que actualmente estamos criando niños vagos. Analizado fríamente el tema, esa es la realidad. Equivocadamente, los jóvenes padres de familia consideran que sus hijos no deben ser como ellos.
Sus hijos no deben hacer cosas que están reservadas para los criados o para los peones. La época no admite que los niños barran, laven un plato, ayuden a su madre en algo propio de la casa, limpien sus zapatos o tiendan su cama. La tecnología no permite aquello. Sus niños deben estar frente a su computadora; deben estar “chateando” con quién sabe; deben estar poniéndose al día en eso que los abuelos decían “chismografía”, y era propio de gente baja, pero que ahora – gracias a la tecnología de punta- se llama “facebook “. Nada que ver la realidad de nuestros niños, con la de tiempos atrás; por ejemplo, hoy son niños muy gordos, pero inútiles para caminar, peor para subir gradas o hacer algo manual, es que son obesos; antes, los niños eran delgados, pero muy fuertes, ágiles y campeones para correr por los campos, para saltar las zanjas o nadar en el río de agua helada
Eran maestros para los trompones y no sabían que había que avisar a “pa”, para que el asunto pase a la fiscalía. Los niños de antes madrugaban, porque había que “levantarse con el sol”. No se cansaban, porque el abuelo decía que solo los caballos se cansan. No tenían noción de la siesta, porque solo “los puercos se echan después de comer”. No “embarraban” las paredes, porque eso era propio de canallas. Sabían saludar, diciendo “buenos días señor”,- duro duro, alzándose el pelo y bien sonado los mocos-.
Los entendidos dicen que “recordar es vivir”. Qué tal si volvemos a vivir recordando, por ejemplo, cómo eran algunos de los juegos infantiles, cuando el internet aún no era parte del convivir social, impidiéndole hasta el levantarse, porque es mejor permanecer acostado y bien arropado todo el día, mirando y mirando cosas, claro con el plato con hamburguesa y cola al lado.
Recordemos para vivir: en la ciudad eran contadísimos los vehículos, tanto es así que si de pronto dos automóviles pasaban juntos, la curiosidad hacía que la gente sacara la cabeza y se preguntara: ¿quién se habrá casado?; o, ¿en dónde habrá bautizo?. Cuando se escuchaba que un carro pasaba haciendo sonar una campanilla, las señoras salían, e hincándose en la vereda, comentaban que quién estará a “las últimas” y por eso va el padrecito a darle la comunión.
Cuando las calles eran canchas para jugar a la pelota o a los coches de madera, los mismos que eran bien lubricados, no importa si era con el sebo que se “cogían” de la cocina, o con las orinas del hermano chiquito.
Por las tardes, cuando se había hecho los deberes y ya se había cogido yerba para los cuyes, los niños salían a reunirse con los demás amiguitos del barrio. El alboroto era una característica de los atardeceres. Jugaban al pañuelo quemado. Consistía en que se tomaba un pañuelo, se le hacía unos dos nudos en una esquina y, mientras los niños del juego se tapaban los ojos, otro niño lo escondía. El juego consistía en que debía encontrarse el pañuelo, y, para ello, el niño que lo escondió daba la pista, diciendo: frío… frío; y, si se aproximaba al lugar donde estaba el pañuelo, decía: caliente… caliente; y, cuando lo encontraba, gritaba: se quemó…. se quemó…
Y todos salían corriendo, porque el niño que hallaba el pañuelo los perseguía a golpearlos con el hallazgo.
Se afirma que los seres humanos, por naturaleza, somos medio sádicos. No hay chiste que cause más risa, que el mirar que algún “boquiabierto”, se caiga en un sifón. Los niños, como seres humanos, no pueden pasar por alto esta verdad; por eso, entre los juegos infantiles, los preferidos eran aquellos que resultaban agresivos para los participantes. Uno de esos juegos, se llamaba: “los huevos de gato”. Esta distracción consistía en que se cavaba huecos en el piso; por ejemplo, si eran seis los que jugaban, eran seis los huecos. Cada hueco estaba hecho a la medida de la pelotita con la que se jugaba.
Al ruedo de los huecos se trazaba un círculo. Desde cierta distancia, el niño al que “le tocaba”, lanzaba la pelota tratando de acertar en alguno de los huecos; y, si de pronto lo lograba, era el niño dueño del hueco el que corría a coger la pelota, y sin salirse del círculo, tenía que lanzarla apuntando a los del grupo. Si le pegaba a alguno de los niños, él tenía que tomar la bola para comenzar de nuevo el juego; y, si no acertaba a ninguno, era “fusilado”, es decir, tenía que ponerse “en cruz” sobre una pared y, en orden, todos los niños le apuntaban para pegarle con la pelota. Esto ocasionaba la risa de todos los participantes.
A más de los juegos que servían para reírse o para demostrar sus habilidades, había juegos que eran muy positivos para obtener un buen físico de los participantes. Nada mejor para robustecer los músculos que el jugar a los venados. Imaginémonos, los niños que hacían de venados tenían que correr al máximo para no dejarse atrapar del perro, y este tenía que esforzarse para cazar, por lo menos, a uno. “Perro cachorro se entra a la cueva”, así decía el que hacía de perro, obligando a que los venados salieran para poder perseguirlos.
Es innegable la gran imaginación de los niños. A ello obedece, por ejemplo, el juego que se llamaba “pampujito”. Este entretenimiento consistía en que los niños que deseaban, se convenían entre ellos para poner en práctica el juego, que se desarrollaba así: si un niño estaba comiendo algo y era visto por otro, con el que había convenido en el pampujo, evitando el ser visto, llegaba hasta donde estaba el compañerito disfrutando de su golosina y, dándole con la mano en lo que estaba sirviéndose, le decía: “pampujito”. Todo lo que botaba al suelo, era recogido por el que lo sorprendía y, lógicamente, se lo servía.
Eran muchos, muchísimos los juegos infantiles; por ello, los niños eran más sanos y más serviciales. Cómo se puede olvidar de “los colores”, del “churo”, de la “rayuela”, del “zumbambico”, de “la huaraca”, del “florón”, del “anda virún, virún”, de la “gallina ciega”, y de tantos otros. Épocas preciosas de la niñez, saturadas de noches con estrellas y frío que ponía morados los cachetes; saturadas de vientos y de cometas en las vacaciones; rebosantes de risa y de alegría en las tardes, cuando se cruzaba el río a nado, sin importar ni el estilo ni el tiempo. Inolvidable el sacarse los zapatos para caminar por la creciente que se desplazaba por el filo del camino. Cómo no recordar cuando se trepaba a los árboles de capulíes en busca de la delicada fruta o de los nidos de pájaros, o se corría velozmente empujando la rueda de caucho, guiada por un palito que se llevaba en la mano derecha; todo esto, motivados por el croar desacompasado de las ranas.
Qué actitud más noble y desprendida, cuando un niño compraba un helado y lo compartía con la “jorga”, haciéndolo pasar de boca en boca.
Perdónenme, que por estar recordando cosas, no había escuchado al guagua que grita pidiéndome que le lleve a recargar el “celu”, porque ahora hasta los minutos se venden.
“SUEÑO DE PERROS”
Todas las tardes, después de terminar su trabajo, Alfredo se iba al club 70, a mirar los encuentros de vóley; y, a veces a jugar de alzador, porque para la puesta no tenía la destreza requerida.
Alfredo era un joven albañil. Su especialidad era la de pegar ladrillo y enlucir paredes. A más de trabajar con un ingeniero, con frecuencia los sábados, y a veces los domingos, hacía sus chauchitas por su cuenta. En definitiva, y en términos relativos, vivía feliz. Arrendaba una casita, allá por donde era el polígono de tiro, en una pequeña ciudadela, muy cerca de la nueva Universidad. Su esposa y sus dos guaguas eran la razón de vivir. Lolita, así la llamaba a su Dolores, era una muy buena mujer: cariñosa, dedicada a la casa, preocupada por su marido y muy cuidadosa de su parejita de hijos. Alfredo, haciendo verdaderos milagros, lograba mantener su hogar, gracias también a su Lola, que criaba cuyes y engordaba un chancho, para sacarlo a la feria y poder obtener una pequeña utilidad.
Se dice que la vida es un sueño de juventud. Realmente los dos esposos soñaban. Sus sueños tenían que ver con la futura educación de sus hijos y, sobre todo, con la adquisición de una casita, porque para la familia, lo esencial es tener en dónde meterse. Es por esto, que Alfredo no tenía ningún vicio y, hasta lo que a veces ganaba en las apuestas del vóley, ahorraba en una de las cooperativas. Todos los días miraba el saldo de su libreta, porque tenía la impresión de que de un día a otro, el saldo sería distinto; lógicamente, suponía que crecería. Qué emoción: en su libreta tenía ya ocho mil treinta y siete dólares. La esperanza es lo último que se pierde: algún momento, reuniría lo necesario para comprarse su lotecito y, con el bono, podría construir su casita. Él mismo la haría. Por algo era un buen albañil.
Ese sábado, “bendito sábado”, Alfredo no había tenido ningún trabajo extra; por ello, después de que su Lola le dio el almuerzo, se fue al vóley. Como todos los sábados, el Club 70 estaba lleno de gente. Muchos gritaban buscando apostadores, otros solo estaban de espectadores. En este grupo se incluía Alfredo, no había ido con deseos de apostar.
-Hola, amigo. Lo veo medio cariacontecido. Qué le pasa, haga barra, grite, no ve que el juego está interesante- Le dijo a Alfredo, un tipo desconocido, con una chompa de cuero y metido en una gorra.
-Qué tal- Contestó Alfredo, mirándolo de reojo, y hasta medio molesto.- No grito ni hago barra, porque hoy no he apostado a ninguno-
– Bueno, ahí si la cosa cambia; pero siempre resulta más emocionante el partido, cuando se va apostando, aunque sea cualquier billetico-Repuso el tipo de gorra
– Cierto es, pero hoy no tengo con qué apostar; es que cuando no hay las platas……
-Uuuh, qué le pasa amigo. Aquí está su pana. Reanímese, yo le puedo acomodar su vida…
Alfredo, medio desconcertado, le pidió al tipo desconocido, que le explicara y le aclarara lo que le acababa de decir. A lo mejor se trata de una obrita grande, pensó.
El tipo de gorra, frotándose las manos y con un tono contagiante de alegría, le invitó a Alfredo a tomarse un café con empanadas; y allí, saboreando la bebida agradable, le comenzó a contar su historia. El tipo le hizo saber que él era muy aficionado a buscar tesoros enterrados; y que, para ello, tenía un juego de varillas de San Cipriano, pero de las precisas. No hace mucho les había cambiado de azogue. Pero eso sí, le decía, las varillas no hay que hacerlas ver por las mujeres, porque ahí si se dañan y, en vez de cuadrar en donde está el entierro, se alocan. Cuántos entierros se le han ido de las manos, porque cuando alguno de los que están cavando es ambicioso, el entierro se pierde, y la tierra blanda se convierte en piedra. Qué difícil es toparse con gente sana, sin ambiciones. Ha habido veces en que ya lo hemos tenido en las manos el cajón con las morrocotas, y por la ambición de alguno de los compañeros, después de un bramido, ha quedado el hueco lleno de piedras.
-Dios tarda, pero no olvida, amigo- continuó diciendo aquel tipo. – El pasado tres de mayo, allá, al pie de un árbol de capulí, que nunca cargaba, fuimos a cavar. Es que allí, en ese punto, había ardido el entierro.
-Y, qué, no llevó a algún huaquero ambicioso?- Preguntó Alfredo, medio interesado en la historia.
-Buena pregunta la que me hace. Precisamente porque me constó el ver arder el entierro, es que me preocupé en llevar gente buena, de buen corazón, sin ambiciones- Dijo el tipo de chompa de cuero, acomodándose la visera de la gorra.
-Bueno, pero ¿qué pasó, sacaron algo o no?- Preguntó Alfredo, demostrando más curiosidad, al tiempo que terminaba de comer su empanada.
El tipo desconocido, captando que su “víctima” ya había mordido el anzuelo, se puso más solemne en su conversación, y continuó:
-Vea, amigo, como ya le dije, usted me ha caído bien y quiero ayudarle.
Por algo Dios ha permitido que nos encontremos este día- Manifestó el tipo.
-¿Y cómo es que piensa ayudarme?
-Póngame cuidado en lo que le voy a decir: en verdad el entierro había sido grande, tan grande, que a mí, después de repartirnos con todos los que estuvimos, a mí me correspondió un pedazo de oro, pero de oro puro y que pesa un kilo- Dijo el tipo, abriendo los ojos y haciendo el ademán de indicar la forma y el tamaño de la bola de fino metal, con las manos.
-Cuánto le dieron por esa bola? Ya la vendió?- ¿Y me podría hacer un préstamo?- Manifestó Alfredo, más emocionado que antes.
-No, no la he vendido. Es que es muy difícil que me den lo que vale-Contestó el tipo desconocido. –Pero, como le decía, usted me ha caído bien y a usted se la voy a vender y a un precio muy bajo. Qué tal si me da unos diez mil dólares? Es que vale mucho más. Hable!
Alfredo no podía creer en lo que oía. Se imaginaba vendiendo esa bola en mucho más. Se imaginaba empezando a hacer su casita. Su Lola sería otra.
-Vea amigo. Yo le agradezco por lo que quiere ayudarme; pero, es que no tengo todo ese dinero. Recíbame los siete mil….. Tengo siete mil en la cooperativa- Exclamó Alfredo, casi con un tono suplicante.
-Siete mil…. Es muy poco; pero, como le dije amigo, solo porque me ha caído muy bien, le voy a dejar en ese precio. No cuente a nadie, porque hasta lo pueden asaltar.
Alfredo, se levantó y fue a pagar el café que el tipo desconocido había invitado. Se pusieron de acuerdo: en una hora, se encontrarían en la plazuela de la catedral; el uno iría a retirar el dinero de la Pablo, y el otro iría a traer el kilo de oro. Alfredo no le comentó nada a su Lola, porque la sorpresa sería inmensa. Salió de la casa llevando la libreta de ahorros; y, luego de abordar un taxi, retiró el dinero.
En la plazuela, en una de las bancas, ya estaba esperando el tipo de chompa y gorra. Alfredo, pensando en el negocio, y para asegurarse de que no vaya a ser estafado, le dijo al tipo que sería conveniente ir a “hacer ver” la bola de oro. El tipo le respondió que justamente en eso había pensado y que tiene un amigo que tenía una joyería y que sabe examinar los metales. En verdad, el tipo llamó por celular y, al momento llegó un señor, asimismo desconocido. Entre los dos tipos hablaron. El uno sacó un pedazo grande de metal y el otro sacó un frasco. Derramó unas gotas sobre el mineral, se lo apegó bien a los ojos y dijo: esto es oro, y es oro de 23 quilates; mejor dicho, aquí tiene una fortuna.
Alfredo entregó el dinero y recibió la bola de mineral. Se despidieron y cada cual cogió su rumbo. Alfredo no podía creer que había hecho tan buen negocio, y se dirigió a su casa, allá en el antiguo polígono de tiro.
-¡Lolita…. Lolita! Mira lo que traigo. Hemos hecho el mejor negocio de la vida. Mira es una bola de oro, me la vendieron baratísima. Por fin nuestra suerte cambiará…
¿-Bola de oro? Pero si eso no tiene forma de bola, ni tampoco brilla como el oro!- Dijo Lola, mientras alzaba en sus brazos al niño que quería tocar lo que su papá tenía en la mano.
– Mujer, es que vos qué entiendes de metales preciosos. Si es oro en bruto, tal como sale de la mina.
-Y para comprar,¿ hiciste ver con algún joyero la bola?
-Cierto, qué tonto fui. Pero ahorita mismo me voy a la joyería Cuenca, el Gonzalito es mi amigo y él me dará viendo- respondió Alfredo.
Salió de la casa y, a buen paso, se dirigió a la joyería.
El joyero, ante la petición de Alfredo, miró el pedazo de metal y, sin ponerle mayor atención, le dijo que aquello era un pedazo de plomo y que no valía nada.
Alfredo no recuerda cómo llegó a la casa. Lo que sí recuerda es que su Lola no dejaba de llorar y que él, entre palabrotas y haladas del cabello, decía: “el que nació para centavo, jamás llegará a ser dólar”.
Su esposa, ya sin lágrimas de tanto llorar le decía: “al que nació para burro, del cielo le caen enjalmas”
“EL MOLINO DE DON GUAMBIANO”
Lo que hoy es la calle Gran Colombia, era un camino empedrado que partía desde la 10 de Agosto y se prolongaba hasta el puente sobre el río Bobo. A la altura de la Gran Colombia con la Ayacucho, había un pequeño puente, justo en una esquina que allí se presentaba. En ese tramo, desde esa vuelta hasta la 10, abundaban unos gusanos raros, que nunca más se los ha vuelto a mirar; eran unos gusanos blancos, con patas. Eran repugnantes y afirmaban que eran producto de la basura y demás “porquerías” que allí abundaban.
Al final de la calle, de más o menos un kilómetro de distancia, está el puente con su monumento a la cruz, espacio que sirve para que los habitantes del sector, celebren la fiesta de este símbolo cristiano, cada tres de mayo. Para llegar a ese sitio había que atravesar por un espacio bordeado de una larga tapia, cubierta de ortigas, el mismo que cubría un arroyo de aguas cristalinas que desembocaba en el río Bobo, precisamente al frente de una enorme casa de tapia y tejas, que servía para vivienda de quienes cuidaban el molino de un señor colombiano, a quien le decían “don guambiano”, un hombre muy práctico, emprendedor, y con toda la presencia de los viejos profetas bíblicos. En una esquina de la casa, había un rótulo elaborado en latón, indicando que aquello era “propiedad colombiana”.
El molino quedaba al frente de otro similar, de propiedad de unos señores Bolaños, a quienes los conocían como los “chicha blanca”.
El río se deslizaba por el centro; y, por el lado oriental, estaba un senderito que conducía al baño de aguas termales, llamado “Fuente Castalia”, pero conocido popularmente como “el Pijuaro”. La gente de Tulcán, sencilla y libre de prejuicios, compartía en el mismo “chorro” el baño, inclusive intercambiándose el jabón y ayudándose mutuamente a “fregar la espalda”. Las mujeres lavaban su cabello en el agua helada del río, utilizando la lejía, preparada a base de ceniza.
Este “champú”, mezclado con sumo de cogollo de marco tierno, impediría la presencia de caspa en la cabeza.
La casa del molino, una construcción muy rústica en tapia, madera y eucalipto, brindaba su servicio a las personas que concurrían a moler el trigo, el maíz o la cebada. El techo era muy alto y no estaba tumbado en ninguna parte. Al lado sur y al lado occidental, había un corredor que servía para que allí se ubicaran los bultos que iban a ser procesados. El agua que movía “las cucharas”, era captada en el río Bobo, a unos 600 metros, aguas arriba. Aquella acequia, realmente era una verdadera obra de ingeniería, tomando en cuenta los tramos destapados y los embovedados. Don José María -así se llamaba don Guambiano- no había utilizado ningún aparato para trazar el desnivel de la acequia; y, sin embargo, su resultado era formidable.
Para que el molino funcionara o dejara de funcionar, había una compuerta que controlaba el paso del agua. La estructura del molino era, casi en su totalidad, de madera: la tolva, el tambor y demás “mecanismos”. Dentro del tambor estaban montadas dos enormes piedras redondas, de más o menos un metro de diámetro. El espesor era de unos cuarenta centímetros. Una de las dos piedras servía de base, y la otra giraba sobre ella, movida por un eje que conectaba al centro de las “cucharas”. Se llamaba así a una rueda de madera muy dura, de un metro cuarenta de diámetro, que tenía una serie de huecos a su alrededor. Esta rueda estaba agarrada firmemente al eje central que sujetaba las piedras. Sobre estos huecos caía, con toda su fuerza, el agua de la acequia canalizada desde una considerable altura. El eje medía unos tres metros de largo. La piedra que hacía de base se llamaba mama, y la que giraba era conocida como “guagua”.
Las dos tenían unas hendiduras a manera de radios que, partiendo desde el centro, llegaban al borde. Estas hendiduras eran hechas con una herramienta metálica, llamada “pico”. Cuando había que “picar” las piedras, el trámite era molestoso, pues, a más de suspender la molienda, tenían que desarmar el tambor para desmontar la “guagua” y proceder a picar las dos enormes piedras circulares. El polvo, producto de la picada, era utilizado como medicina para reforzar los huesos, especialmente de los ancianos.
El “molinero”, todo él cubierto de polvo de harina, daba instrucciones para comenzar la molienda: había que llenarse la tolva, había que graduar el roce de las piedras, según el tipo de grano a molerse; había que levantar la compuerta y la “máquina”, rústica pero interesante, comenzaba su tarea. Mientras se recibía la harina que caía por un canal, el ruido era monótono y el aroma inconfundible. Los próximos clientes, hasta que les toque su turno, conversaban de todo. En la “romana”, moviendo el “pilón”, pesaban el producto de la molienda para cancelar el costo del trabajo. Luego de ponerse el bulto a la espalda o de asegurar la carga en el caballo, se despedían llevando la harina que serviría para hacer las tortillas de tiesto, delicioso manjar acompañado de un café negro de chuspa.
Resulta emotivo e interesante el recordar estas cosas, cosas tan nuestras y que han alimentado ese espíritu de sentirnos parte de esta tierra. Cómo olvidar todo ese trámite que había que cumplir para moler la cebada y preparar el arroz y el “aco”. La cebada había que secarla al sol; y, cuando ya estaba seca, se procedía a tostarla en el tiesto de barro. Una vez tostada la cebada, se la tacaba en el “caquero”, que era un tronco hueco, con una base lo suficientemente labrada para que no se volteara; en la parte hueca del tronco se ponía la cebada tostada y, con el “mantaquero”, se la machacaba; seguidamente, se aventaba la cebada; es decir, con una “paleta” se la lanzaba al aire para que se volara el “afrecho”. El grano, ya sin la corteza, se llevaba al molino; parte de ello se lo convertía en arroz y parte –luego de regular la piedra- se transformaba en harina. Esta harina se llamaba “aco” que, al ser condimentada con panela, canela y clavo de olor, se tornaba en “pinol”. No había cosa más deliciosa al paladar, que el servirse un “chapo”, resultado de la mezcla del pinol con leche. Realmente un manjar.
Con el pasar del tiempo y con el adelanto de la técnica, aparecieron los molinos de motor. Quedó abandonado el de don Guambiano.
Solo una nostalgia confundida con el rumor del río, con el viento de las tardes y con el canto de los chiguacos, se hace presente en ese lugar añorado de nuestra ciudad.
Don José María, con esa pinta de personaje bíblico, murió. La casa quedó abandonada. La tolva, el tambor, las compuertas, las cucharas, desaparecieron; únicamente las ruedas de piedra quedaron por allí.
Después de algunos años de estar abandonada, la vieja casa fue ocupada por una pareja de ancianitos que, como único bien, poseían un perro grande y blanco, con manchas negras. El viejito salía todos los días a pedir limosna en la puerta del templo de San Francisco. A la viejita se la veía ocupándose en algo: a veces en la casa y a veces en la orilla del río.
Los dos inquilinos no eran amigos de nadie en el barrio; sin embargo, las vecinas les hacían llegar alguna ayuda, especialmente en comida.
La viejita recibía, algo decía entre dientes y entraba a la casa. Por las noches, en medio de la penumbra, porque los ancianos no tenían ni para una vela, se escuchaba el graznar de las lechuzas que tenían sus nidos en la cumbre de las tapias.
A las personas del barrio les comenzó a preocupar el que la viejita ya no aparecía a recibir lo que se le iba a ofrecer. El anciano salía todas las mañanas y volvía muy tarde.
Habían pasado algunos días y algo raro se notaba en el ambiente: solamente el perro ladraba a toda hora. Al viejito ya no se lo veía y, peor a su compañera. La puerta asegurada; ningún rumor, aparte de los ladridos insoportables del perro, era lo que preocupaba a la vecindad.
Un día de esos llegó un agente de la policía, requerido por uno de los moradores del sector. La autoridad, con dos vecinos más, rompieron la puerta. Adentro únicamente estaba el perro, junto a dos osamentas, cuya carne había sido devorada por el animal.
Una lechuza, abriendo sus ojos, desde uno de los tirantes de eucalipto, de su pico dejaba escapar un graznido, propiciándole al lugar un ambiente de cementerio.
“LAS BOLAS DE SAL”
Palosheco –así le llamaban con cariño a Juan- no entendía lo que la gente comentaba, pero si le preocupaba mucho aquello de no tener que comer. Ya le aburría el servirse en la mañana un jarro de agua caliente con unas hojitas de cedrón o de toronjil; al medio día, volvía a repetirse lo mismo. Su papá, don Arcenio, se había ido al páramo para ver si era posible el traer una rueda de achupalla. Si estaba de suerte y si la achupalla estaba madura, tendría algo para engañar al estómago, porque haciéndola secar al sol, de la achupalla sacaban harina para preparar sopas o tortillas; inclusive, podía prepararse una bebida que, en esas circunstancias, resultaba agradable. Palosheco también sufría, porque todo el tiempo, a más del hambre, sus pantalones como que se iban haciendo más grandes y una sensación de pereza y de mareo no se apartaba de él.
Todos los días, al atardecer, alrededor del fogón se reunían todos para rezar el rosario y pedirle a san Nicolás de Bari, que intercediera ante el Señor para que finalizara la hambruna; para que esos largos días de sol, en los que ni una nube se veía en el cielo, se transformaran en días frescos, con lluvia, con agua en la acequia, con yerba en los potreros, porque hasta los animalitos estaban quedando hueso y pellejo. Al niño Palosheco le parecía todo tan extraño porque ni tórtolas había en los árboles. Le parecía extraño el calor insoportable de los días y el frío inaguantable de las noches. No podía conciliar el sueño; y, en ese estado de vigilia, en su boca sentía el sabor agradable de un arroz de cebada o de una colada de maíz; cuando despertaba, tenía la sensación de que en sus labios, permanecía el saborcito salado de la sopa.
El niño, aguzaba el oído para escuchar la conversación de los mayores.
Ellos afirmaban que la hambruna era consecuencia de la sequía, la misma que se produjo cuando llegó a la región una nube inmensa de langostas, bichos que al tocar el suelo no dejaban nada. El polvo en los campos y caminos, era la señal de que habían pasado las langostas. También decían que esta plaga venía desde Colombia. La verdad era que los campos mostraban un color café obscuro y unas plantas con solo el tronco. Los ganados mugían, clavando sus cuernos en el piso. Los perros ladraban a medias y las gallinas casi que no bajaban de sus gallineros; además, estas aves iban desapareciendo porque, a pesar de estar muy flacas, servían para preparar un remedo de almuerzo. También decían que la hambruna se debía a algún castigo de una virgencita muy venerada en uno de los valles de Nariño. Bueno, sea como sea, la verdad es que todo comenzó cuando las langostas llegaron a estos lugares. La gente se angustiaba y, a pesar de concurrir a la iglesia y rezar muchas coronas de rosario, la situación seguía peor; inclusive, hasta en el páramo las achupallas iban escaseando. Tanta era la necesidad por encontrar algo que pudiera acabar con esa angustia sentida en el estómago y esa actitud incontrolable de bostezar permanentemente, que don Arcenio había puesto a remojar algunos cabestros y algunas conyuntas, para ver si era posible cocinarlos.
Palosheco sufría porque se daba cuenta que ya ni siquiera tenía lágrimas para llorar. Qué días tan largos y qué noches tan escalofriadas. Le parecía que hasta el sol se asomaba más temprano y se escondía más tarde. Por las noches, demasiadas estrellas, pero muy lejanas. Cómo sería su falta de alimento, que hasta las estrellas, por pequeñitas y amarillas, le parecían mazorcas de maíz… pero que distantes: sus manecitas no podían alcanzarlas.
En una de esas noches de insomnio, a Palosheco se le ocurrió algo: salir de la casa e irse a “buscar la vida”. Al amanecer, cuando los pajaritos empezaron a chillar en el árbol de pumamaque, el niño se levantó, agarró su ponchito, su sombrero y sus alpargates; y, sin que su papá lo sintiera, entró a la cocina, cogió dos bolas de sal de grano, se las puso en el bolsillo, y salió para dirigirse a algún lugar en el que, según la imaginación infantil, la gente tuviera algo que comer.
El niño, que había perdido a su madre al nacer, vivía con su padre y con su madrastra. El caserío en el que residía se llamaba Carchel, ubicado a orillas del río que hoy se llama Carchi. La casita era demasiadamente humilde y había sido construida a orilla del camino, del lado colombiano; así que Palosheco salió de la casa sin que lo sintieran. El perro que dormía echado en el corredor, no ladró, porque también atravesaba su crisis y no tenía fuerzas para hacerlo.
El niño abrió la puerta de golpe y se dirigió por el callejón, siguiendo el rumbo que lleva a Carlosama. Continuó avanzando hacia el norte.
Demasiado polvo y demasiado calor en el trayecto. Las vertientes que había en algunos lugares del sendero que recorría, se habían seco. La sed, el hambre y el cansancio, parece que le iban afectando al pequeño caminante. La tarde iba tomando forma, y miraba como en el horizonte, allá a su izquierda, por sobre la cumbre del Chiles y del Cumbal, “el sol lloraba sangre, la muerte del día”.
Palosheco, con las justas, llegó a un caserío que después supo que se llamaba Chillanquer. Una casita de paja y bahareque, en medio de unos matorrales de guanto y marco, un perrito que ladraba y una oveja que balaba, era todo lo que presentaba ese sitio. El niño golpeó en un palo del alambrado y salió una señora. El viajero le pidió que le permitiera pasar porque estaba muy cansado. La señora, a pesar de su apariencia extraña y dura, le invitó a entrar y a sentarse en un tronco de encino, Le brindó un mate con agua de cedrón y una tortilla. El niño no recordaba haberse servido jamás un manjar tan delicioso. El ínfimo refrigerio y el cansancio, obligaron al niño a cabecear sentado en el tronco de encino. Unos cueros de borrego y unos costales de cáñamo, sirvieron para organizar el lecho en el que Palosheco descansaría.
El cansancio y el calor del día, no le permitieron al viajero conciliar el sueño. No podía dormir profundamente. Sobresaltos lo despertaban a cada momento. No tenía ni idea de la hora que sería, cuando escuchó que en el cuarto de al lado, la señora que le brindó posada, fuertemente le increpaba a alguien. En seguida Palosheco entendió que la otra persona era hija de la señora y que se quejaba porque estaba dando a luz.
-¡Puja, puja… chinitica! Esto debías ver para que no andes metiéndote en pendejadas con ese pirlo, hijo del José Carmen.
¡Ayayay mamita… ya no aguanto…. Ayúdeme!
¡Chinitica…. Y ahora, qué hacemos… no tengo ni una bayeta, ni una cunga, ni siquiera un pañal! ¡Puja… puja…..muerde la esquina del pañolón para que no grites…. Puja… puja…chinitica!
Palosheco, el niño que salió a buscar la vida, estaba muy asustado.
No entendía de lo que se trataba. Ahora ya no tenía calentura, ahora sentía frío. El frío se mezcló con susto, porque escuchó el llanto de un niño, junto con las palabras ofensivas de la señora. Algo le tranquilizó al niño, cuando en lugar del llanto de la mujer que daba a luz, escuchaba murmullos de palabras entrecortadas con sollozos y risas.
¡Chinitica…. Y en qué lo vamos a envolver al guagua. Bueno, a vos te puedo hacer un caldo de gallina matando a esa carioca que ya ni pone; pero, para el caldo no tenemos ni sal… y ahora, chinitica…. Y todo por tu culpa. En buena hora que ya no tenís papá… porque ahí si…!
¡Señora… señora! Yo traje unas dos bolitas de sal. Aquí las tengo- Dijo Palosheco, entrando al cuartito en donde estaban las dos mujeres y el niñito que manoteaba y pataleaba.
-¡Virgencita de La Laja! No puedo creer. Es un milagro. Gracias guagüito. Ya vis, chinitica, que el Señor no nos abandona- Dijo la señora brava y despeinada.
El sol, hiriendo las rendijas de la puerta, entró con sus rayos al cuartito de la choza de bahareque. Otro matecito de agua de cedrón con una tortilla, fue el desayuno de Palosheco. El niño se despidió de las dos mujeres y emprendió el regreso a su casa, llevando sobre sus espaldas una “talega” con unas mazorcas de maíz, unas ocas y unos mellocos, que la señora le había regalado en agradecimiento al favor que el pequeño andarín había hecho a las dos personas campesinas.
-¡Cuando estés grande, serás un buen hombre, Palosheco!- Le dijo don Arcenio, mientras que con mucha alegría, sacaba del pequeño costal, los alimentos que el guagua pudo encontrar.
“LUNA DE OPOSICIÓN”
Allá, muy lejos, por encima del río Carchi y sobre la loma de Tulcanquer, la luna comenzaba a insinuarse, grande, muy grande, alumbrando los campos, los árboles y las casitas que, con cierto miedo, se recostaban en la ladera. El firmamento estaba diáfano. Ni una nube, pero si muchísimas estrellas, parpadeando, como si se saludaran con sus brillantes resplandores. En medio de ese paisaje nocturno y único, algunos pájaros dejaban escuchar sus trinos medio destemplados y nerviosos. Una que otra vaca, desde sus corrales, mugía, a lo mejor preocupada por su ternero, o a lo mejor como un lamentarse por el frío penetrante, propio de una noche de luna.
Realmente no entiendo el por qué mi abuela solía decir, refiriéndose a la luna llena, “luna de oposición”. A veces completaba con aquello de “la noche como el día”. Es que una noche de luna llena, en ese tiempo en que la atmósfera no tenía nada de contaminación; en ese tiempo en que la expresión: polución ambiental, no se la conocía; una noche alumbrada con esa enorme luna, redonda y con la silueta del “Juan haragán” en el centro, era una especie de un día distinto, diferente puesto que la iluminación no era similar a la del día, pero sí muy atractiva y especial. La silueta de los grandes árboles, el perfil del horizonte, la sombra de alguna lechuza en su vuelo nocturno, el humo de las casitas en el campo, el rumor del río en medio de ese silencio de la noche, sencillamente era algo espectacular, apropiado para las serenatas con guitarra y bandolín, y apropiado también para ser el fondo de un cuento de miedos, o del vuelo de alguna bruja que llevaba el correo a los adelantados en las guerras entre pupos y godos.
Así era la noche en la que Juan, el granadino, que trabajaba en una de las alambiques de los Espíndolas, allá al otro lado de la frontera, en la ribera del Carchi y del lado colombiano, estaba ansioso por completar el tiempo de su turno para poder ir a visitar a su novia, una chiquilla donosa, blanca, de ojos claros y cabello también claro, que se jactaba diciendo que era descendiente directa del encomendero español, Lorenzo de Aguilar.
Juan, terminado su turno, se lavaba la cara con “flores de barril”, que era una variedad de alcohol, delicado, purísimo, y con un aroma propio del guarapo recién comenzando a evaporarse. Su cara quedaba medio suave y con un imperceptible perfume.
Acomodándose su ruana de rayas y muy abrigadita, colocándose su sombrero un poquito a la pedrada, dejaba la alambique y “soltaba carrera”, ladera abajo, hasta llegar a la orilla del río . El frío y el viento como que le presionaban para correr más; a la final, todo eso se compensaba con escuchar la voz y apretar la mano de su chiquilla.
Ella estaría arrimada al pilar del corredor de su casa, oteando esa vuelta del camino por donde, en cualquier instante, asomaría su Juan, el granadino –así le llamaba cuando estaba medio enojada-.
El enamorado y soñador Juan, metido en su ruana a rayas y abrigadita, después de cruzar el río por un puente de piedras y dominar la cima de la loma, ya del lado ecuatoriano, empezó a bajar por el caminito.
Cada rama, cada árbol, debido a la luna de oposición, le parecían al joven mancebo, fantasmas y apariciones que extendían sus largos brazos. Esto le obligaba a acelerar el paso y a volver la mirada porque tenía la impresión de que alguien le seguía.
Hace muchos años, cuando a lo mejor Juan ni siquiera había nacido, en esos campos por los que él corría esa noche, se había dado una batalla por incomprensiones políticas. Muchos muertos habían quedado en el camino o al filo de las zanjas. Todos los cadáveres llevaban en su sombrero cintas que los identificaban: los liberales rojas y los conservadores azules. Se contaba que un curita, en medio del fragor del combate, asistía a los heridos dándoles responsos o ayudándoles a bien morir. Precisamente cumpliendo esa tarea espiritual, el sacerdote fue alcanzado por una bala y cayó muerto, aumentando el número de víctimas, resultado absurdo de esa circunstancia innoble y deshumanizada, llamada guerra. Pero el asunto no quedó allí, porque se dice que el odio era tan grande que habían los combatientes perdido la razón; y, como consecuencia de aquello, al curita que estaba agonizando, con una bayoneta, le cortaron la cabeza.
La batalla llegó a su fin. Los cadáveres fueron recogidos para ser llevados al panteón viejo; allí los enterraron en fosas comunes. Como siempre, los liberales volvieron a ser amigos de los conservadores; y, como un triste recuerdo de esa lucha partidista, a la orilla del camino, justo en donde fue decapitado el curita que ayudaba a bien morir a los combatientes, está colocada una cruz: “la cruz del padre”
Juan, en su afán de llegar pronto a ver a su donosa, había transpirado; y, a lo mejor por el miedo, sus manos estaban húmedas. No podía saludar a su chiquilla con las manos sudadas, así que, aprovechando que por allí corría una quebrada, se agachó para lavarse las manos.
De pronto sintió como que alguien se detenía junto a él. Juan imaginó que podía ser alguna persona que también iba a lavarse las manos en la quebrada; y, sin alzar los ojos, saludó. No tuvo ninguna respuesta al saludo, así que levantó su mirada. No podía creer. Al frente suyo estaba parado un cura alto y con su sotana negra, pero sin cabeza.
Tuvo la sensación de que su cerebro le estallaba. Cerró fuertemente sus ojos y emprendió una veloz carrera. Sus piernas no las sentía y una especie de zumbido le perforaba sus oídos. Apenas recuerda cómo llegó a la casa de corredor en donde su novia le esperaba.
Jadeante y bañado en sudor frío, le contó lo que le había pasado.
La chiquilla donosa, secándole el rostro con la esquina de su pañolón bordado, le hizo notar que para evitar nuevamente esos sustos, lo conveniente era buscar a un curita de verdad y que no sea descabezado para que los casara. Al fin, el borrego tulpón y merino al que lo cuida con esmero, ya está para pesarlo.
Juan no sabía cómo agradecerle al cura descabezado, porque si no hubiera sido por él, no fuera el jefe de su hogar sencillo, humilde pero muy feliz.
El río Carchi no fue ningún estorbo para que, por amor, se fortalecieran los lazos fraternales entre un colombiano granadino y una ecuatoriana.
“PECADO EN VIERNES SANTO”
Para esa época – de eso acá ha transcurrido más de un medio siglo-una de las festividades religiosas más apegadas al “sentir del buen cristiano”, era la Semana Santa. Los abuelos controlaban demasiado el comportamiento, especialmente de los niños y de los adolescentes.
Había que asistir a los actos programados en la iglesia. Toda esa semana era de penitencia, de ayuno, de abstinencia, porque, de lo contrario, todo era pecado. No se podía bañar, porque el agua no estaba bendita y, si desobedecía, podía convertirse en “peje”. En toda la semana santa, no se podía hablar duro, peor jugar o reírse. No podía hacerse nada porque, de lo contrario, se lo ofendía al “taitico”; pero eso sí, había que ir al templo a escuchar el sermón de las tres horas. En realidad era un sermón que duraba ese tiempo: tres horas.
Tres horas de estar incómodos en el templo abarrotado de gente, sin la ventilación suficiente; con la mayoría de “fieles” cabeceando, sudando y tantas otras cosas, porque antes de ir al sermón, ya se habían servido los doce platos, comida tradicional que ahora se llama fanesca. El sacerdote era “mejor” si arrancaba lágrimas y sollozos de los penitentes.
En aquella época, Rosendo era estudiante en la U.C. de Quito. Su sueño coincidía con el de sus padres y abuelos: “ser alguien en la vida”. No importa la soledad, los días sin comer bien, la ropa ya pasada de moda y la falta de los reales para tomarse una colita; lo que importaba, era dedicarse a estudiar, convencido de que la profesión será la única herencia dejada por sus progenitores.
Como todo buen “paisano”, se había dedicado a conocer la ciudad; se había interesado en leer libros con historias y leyendas quiteñas; y, gracias a ello, se sentía más orgulloso de tener a Quito como la capital de su Ecuador. Si esto, por un lado le llenaba de complacencia, por otro lado le hacía sentirse medio raro: el ser ecuatoriano y no conocer el mar. No tenía una idea cabal de lo que aquello sería, si apenas conocía la piscina del “Puetate”, como espacio líquido para nadar. ¿ Cómo sería nadar en el mar?. Alguna vez, y de eso estaba seguro, alguna vez iría al mar, a ver cuánta agua.
Rosendo tenía un primo militar. No olvidemos que los carchenses, y más los tulcaneños, por ancestro tienen un espíritu combativo, guerrero, luchador. Si a Rosendo los “puendos” le decían “pastuso”, a él no le incomodaba, porque conocía que él era pastuso y que su ciudad natal no celebraba fechas de independencia, porque jamás conoció la “geometría de la rodilla doblada”. Siempre andaba con prosa, pero medio apenado porque no conocía el mar.
El primo militar de nuestro amigo, estaba desempeñándose como instructor allá en Puerto Bolívar, Provincia del Oro. Qué suerte para su primo el poder disfrutar de “la mar”.
Se aproximaba la Semana Santa. En los templos quiteños ya se comenzaba a preparar el ambiente, adornando los altares con velos violetas o negros. Ya los sermones hablaban de recogimiento, de arrepentimiento, de penitencia. A lo mejor Rosendo, de lo único que podía arrepentirse era de lo que no había hecho, porque hasta para pecar hay que tener plata. Rosendo no tenía nada; bueno, no nada, porque lo que siempre tenía era su bolsillo sin pañuelo y su calcetín remendado.
Bueno, nuestro amigo era un hombre sencillo, respetuoso, humilde y muy dedicado a sus estudios. Confiaba en que Dios no le abandonaba; y, por ello, pensó hasta en un milagro, cuando recibió una carta de su primo: se acercaba la Semana Mayor, tendría unos días de vacaciones y su familiar subteniente, le invitaba a Puerto Bolívar, a conocer el mar; y, de paso, a conocer lo que es la Costa y el gran puerto de Guayaquil.
Su primo, como todo un militar pastuso, como todo buen infante que sabe aprovechar el terreno, le había hecho llegar el dinero para los pasajes y un croquis con los pormenores del viaje. Qué emoción: viajar, conocer otros lugares, si él, lo máximo que conocía hacia el sur, era la Villa Flora.
Esa noche, Rosendo no pudo dormir. Parece que hasta había soñado con el mar. Muy por la mañana se levantó y se dirigió a la plaza de Santo Domingo –esa plaza donde “trabajaban” las cariñosas, esas mujeres que sin conocerlo a uno, le dicen “mijo”- a comprar el boleto en la “Flota”. Las nueve horas de viaje se le hicieron cortas, porque le causaba tanta admiración el ir contemplando los paisajes del camino; el comprar golosinas en los lugares donde el bus se detenía; el armarle la “conversa” a la pasajera de al lado; y, sobre todo, el sentir un calorcito húmedo en todo el cuerpo, propio del ambiente de la costa.
Por fin llegó a Guayaquil. Qué “pueblo tan grande”. Qué inmensa la ría –nada que ver con su río Bobo, y peor con el Chana-. Le ponía medio intranquilo el no contemplar todavía el mar.
Ese mismo día, guiándose en la carta de su primo, fue a comprar el boleto para trasladarse a Puerto Bolívar. Al otro día, muy tempranito, estuvo en el malecón para abordar el yate Santa Rosita. Le parecía un sueño: viajar en un barco pequeñito, pero con todos los detalles que él había mirado tantas veces en la revista “peneca”. Qué emoción, si hasta había el capitán – con su gorra, su camiseta a rayas- manipulando el timón. Su imaginación le transportaba a los cuentos de piratas, corsarios y filibusteros.
Tuvo que sacar su pañuelo para refregarse los ojos: ahí, al frente, estaba el mar. La ría desembocaba en esa inmensidad de agua, con reflejos impresionantes del sol; con olas enormes, cubiertas con blanquísima espuma y con sonidos confundidos con el graznar de pájaros marinos. Qué maravilla: muchos de esos pájaros enormes, se lanzaban en picada sobre el agua y salían llevando en su pico, pececitos que movían su cola. Rosendo pensaba: será que se despiden o será que quieren librarse del pico de aquellas aves.
Eran las cuatro de la tarde. El yate con su pito, largo y estruendoso, hizo dúo con el ruido de las olas al chocarse con el muro del puerto.
Ahí estaba Puerto Bolívar. Mucha gente en el muelle esperaba a los viajeros. Al nuestro le causó extrañeza el no ver a su primo entre la gente; sin embargo, al bajar con su maletita, un soldado se le acercó y le saludó por su nombre. ¿Cómo ese militar le había reconocido?.
Muy fácil: su primo, el oficial, le había ordenado al soldado, que fuera a esperarlo; y, para reconocerlo, le había dado una fotografía. Bueno, por algo hay militares que son “infantes”.
Después de los saludos muy cordiales con su primo, y luego de una deliciosa merienda, Rosendo se fue a descansar, no sin antes haberse frotado caladril en los cachetes, porque estaban “morados” por el sol de toda la travesía en el “Santa Rosita”.
Al día siguiente, miércoles santo, Rosendo –después de coger su jabón de rosas- se fue al muelle; es que quería bañarse en el mar –no importa que el agua no esté bendita y que, a lo mejor, se convierta en “peje”-. Se desvistió, se colocó su pantalón de baño “tarzanero” y, como hacía en el vado ancho, se lanzó. Lo primero que hizo al caer, fue tomarse un bocado para comprobar si en verdad el agua del mar era salada. Medio atorado con el líquido salobre, dio la razón a sus profesores, cuando le hablaban de la salinidad del océano.
El ”pastusito”, hecha ya su primera comprobación, salió del agua y se jabonó para completar su baño. Qué raro: el jabón no hacía espuma. Un par de ancianos que, en un corredor de una casita del malecón jugaban a las cartas, no paraban de reírse mirando al bañista que se fregaba y no le hacía espuma; se cortaba el jabón de rosas.
Asimismo será, o es que eso pasa por bañarse en día santo, pensaba.
El Jueves Santo, nuestro viajero pasó por otro “mal rato”: en el casino de oficiales, a la hora del almuerzo, en medio de todos los oficiales de esa plaza, le sirvieron un segundo consistente en una tabla con dos “tarántulas”, pero bien grandes y medio coloradas. Junto a esos animales, estaba un martillo de madera y un plato con tostado y chifles de plátano. Poco le faltó a Rosendo para salir corriendo.
Nunca en su vida había visto eso y peor que los compañeros de mesa le insinuaran a que se los sirva. En medio de risas y bromas de los milicos, le “enseñaron” la manera de cómo disfrutar de los cangrejos, un plato exquisito de la gastronomía costeña.
Según los mayores, y sobre todo su abuelita, el día más sagrado de la Semana Santa, era el viernes. Ni siquiera se podía pisar duro al caminar.
Justo ese día, el viernes, en Santa Rosa había una fiesta. Todos los oficiales tenían que asistir; y, Rosendo, haciéndose pasar por subteniente, también debía concurrir al baile. En Santa Rosa, en un salón elegantísimo, estaba el escenario donde afinaban sus instrumentos los integrantes de una orquesta muy buena. El cantante, un solista vestido al estilo de Pérez Prado, era el centro del espectáculo. Comenzó la fiesta. Las “monas”, unas maestras para el baile. Los militares, como buenos “infantes”, aprovechaban el terreno. El licor y los cigarrillos completaban el ambiente. Qué hermosura de fiesta……¿ Y lo que era viernes santo?
Al otro día, sábado de gloria, medio “maluco” por las copas de la noche anterior, el paisanito y su primo se fueron a descansar en la arena de la playa de Bajoalto. Ni siquiera la maravilla de ese sol, allá en el horizonte, entre nubes y gaviotas, ni la arena blanca tapizada con corales y conchas, podían quitarle ese remordimiento de conciencia: había pecado en tierra ajena y en pleno viernes santo. Se lo bailó al “taitico”. Será que el padre Basilio le perdonará ese pecado en viernes santo?
“TRES RASES, POR DON JULIO”
En plena campaña electoral. La provincia, para esa época, políticamente estaba dividida en tres bandos: conservadores, liberales y arnistas. Decían los mayores, porque nosotros colegiales, no entendíamos nada,- aunque tratándose de política- en el colegio los profes y los más avispados, nos hablaban de la revolución cubana, del Che, de Fidel, de Camilo Cienfuegos, de la Sierra Maestra, de la bahía de Cochinos, de las barbas del uno y de las barbas del otro. Iba diciendo, que decían los mayores que los liberales eran radicales, masones, pupos y condenados desde en vida; en cambio los conservadores, decían, que eran todo lo contrario: defensores de los hacendados, defensores de los padrecitos, muy creyentes y lo máximo para rezarse un rosario.
Los conservadores se identificaban con el color azul, porque azul era el cielo a donde irían después de que el “jefe” les pidiera la factura. No querían ni ver ni oír lo de Cuba, porque eso era comunismo; y, los arnistas, -así era el comentario- no eran sino conservadores “volteados”; o sea, los conservadores que no tenían ninguna oportunidad de “melar” en algún puesto o que no los habían tomado en cuenta para que fueran candidatos, aunque sea para concejal, y los habían dejado como al ternero: por eso crearon su nuevo movimiento, inventaron su logotipo, sus dichos que eran gritados en campaña; y, repartiéndose en “brigadas” –generalmente compuesta por una o dos personas- salían por las noches a pintar las paredes con cal y con brocha de cabuya, de la que se utilizaba para hacer la planta de los alpargates. Cuando se encontraban grupos opuestos en la tarea de “hacer campaña” -manchando las paredes- el grupo más grande se quedaba y los otros salían corriendo, porque la paliza estaba asegurada, o si no, imagine: grupo más grande equivalía a más bravos, más trago tomado y más piedras o garrotes. Esto obligaba a recordar esa expresión, -de quién diablos sería-: “el que juye vive”; o esa otra, más decidora: “más vale un arnista que por aquí pasó corriendo; que, aquí cayó garroteado un arnista defensor de su candidato”.
Para esa época –me estoy refiriendo a un poquito más de un medio siglo atrás- en nuestra ciudad las cosas así se daban. La ideología era muy poco conocida. Los pormenores de las condiciones del candidato, ya sea en preparación y conocimiento como político, su formación académica, su experiencia en el campo de las multitudes, tampoco importaban mucho; lo que valía, y eso era lo que contaba, era la verborrea, era ese “buen pico” y, sobre todo, los ofrecimientos y los compromisos, al igual que los proyectos de hacer obras, sin importar que no haya río donde se ofrecían puentes.
En todos los barrios, en todos los caseríos, había que organizar el
“comité”. El presidente tenía que ser el más “pilas” y el más amigo y partidario de confianza del candidato. Su función primordial era la de reunir a los integrantes de la agrupación para “adoctrinarlos”; para convencerlos de que su candidato era el único que valía, de que era el único que podía sacar adelante a su pueblo, de que – al menos si era curuchupa- (así los llamaban despectivamente a los de derecha) si no votaban por su candidato, podrían ser excomulgados, porque el padrecito en el sermón del último domingo, así lo había hecho entender. En las asambleas de los comités, no podía faltar la botella de aguardiente que circulaba entre los copartidarios. La tarea de “hacerla andar”, era muy tomada en cuenta por los “coidearios”; tanto es así, que si el candidato ganaba, el encargado de repartir el “trago”, tenía el derecho de exigir algún carguito.
No había que olvidarse del día y de la hora de la reunión del comité.
El presidente, entre sus “obligaciones”, debía enseñarles a fabricar toletes caseros, confeccionados con caucho de llantas de carro y cabuya, para que anduvieran a traer, “por las dudas”; asimismo, tenía que repartir los tarros con cal y los hisopos, para pintar las consignas partidistas en las paredes y tapias de la zona.
Para cualquier comité, realmente era un acontecimiento la visita personal del candidato. La presencia del futuro alcalde, por ejemplo, significaba una tarea compleja para todos los integrantes del comité y para todos los “correligionarios” de la zona. Había que controlar que todos estuvieran al día en sus cuotas; que todos cumplieran con los ofrecimientos; que aquellas personas expertas en matar el borrego y prepararlo para atender a los tan esperados visitantes, no se descuidaran; que los comisionados para ir a contratar a los músicos, no se olvidaran; que los que iban a tomar la palabra, tenían que estar repasa y repasa las “palabritas” que le había dado haciendo el profesor de la escuela de lugar; que el trago, que las papas, que los choclos, que el “chancuco”, que la leña, que el café, y tantos otros detalles, no podían pasar inadvertidos; es que era una fiesta, fiesta de la democracia, fiesta de la unidad popular, fiesta del verdadero pueblo que cree en sus candidatos y en el futuro de la nación…… -a lo mejor, poco o nada entendían de aquello, pero que viva el candidato-.
En Chapués, en Chapuel, en el Capote, en la Ensillada, en María Magdalena, y en tantos otros lugares cercanos a Tulcán, los comités eran la confianza y la esperanza de los candidatos. Las coplas, con música de canciones de moda, se escuchaban en cada visita de los posibles futuros mandatarios del lugar. Cómo olvidarse de la canción, que con bandolín, con solista y con coro, decía, parodiando la música del “hombre marinero”: “el señor Julio Robles/obrero sin igual,/
pronto será el alcalde/ de mi ciudad natal/. Y ahora con orgullo/, todos sabrán gritar/ tres rases por don Julio/ el hombre popular/”. Se recuerda que el joven que interpretaba el bandolín, era un colegial, hijo del presidente de uno de los comités. Se dice que al joven se le despertó la imaginación y le llegó la inspiración para “crear” ese tema con el que bailaba el candidato en el patio de la casa del comité con la chiquilla más simpática, porque le habían ofrecido un “puestito” -ya que era medio aplicado en el colegio- si es que ganaba en las elecciones el candidato al que le compuso la parodia. Tanta era la ilusión del joven cantor, que cuando fue el domingo de las elecciones, él, en persona, se fue hasta el puente del río Bobo, para entregar a las personas que por allí pasaban, un “puño” de papeletas con los nombres de su lista de candidatos. Lógicamente, no podía faltar la recomendación para que hicieran lo posible para meter “algunas papeletas” en la urna, cuidando de que no vayan a darse cuenta los contrarios.
El candidato ganó. Su puestito en el municipio se hizo realidad. Pasó por casi todas las dependencias. Se hizo viejo y se jubiló. Todos los días va a sentarse en algún lugar del parque principal. Con nostalgia mira al enorme edificio municipal, e inconscientemente y muy para sus adentros, canta:
“El hombre marinero,
no se debe casar,
porque al zarpar el barco,
lo pueden engañar”
“LOS CAGONES”
Era ya muy tarde. El viento soplaba fuerte y las ramas de los árboles se agitaban demasiado; algunas parecía que ya tocaban el suelo. El polvo del camino se elevaba haciendo una especie de remolino, que obligaba a los campesinos a asegurarse su mocora y a taparse la boca.
A lo lejos se escuchaba el repicar de campanas que, desde la torre de los padres Capuchinos, llamaba a los devotos a rezar el rosario.
-Apurémonos, tomemos el cafecito a soplos, a soplos-
-Cierto, porque ya nos atrasamos al rezo, parece que ya está dejando….- Le decía doña Francelina a su abuela Pastora.
A medias lavaron los jarros en un poco de agua que había en la batea; y luego de secarse las manos en los sobacos, cogieron sus sombreros, se cobijaron con su pañolón floreteado y salieron corriendo con dirección al pueblo, donde las campanas insistían en la presencia de los fieles a la oración del crepúsculo.
El padrecito Clemente, con sus tres pelos blancos y con su barba que le tapaba la boca, había comenzado ya su ritual. Después de rezar los cinco misterios dolorosos y la letanía en latín, a la misma que debían contestar: “ora pro nobis”, el padrecito les pidió que se esperaran un momento para darles un brevísimo sermón.
Las mujeres que estaban en el templo-los hombres no asistían por estar en el juego de pelota- se miraron con preocupación, pensando en lo que habrá pasado y por lo que el padrecito les iba a hablar.
-Hijas mías, hermanas en Cristo; les he pedido que se quedaran un momentico para recordarles que Dios es nuestro padre; que Dios es el sumo bien y la suma bondad; pero si nos proponemos ofenderle, también es verdad que su cólera es terrible. Esto les recalco, porque me he llegado a enterar que una mujer, que siempre asiste a la misa, que no se pierde ni una procesión, dizque anda en malos pasos…. Y lo que es peor, en malos pasos con un compadre… padrino de bautizo de uno de sus guaguas. Virgen Santísima del Perpetuo Socorro, favorécenos…. Qué es lo que pasa…. ¿O será que el fin del mundo está cerca?…. Santo Dios… Santo fuerte…-
El padrecito dio a medias la bendición, y se fue a la sacristía, por un lado del altar mayor.
-Francelina, qué es lo que oigo. Hasta dónde puede llegar la picardía en algunas mujeres-
-Eso no es picardía…. Eso es putería, mamita- le replicó Francelina, haciéndose una señal de la cruz en los labios.
-Ahora como que entiendo lo que nos contaba el Mesías, el otro día-dijo doña Pastora.
-¿Qué, qué es lo que contó ese chiltero, mamita?—preguntó la nieta, abriendo tamaños ojos, entre asustada e incrédula.
-Verás, mija; pondrasme cuidado en lo que te voy a contar, que es lo mismo que me contó el Mesías. Él no es ningún chiltero. Yo lo conozco desde que era un veludo.
En realidad, toda seria y adoptando un tono de voz muy solemne, la mamita Pastora le puso al tanto de lo escuchado, a su nieta.
-El Mesías, un día, cuando estábamos cosechando el maíz, me contaba que don Abelardo, ese señor medio rengo que vive en el callejón, cerca de don Noche Obscura, si lo conoces?. Le había conversado a mi marido,- ánima bendita, que Dios lo ha de tener en su reino-que un día se había ido, después del juego de pelota, a tomarse unos herviditos donde el “Ignorante”. Que se entusiasmó jugando a la baraja y a la pinta, y que por eso, le cogió la noche. Imagínate, tener que ir hasta” El tablón”, allá al otro lado, pasando el puente bardado del Río Bobo; si solo para llegar a la caída del río, tenía que bajar por esa pendiente miedosa y muy angosta del “pozo Chaca”, cerca de las beatas y del viejito de caucho, en medio de enormes matas de marco y guanto, en las que tenían sus cuevas las raposas.
A don Abelardo le daba vueltas la cabeza, cosa que le hacía más notoria su cojera; pero si se daba cuenta de todo. Precisamente, de una de esas matas de guanto, rodaron dos animales que parecían puercos pelados. Esos animales estaban unidos por sus colas. El uno halaba para un lado y el otro para el otro lado. Esos dos animales, blancos y medio pelados, trataban de envolver las piernas a don Abelardo, como para hacerlo caer; y al mismo tiempo, como que gruñían, pero en esa especie de gruñido se entendía que decían ”por vos compadre…. Por vos comadre”……… “por vos compadre…. por vos comadre…”
A don Abelardo, por el miedo y la desesperación, se le fue la chuma.
Se olvidó de que era medio patojo y gracias a ello no se dejó tumbar por esos animales. Se acordó que debajo de su poncho llevaba un verraquillo manualito; así que lo sacó y empezó a darles golpes a esos animales infernales. Cosa increíble, ante los garrotazos del verraquillo, los dos animales se separaron y se levantaron: eran dos personas desnudas; y, lo que es más, esas personas eran conocidas; por más señas, ella era su comadre y él era su compadre. Aparentemente muy respetados en la loma.
Don Abelardo, medio muerto del susto, salió corriendo con destino al puente del Río Bobo, pensando en que ha sido verdad la existencia de los “cagones”. Así les llamaban a esas “tentaciones” que aparecen cuando el compadre no respeta a la comadre y conviven entre ellos, haciendo sus puterías, como dijo la mamita Pastora.
La Francelina cabeceaba. El cuento de su abuela le había dado sueño.
“LA SEÑORITA SEGUNDA”
Esa mañana, con el chillar de los pajaritos, la flamante maestra de escuela se levantó. El traje nuevo, con enormes estampados de flores, la cinta blanca asegurando su moño, y la manito de colorete en las mejillas, la puso a tiempo para salir a esperar el bus de don Amado Espinosa, que la trasladaría hasta Tulcán, porque le tocaba ir a la Dirección de Estudios, para concretar el nombramiento como profesora de la escuelita de Maldonado, un pueblito perdido en el noroccidente de Tulcán, de clima cálido pero húmedo, poblado de gente de ascendencia directa de los Cantincús, Güel, Quendí, Mayanger,Chamba. Qué pena. Se quedaba su tierra , Bolívar, con sus bizcochuelos, sus rosquetes, el tostado y la imagen del Señor de la Buena Esperanza; pero, aparte de su pena, también sentía una alegría muy íntima, porque a la final iba a trabajar; iba a hacer lo que más le gustaba, lo que había soñado en toda su vida: enseñar y educar a niños, mucho mejor si eran niños del campo, con sus trajecitos remendados, con sus cachetes partidos, con sus pies al suelo, con su hablar bajito y tímido, y con su actitud de mucho respeto a los demás.
La señorita Segunda, así la trataban a la maestra, por fin había conseguido su trabajo, gracias al arrojo, al valor, a lo entradora que era su mamá Rosa, una viejita que rasgaba la guitarra, cantaba y era muy metida en la política. Fue ella, la que aprovechando que el candidato de su preferencia había ganado las elecciones para Presidente, por su cuenta y riesgo, viajó a Quito y, medio asustada y preguntando, llegó al palacio de gobierno para hablar directamente con Velasco Ibarra. Quien creería que el “profeta”, el “loco” o el “chulla terno” –como así lo conocían despectivamente sus contrarios- le recibiría en el palacio a la viejita provinciana, ordenando a uno de los escoltas, que le llevara del brazo hasta su despacho. Allí, en la oficina del Presidente, la anciana le explicó la razón de su visita: conseguir que su hija tuviera un trabajo en el magisterio. El Presidente, admirado de la actitud de la señora, dispuso ese mismo momento que se le atendiera favorablemente. Doña Rosa, nunca dejó de conversar este pasaje de su vida; y, realmente adoraba a Velasco Ibarra, a tal punto que un retrato enorme del presidente, adornaba el espacio principal de la sala de su casa, ubicada frente con frente al templo del “Churonito”. En su radio Phillips, de cuatro bandas cinco tubos, escuchaba las peroratas de su presidente, que ponía énfasis a su oratoria, levantando su enorme, blanco y flaco dedo.
La señorita Segunda, luego de comprar el papel sellado y los timbres fiscales, pudo legalizar su nombramiento como: “profesora de la escuela unidocente de Maldonado”. Ahora había que organizar el viaje a su nuevo destino. Necesariamente tendría que acompañarle su mamacita y sus dos hermanos: Carmelina y Vicente; la señorita Segunda no podría arriesgarse a ir sola a Maldonado, un lugar en medio de la montaña, en donde los envueltos y la miel de Mayasquer, eran la comida predilecta de sus habitantes “naturales”.
Haciendo transbordo en Tulcán, llegaron a Tufiño, un pueblito demasiadamente frío y renombrado por las fuentes de aguas termales ubicadas en sus alrededores. Desde allí viajarían hasta Maldonado, a lomo de caballo; en realidad, dos caballos y un arriero, estuvieron a disposición del pequeño grupo de personas. Uno de los caballos serviría para que sobre él viaje doña Rosa; y el otro, serviría para llevar las cosas: unas sábanas, un perol grande de fierro, un muchacho para destilar el café, una bacinilla, un cuadro con la imagen del Señor de los Milagros, un gallo, un poco de ropa y unos cuantos libros. Así empezaron su viaje hacia el nuevo destino de la señorita Segunda.
Por recomendación del arriero, era mucho mejor movilizarse por el lado colombiano de Chiles.
Los enormes pajonales, con el sunfito, los conejos, las curiquingas y los venados, iban quedando atrás. El Tambo fue su primera pascana.
Desde allí se divisaba el Golondrinas, un cerro a cuyas faldas estaba Maldonado. Al siguiente día de camino llegaron a Mayasquer, un lugar de clima agradable y en el que se elaboraba, en su trapiche de bueyes, la miel, un manjar tan conocido que, en “”perras” de cuero, se llevaba hasta Tulcán para ser degustada con los quesillos. Después de largo caminar, ya con ampollas en sus pies, llegaron hasta el Río Plata; y, de allí, la última jornada. Cruzaron el río San Juan, un afluente del Mira, rico en lavaderos de oro, utilizando una tarabita hecha con bejucos.
Maldonado estaba a la vista: un pueblito muy pequeño, de contadas casas de madera cubiertas con hojas de bijao. Por la conversación del arriero, la señorita profesora y su familia, se enteraron que por las noches se escuchaban ruidos estridentes, causados por la “brava”, una especie de “aparición”, muy semejante a la “vieja del monte”.
Cuando la brava andaba cerca, se escuchaban esos ruidos, y las escopetas no funcionaban.
La señorita Segunda, su mamá Rosa y sus hermanos, se acomodaron en la casa de la escuela: una casa, la más grande del pueblo. Era de dos pisos. Toda la construcción era de madera; y, en el piso de abajo era la cárcel, lugar que casi siempre estuvo vacío, porque la gente era buena y si alguien iba preso, era porque se le había pasado el efecto del guarapo fermentado y se había producido alguna riña.
La joven maestra pasó a ser parte de la comunidad. Llegó a conocer a fondo la cultura del medio. Muchas cosas eran nuevas parar ella; por ejemplo, el compromiso de matrimonio se lo hacía intercambiando una medalla. La india, para ser aceptada como esposa, tenía que demostrar que era muy hábil para las labores de la casa y del campo.
Debía saber talar el monte para sembrar el maíz. Debía saber preparar el sancocho con carne ahumada y llena de gusanos: entre más blanco y hediondo quedaba el sancocho, la cocinera era mejor.
Luego, cuando ya se casaba, la india iba a trabajar y el indio a beber.
En la fiesta, la novia debía bailar solo con su marido y no podía mirar a nadie de los invitados.
La profesora empezó a vivir en un mundo nuevo. Poco a poco se fue adentrando en él, hasta formar parte de la comunidad en todos sus aspectos. Sus niños eran muy pocos. Todos eran ya casi adolescentes. Imposible olvidar una anécdota con uno de sus alumnos: el “niño” decía ser nieto de Casimiro Cantincús, un cacique venido de Barbacoas y muy diestro en lavar oro. El niño comenzó a manifestarle a la maestra su admiración; y, para que la señorita también se interesara en él, un buen día le dijo que desearía casarse con ella, porque ya tenía “dicsnario”. Al niño Cantincús, ya le habían comprado un diccionario.
El año escolar iba llegando a su final. La señorita debía hacer los preparativos para recibir a los “tomadores” de exámenes. Se había enterado que un profesor Ortiz y un Lara, serían los delegados para la sabatina. Vicente fue el encargado de ir hasta Tulcán para traer las provisiones para recibir a los examinadores. Carmelina -que andaba medio enamorada de un señor flaco y alto, de alpargates y sombrero, mucho mayor para ella, pero que sabía rasgar las guitarra, cantar bonito y era hermano del Teniente Político- había aprendido a preparar un delicioso dulce de guayaba, y con ello quedaría bien la señorita Segunda. La mamá Rosa se preocupó por dirigir el arreglo de la escuela y de adquirir la carne de un cerdo salvaje, cazado por don Pastor Tatamués.
Qué tranquilidad y qué emoción: la señorita Segunda recibió las mejores calificaciones y las consabidas congratulaciones de los delegados, porque todos sus niños se “lucieron”.
Fin del año y comienzo de las vacaciones. La familia de la maestra debía volver a su hogar. Nuevos caballos y una carreta halada por dos bueyes con argollas en sus hocicos, sirvieron para trasladar a todo el grupo de personas. Por fin, otra vez a su pueblo; a servirse los bizcochuelos y los rosquetes; a mirar la silueta del Cayambe cubierto de nieve y a disfrutar del resto de su familia y de sus amigos. Solo mamá Rosa volvió enferma y muy contrariada, porque su “guagua” Carmelina se perdió en el camino, a la altura del Tambo: ese flaco, cantador y guitarrero, hermano del Teniente Político, y con la complicidad de los examinadores, se la había robado, para llevársela hasta El Angel y hacerla su esposa y madre de 14 hijos.
“LONTANANZA”
Con mis pasos ya cansados de tanto recorrer caminos del recuerdo, con tardes de flores amarillas y con trinos de pájaros esquivos, he vuelto a retomar el instante pasajero del humo y la chamiza en la vieja casita de mis viejos, con aroma de cedrón y de romero; con rumor del río que se estrella en las húmedas piedras de la orilla, elevando espuma blanca, en medio del bullicio de ruedas del molino, que le sacan la pulpa a los granos de trigo y de cebada.
Cómo anhelo mirar el pestañear de los altos luceros del ocaso; cómo anhelo alcanzar una estrellita y jugar con sus puntas en el patio; cómo anhelo cobijarme con la nube, que blanca y vaporosa, se recuesta en la loma muy distante; cómo anhelo cantar haciendo dúo al lamento muy triste de las aves, en medio de las ramas taciturnas del verde pumamaque, del noble capulí o la espinosa mora; cómo anhelo mojar mis pies descalzos, en la creciente bullanguera y muy lodosa, del agua que se lanza en la ladera después del aguacero, llevándose el croar de sapos verdes, que en tono destemplado, arruinan el silencio de la tarde; cómo anhelo volver hasta la tulpa, para abrigar los cuentos de mi padre , y contemplar con ojos distraídos, el cálido brincar de la ceniza, dibujando con hilos de oro y fuego, caminos que se pierden en la sombra; cómo anhelo coger entre mis manos el mate de calostro, o la escudilla de chocolate llena; cómo anhelo buscar nidos perdidos; oír ladridos de perros siempre alertas; cantar con la guitarra en la ventana; correr con el rocío en la mañana.
Este anhelo de cosas tan sencillas, hoy a mi alma y mi vida predispone a seguir caminando por la senda, bajo ese sol tan alto y siempre alegre, que guía el derrotero que se pierde, llevando en las alforjas destapadas, un tarro de suspiros y recuerdos, en el anca del potro del abuelo.
“BOLIVAR EN BOMBONÁ”
Había que aprovechar el feriado de carnaval para cambiar de entorno y de ambiente laboral y familiar.
Qué tal un breve paseo a uno de los pueblitos de Nariño, allá al Oeste del volcán Galeras, asentado en una meseta, a las faldas del Cerro Gordo y muy cerca de la corriente brava del Guáitara, un río que corre por el fondo de un encañonado, en medio de enormes macizos de roca. Me estoy refiriendo al municipio de Ancuya, población de gente buena y laboriosa, que, con el sudor de cada día, le extraen el jugo dulce de la tierra, a través de la industria panelera.
Precisamente en la ruta que conduce al mencionado municipio, después de dejar la carretera panamericana que conduce a la ciudad de Pasto, a la altura de El Cebadal, se llega a Yacuanquer, pequeña ciudad que, según relata la historia, allí se fundó la capital de Nariño.
En el centro de la plaza de Yacuanquer, está un monumento que recuerda al general Pedro León Torres, destacado militar venezolano que acompañó a Bolívar en su lucha libertaria. Al pie del monumento, que fuera regalado por el gobierno venezolano, se destaca una placa de mármol que dice: “Bolívar grande, y Pedro León Torres sublime”.
Gracias a un campesino de la vereda de Argüello, ubicada a unos pocos kilómetros al Norte de Yacuanquer, tuvimos la oportunidad de conocer pormenores de la Batalla de Bomboná, enfrentamiento terrible, de los más crueles y sangrientos en la campaña del Libertador, entre los realistas al mando del coronel Basilio García y los patriotas, bajo las órdenes de Bolívar.
Desde el mes de enero de 1822, el Libertador había comenzado a preparar sus tropas en Popayán, planificando el dirigirse a Quito, pero sin pasar por Pasto, ciudad poblada por gente que era más realista que el rey, puesto que había caído en el fanatismo alimentado especialmente por la iglesia, a tal punto de creer que el rey Fernando VII era Dios y que Dios era el rey. Los pastusos, hombres valientes y guerreros, quienes por más de una vez le habían causado un dolor de cabeza a Bolívar y su gente, estaban atentos a las acciones del Libertador.
El 13 de febrero comenzó la marcha con destino al Sur. Los primeros días de abril, cruzando el Río Mayo, llegaron al Tambo. Para el seis, siguiendo las faldas occidentales del Galeras, luego de dejar atrás Sandoná, llegaron a Consacá los dos mil soldados del Ejército Patriota. Mientras tomaban café de Paltapamba, planificaron las tácticas de combate, porque ya se enteraron que los realistas, al mando del coronel Basilio García estaban tomando posiciones al frente de la ruta que atravesarían los libertadores.
El día 7 de abril, Bolívar y sus hombres llegaron hasta una planicie de la hacienda de Bomboná, de propiedad de Emiliano Díaz del Castillo. Allí, colocado en una mejor y más estratégica posición, le esperaba el coronel García, con un ejército de 1400 hombres, muy bien apertrechado con armamento, en lo que se incluían dos cañones. Esta situación era de mucho riesgo para Bolívar, quien había encomendado a dos de sus generales, Manuel Valdés y Pedro León Torres, los batallones: Rifles, Bogotá, Vargas y Guías. Pasado el mediodía, se inició el combate; y, parece que una orden que Bolívar le dio al general Torres, y que fue mal entendida, produjo en el ejército patriota un desenlace terrible: muchísimos muertos y heridos. El momento era tan crítico, que se dice que Bolívar le llamó la atención duramente al general Torres, llegando inclusive a retirarle la espada y a quitarle el mando. Torres, con gesto altivo, le respondió que si él no podía defender a su gente como general, lo haría como un simple soldado. Esto impresionó al Libertador y, luego de darle un abrazo emocionado, le devolvió la espada y el mando. La batalla se prolongó hasta ya entrada la noche. El general Pedro León Torres, había sido herido en la cabeza y tuvo que ser llevado hasta la vereda de Tasnaque. Allí, en una propiedad del español Tomás de Santacruz, fue atendido. En el mes de agosto de ese mismo año, murió. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Yacuanquer.
No se sabe en qué sitio aún se conservan; y, según el testimonio de una anciana, Mercedes Amaguaña de Chicaíza, se supone que están al pie del Ángel de los seis dedos.
El general García sufrió demasiado al mirar desechos los dos ejércitos, y resolvió abandonar el campo para volverse a Pasto. En el escenario de la batalla quedaron sus muertos, sus heridos y sus cañones.
Bolívar, también destrozado moralmente, no tuvo las condiciones ni físicas ni anímicas para perseguir a su enemigo y se quedó en el campo de batalla, compartiendo con sus hombres el frío, el hambre y la desnudez, en medio de tantos muertos y heridos pertenecientes a los combatientes de lado y lado. Los entendidos en la materia afirman que esta batalla no resultó un triunfo ni para Bolívar ni para García.
En el pequeño parque de Bomboná, se conserva una piedra que se afirma que muestra la huella de la herradura del casco del caballo de Bolívar. También se afirma que el Libertador se paró sobre aquella roca, para desde allí mirar el panorama de la batalla, a fin de dar sus disposiciones de combate; asimismo, desde ese sitio, luego de terminada la acción bélica, el General contempló a los muertos y al campo enrojecido por la sangre, en medio de sollozos e impotencia.
A pesar que desde esa gesta heroica hasta la fecha han transcurrido más de 190 años, cuentan los habitantes del lugar que, en determinadas épocas de año, cuando las condiciones atmosféricas se prestan, se escucha el redoblar de tambores, el sonido de clarines, el relinchar de caballos y los gritos de combate. Es que el estruendo y los tremendos gritos, al ser producto energético, no se pierden y se conservan en los sitios donde se produjeron, volviéndose a repetir como un eco, cuando las condiciones ambientales se prestan. Así lo explicaba el amigo de Argüello, quien también supo decirnos que los abuelos le contaban que nunca pudieron interpretar el mensaje que el coronel Basilio García le envío al general Simón Bolívar, cuando después de la batalla, le mandó a devolver los pabellones del Bogotá y del Vargas, diciéndole: “Yo no quiero conservar un trofeo que empañe las glorias de dos batallones, de los cuales se puede decir que, si fue fácil destruir, ha sido imposible vencer”
A propósito de esto, y como para afianzar lo relatado sobre los sonidos guardados en la planicie de Bomboná, entre los riachuelos del Azufral y de Cariaco, el señor don Guillermo Acosta, ciudadano de empresa y muy respetado en Ancuya, nos relató una vivencia propia, que es un aval de lo que la leyenda y la tradición conserva.
Cierta ocasión, don Guillermo había sido requerido para que fuera a arreglar un trapiche en una vereda muy cerca de Consacá. Don Guillermo tomó su bicicleta Monark, de color verde, con corneta y dínamo, y llevando en un costalillo la herramienta adecuada, emprendió el camino. Atrás quedaba el Papayal, el Limonal, el Guáitara y Veracruz. La pendiente era pronunciada, el camino estrecho y el sol quemaba; de pronto, cuando más esfuerzo hacía para trepar la cuesta, escuchó que se acercaba una recua; es decir, un grupo de bestias de carga. El ruido de los cascos sobre el lastre del camino, más los gritos de los arrieros, hicieron que don Guillermo se bajara de su “cicla” y se colocara en una parte medio elevada del camino; de pronto, cuando parecía que en la curva se asomarían los animales y los que los conducían, todo quedó en silencio; y, después de un momento volvió a escuchar el alboroto, pero más abajo; es decir, el grupo de animales y de personas, como que ya habían pasado por donde él estaba. Inconscientemente, don Guillermo tocó dos veces la corneta de su bicicleta; y, luego de decir:” virgen santísima”, montó en su aparato y le pareció que la cuesta era una planada.
“EXTRAÑA PASAJERA”
Justino había escuchado tantas historias, que le resultaba difícil creer que todo aquello fuera cierto. Imposible dar crédito, por ejemplo, a que en las noches salía un cura sin cabeza, haciendo sonar un enorme rosario que llevaba en su mano y que su sola presencia hacía perder el sentido a los más guapos. Imposible convencerse de que un perro negro, arrastrando una cadena que no tenía fin, le seguía a un tipo que, en medio de ayes y lamentos, se movía por el filo del camino, cargando una petaca muy pesada, la misma que producía un ruido similar a un montón de piezas metálicas, rozándose entre ellas . Imposible tragarse el cuento de que la existencia de un tesoro escondido –una guaca- se manifestaba produciéndose una llama azulada, justo en el lugar donde había sido enterrado. Cuántas historias le habían contado, especialmente sus abuelos, que ya nada le parecía creíble; por lo tanto, Justino se consideraba un hombre libre de este tipo de prejuicios y muy bien hecho para andar por donde fuera y a la hora que fuera.
Justino vivía en una casita ubicada a la entrada del camino que conduce a Fernández Salvador. La casita era de teja y de tapia. A la calle tenía un corredor, que servía para que los caminantes se protegieran del agua, si llovía; o del calor, si hacía mucho sol. Una ventana, con barrotes de helechos, permitía a la persona que estaba en el dormitorio, mirar si algo ocurría en el camino.
El juego de pelota y el apostar a la habas quemadas, era su mayor entretenimiento; por eso, casi todas las tardes cogía su moto, Yamaha 200, se ponía su poncho, cogía su tabla con pupos de caucho, se ponía al cuello una toalla para secarse el sudor después de los partidos; y, asegurándose su casco, partía a toda velocidad, hasta llegar a Paja Blanca, en donde le esperaban sus amigos para jugarse una partida; y, a veces, tomarse sus copitas, porque allí sí que hacía mucho frío.
En Paja Blanca, la cancha para jugar a la pelota de tabla estaba en un espacio plano, por donde pasaba la antigua carretera. A los lados de la cancha se instalaba unos “toldos” de plástico, que servían para asar papas con tripas, plátanos y pinchos. También se preparaba café con tortillas; y, desde luego, no podían faltar los hervidos, ya sea de limón o de canela, pero eso sí, con Norteño de 42 grados. Era opcional el cocinar huevos duros, porque no siempre se antojaban de ese bocado. Una grabadora de pilas, puesto un CD de Segundo Rosero, animaba la tarde. Los gritos, los alegatos, las palabrotas, las risas, completaban el jolgorio, el mismo que, a veces, se terminaba de una sola, porque la llovizna se hacía presente desde Huaca.
Una tarde, después de terminado el juego y después de haberse tomado unos dos turnos de hervidos de limón, Justino prendió su moto y se dirigió hacia Julio Andrade, porque tenía que averiguar cómo iba una obrita que le había encargado que le hiciera el maestro Navarrete. En este mandado, Justino se tardó un poco. Era ya casi de noche cuando, en medio de la llovizna, emprendió el regreso. El viento y el agua que le llegaban a la cara, no le permitía abrir bien los ojos, pero el camino se lo sabía de memoria; por eso, saliendo de Huaca, a su lado izquierdo, justo frente al cementerio, miró a una jovencita que levantaba la mano, pidiendo que la llevara. Justino detuvo su moto. Saludó con la señorita. Le preguntó que a dónde iba. Ella le respondió que iba a visitar a una tía, al Zigzal, cerca al peaje de Cristóbal Colón. Justino le pidió que se sentara atrás, en la parrilla de la Yamaha. Cosa rara, tuvo la sensación de que la pasajera pesaba mucho, porque la moto se “sentó”. El conductor le prestó su toalla para que se cubriera la cabeza, porque el agua caía finita, pero insistentemente. Por el ruido de la máquina y por el salpicar del agua en la carretera, no conversaron nada. Otra cosa que le pareció medio extraña a Justino, fue que la moto le pidió “primera” en la subida de la Calera, ligera pendiente que queda después del camino que sale de la Mariscal Sucre.
Las luces de los faros de los carros que vienen desde el sur, le molestaban al motociclista, por lo que frecuentemente se limpiaba los ojos con sus guantes medio rotos. Al fin llegaron al Zigzal. La pasajera le pidió que entrara por el antiguo puente; y, después de recorrer un buen trecho, le indicó que se detuviera frente a una casita de un solo piso, junto a una” puerta de golpe”. Los perros de la casa y de todo el vecindario ladraban; otros, de más lejos, aullaban.
La señorita descendió de la moto. Entre dientes le agradeció; y, cuando le iba a devolver la toalla, Justino le dijo que no se molestara, porque aún lloviznaba. Él vendría a retirarla en otro momento.
Mientras la pasajera empujaba “la puerta de golpe” para entrar, el joven dio vuelta a su moto y emprendió el regreso.
Justino, ya de regreso, sentía una satisfacción por haberle ayudado a la señorita; y, asimismo pensaba que, a pretexto de regresar a buscar la toalla, tendría oportunidad de conocerla bien y de hacerse su amigo, porque la chiquilla le pareció muy “donosa”. Qué tal si por ahí pudiera resultar algo.
Habían pasado tres días. Justino creía que ya era tiempo de ir a rescatar su toalla, inclusive pensaba que, como la gente del campo es buena y educada, ya se la habrían dado lavando y ya estaría seca.
En verdad, el joven llegó hasta la casa con puerta de golpe al lado, golpeó con una piedra; solo dos perros ladraron, y salió una señora que olía a humo. Saludaron cordialmente. La señora se tranquilizó, porque al principio había pensado que se trataba de uno de esos empleados de salud que andan vacunando a los perros y controlando si tienen chanchos.
La señora le invitó a pasar al joven, no sin antes echar a los perros que ladraban. En un banquito le hizo sentar; y, al tiempo que le ofrecía una tacita de agua de cedrón con un pancito de maíz, le preguntó que a qué se debía la visita. Justino le contó lo de la señorita; y, que él había vuelto, era para llevar la toalla que le había prestado. La señora le puso al tanto de que allí no vivía ninguna jovencita. Que la única señorita que antes iba allí, había sido una sobrina que vivía en Huaca y que ya eran cinco años de lo que había muerto, víctima de una cornada de una vaca, cuando la estaba ordeñando. Justino creyó que la señora le estaba mintiendo y que, a lo mejor, lo hacía para quedarse con la toalla. Ante la insistencia del motociclista, la señora le hizo entrar a un cuarto, que aparentaba ser una salita, y le indicó una fotografía de la sobrina. El joven no podía creer. Era ella, la de la foto, la que había venido en la parrilla de su medio de transporte. No, no podía ser cierto. Justino no podía creer en esas cosas, si ya estaba hastiado de oír y oír tantos cuentos.
Justino emprendió el regreso. Su nariz no dejaba de apercibir el olor a humo y su boca, aún tenía el sabor del agua de cedrón con el pan de maíz. En el camino de vuelta, pensaba en que a lo mejor era una viveza de la señorita en complicidad con la anciana tía, para robarle la toalla; pero, tampoco podía olvidar las señas que la viejita le había dado de la tumba del cementerio de Huaca, en donde descansaba su sobrina.
Ya en el cementerio, Justino empezó a buscar. Cuántas bóvedas.
Muchas de ellas descuidadas o robadas los adornos o los epitafios.
Le costaba trabajo el leer los nombres que estaban en las tumbas: unos borrados, otros chuecos. Siguió avanzando.
No podía creer en lo que veía: allá, casi al final de una de las filas de tumbas, a la distancia, miró que su toalla estaba colgada de una esquina del epitafio. Se acercó. Efectivamente, ahí estaba el nombre que le había dado la señora y que decía, correspondía a su sobrina, muerta hace cinco años. A pesar de que habían pasado tres días desde lo ocurrido, la toalla todavía estaba húmeda, es que en Huaca siempre está lloviendo.
Justino, no supo cómo salió del cementerio. A esas horas todavía no había nadie en el juego de pelota, pero si estaba la señora de los hervidos. Ya se iba sirviendo muchos turnos, pero ese frío raro y ese temblor de manos y piernas, no le quitaba.
“TULCÁN DE MI AÑORANZA”
Cuando miro tus ocasos
y junto con el día lloro la ausencia de tu sol;
cuando en el horizonte contemplo tus nevados
y escucho de las tórtolas su canto,
que en dúo con el viento se lamentan;
cuando a lo lejos
el humo de la casa se remonta
para hacerse un todo en la neblina;
y cuando el río moribundo suspira entre las piedras
y con desdén acaricia la hierba de la orilla; y cuando por las tardes
ya no surcan tu cielo los patos en bandadas,
y cuando no hay rastrojos, ni aradas, ni chiguacos,
y ya la curiquinga no anida en pumamaques…
Me doy cuenta, Tulcán, que estás quedando solo; solo, con gente extraña;
solo, con edificios tan fríos y sin gracia;
solo, con tus veredas heridas de tristeza;
solo, sin la retreta; solo, sin el Lemarie;
solo, sin los Quintillas, Pecheches, Carisucios.
Ya no hay la Calle Real, tampoco están las Gradas;
tus casitas añejas se esconden con vergüenza,
junto a los alpargates, los pochos y sombreros.
De noche no hay luceros,
tampoco en los balcones lloran los bandolines;
don Ángel ya se ha ido, también don Constantino;
el Chupador no rasga, y el Trejo ya es difunto.
De ti guardo, Tulcán, recuerdos imborrables:
El Pijuaro, El Puetate, Los Ejidos, El Vado;
El Baño de Martínez, el Getapal, La Plaza;
El Bestión, Los Tres Chorros, Pilanquí, La Laguna;
La Sardina, El Chancuco, Los socrocios, El Mote…
Cuánto te añoro, pueblo; cómo te quiero, pueblo;
Peranchas, Pipisicos, Perotes, Don Arnero;
Los Tigres, Los Cagados, Pajaritos, Los Lobos,
Los Bronces, El Ollero, Jodidos, Madreselvas…
Todos te veneraron, Tulcán de mis mayores;
tu historia la forjaron con gestas de hidalguía;
por eso, Tulcán mío, no importa que seas de otros,
te llevo en mi recuerdo;
te llevo en mis pupilas, y al son de mi guitarra,
con pólvora y ruletas te mezo en mis entrañas,
te arrullo con el eco del páramo y su brisa,
y en espirales tenues que suben hasta el cielo,
llévate mi sollozo, que es canto de esperanza
“POST DATA”
Cuando la tarde expiraba con llovizna,
y cuando apenas la noche se insinuaba,
emprendiste tu vuelo sin retorno,
alondra que endulzaste nuestras vidas.
Tu partida fue tenue y sin demora,
tu destino, sin duda el paraíso,
es que Dios en su cielo no tenía
a ese ángel que fue nuestro tantos años.
Si es verdad que te fuiste eternamente,
tú no has muerto, madre santa, lo presiento,
vivirás en el recuerdo de los tuyos,
sufrirás en nuestras lágrimas amargas.
El jardín hoy extraña tus caricias…
los claveles, los geranios, las uvillas,
no tendrán la mano suave, el canto alegre
que en los patios de la casa se sentía…
El eco de la piedra en la corriente
del río, tu hermano y compañero,
se ha tornado esta mañana llanto y pena,
y hasta el mar llevará la cruel noticia.
Las gallinas, los borregos, los gorriones,
también hoy se han levantado solitarios,
y hasta el canto de tus gallos en la cerca,
lo oigo ronco, traspasado por la angustia.
Y la huerta que cuidabas con esmero
-con espinas, con cipreses, con abrojos-
vivirá su primer día de tu ausencia…
llorará con el rocío de la aurora.
Todo el barrio añorará tu imagen grata,
nunca más el aroma de pan fresco
inundará el ambiente de las tardes,
matizado con perfume de melcochas.
Madre mía, nos ganaste en la partida,
tu equipaje… solo acciones transparentes,
la bondad, la caricia, voz de aliento,
y tu mano abierta entera para el mundo.
Pienso acaso que este mundo te pesaba,
pienso acaso que el dolor enturbió tu alma,
y que en busca de otros prados te enrumbaste,
a beber del arroyo del “maestro”.
Estarás con la virgen, yo lo entiendo,
sin dolores, sin angustias, sin lamentos,
solo quiero que en el sol de las mañanas,
nos envíes bendiciones con tu diestra.
Hasta siempre, madre buena, te despido,
con cristal de mis pupilas fracturado,
con las rosas arrancadas de tu huerto,
con un beso inmaculado en tus mejillas.
“TE BUSCO”
Madre mía…
te marchaste en silencio
por el sendero estrecho y largo de la ausencia, sin mirar atrás,
sin recoger tus huellas,
sin siquiera ondear ese pañuelo
blanquísimo del adiós sin más retorno.
Cada día tu recuerdo es más, más claro
y mis pupilas con ansiedad te buscan,
en todo lo bueno y dulce de la vida…
te busco en el aroma suave
de los capullos del huerto;
en las notas cristalinas de tu río,
que repite con eco su canción sin maestro;
en el rocío de la mañana
que se acuna en los pétalos
de terciopelo de las rosas;
en el silbido de las tórtolas
que anidan en las tardes con sol que languidece;
en el suspiro del viento que se queja
al oído de los claveles y de las hojas de maíz;
en las nubes que juegan al capricho
allá en el cielo,
en las notas añejas de canciones
que escuchamos juntos;
en la oración, que de niño
pusiste con ternura aquí en mis labios;
en las campanas de la torre
de la blanca iglesia,
en la que me enseñaste que Dios es siempre amor;
en la tierra blanda que aún conserva
tu huella y mi huella en los rastrojos;
en la voz del mendigo
que agradece el gesto de bondad
que tú lo hacías;
en la risa infantil que me recuerda la tuya;
en el consejo que escucho
cuando busco consuelo.
Te busco, en fin, madre querida,
en el fondo de mi propia identidad;
en lo íntimo de mi dolor
que hoy día ha retoñado;
en la voz de mis hijos que te nombran,
en el frío del horno enmudecido;
en el corral, para siempre solitario,
y en los rayos de sol de cada tarde.
Y al fin, madre del alma,
te siento emocionado…
te siento y te encuentro en mi conciencia,
en lo que soy y espero,
en lo que pienso y hago,
en la mirada triste de mi viejo
que añora los años que le diste,
y en la esperanza azul del paraíso…
Estás en todo, madre:
en mi esposa, mis hijos, mis amigos…
Gracias, Dios…¡
“EN EL ÚLTIMO VIAJE DE MI PADRE”
Desde hoy, definitivamente,
el bandolín ha encontrado su puesto inamovible;
sus doce cuerdas no podrán ser afinadas,
porque el maestro,
de hábiles manos en arrancar sus notas,
hizo maletas ayer, y hoy se ha marchado;
y se ha marchado por el camino
que no lleva a ningún lado, porque conduce a todas partes;
y se ha ido sin molestar a nadie,
sin decirnos su adiós,
sin hacer el encargo de su maizal en señorita; sin arreglar el rumor del río
que siempre fue su amigo;
sin cobijar del frío a sus gorriones y tórtolas; sin podar con sus ansias y su vieja mirada,
a los enormes eucaliptos que hoy, con el viento, en silencio llorarán por su ausencia.
Se ha marchado mi viejo,
ese roble elegante,
distinguido y adusto;
su voz, en el contralto, ya no la escucharemos;
sus temas:” la soledad y el pajonal”,
“pajarillo que cantaba”, “el indio Lorenzo”,
“pasando el puente de piedras”, tendremos que cantarlos solos.
Desde hoy nos faltará en el juego de naipes y de cartas;
extrañaremos su voz al preguntarnos;
el trato dulce, como si aún fuéramos niños;
el cuento que inventaba,
también sus trabalenguas:
pasayo, curuchaca, será un recuerdo grato…
Hoy le despedimos, papá.
usted ve, no estamos solos.
hay mucha gente buena que alista su pañuelo,
para decirle adiós, desde esta playa triste;
es gente de su loma;
es gente que ha venido de su amada Colombia,
la tierra de sus viejos,
la que nos ha enrumbado por el canto y el trino;
y, al igual que usted, papi,
sabemos que las penas se pierden,
en las notas que el alma,
le arranca a las seis cuerdas;
es gente de su barrio, con molino y con río;
es gente de su sangre,
es gente, que a su lado, compartió mil tareas.
Es verdad que nos deja,
pero usted no se irá.
estará en el recuerdo, estará en nuestros nombres;
vivirá para siempre en el recuerdo rico;
en su ser tan sencillo, pero noble y altivo;
en su voz cariñosa, pero de chispa llena.
Papá, jamás nos engañó:
siempre nos dijo que se irá un “dobingo”,
y que no deberíamos hacer tanto alboroto,
tampoco algarabía con lágrimas y risas,
porque debemos estar caítos, caítos,
porque parece que ya vienen…
cinco pericotes….
Gracias papá, por lo que fue con nosotros.
Gracias porque supo “sobarnos” a buen tiempo.
Gracias por habernos traído a esta vida.
Yo sé que allá en el cielo,
hará falta quien toque un bandolín;
cántele a nuestra madre,
y en las noches de luna, con viento y con estrellas,
cuando haga su contralto,
mezcle en sus melodías, su amor y bendición.
GLOSARIO
Acomodadas.- Personas de posibilidades económicas.
Aljibe.- Pozo para extraer agua.
Alunada.- Herida que no cicatriza en el lomo de un animal de carga.
Amasijo.- Actividad para elaborar la masa y hornear el pan.
Afrecho.- Corteza de los granos que se separa al preparar la harina.
Aprontar.- Alistar, preparar, tener a punto.
Árguenas.- Especie de mochila que se coloca a cada lado de la montura.
Bahareque.- Pared rústica elaborada con madera delgada y barro.
Bagazo.- La corteza que queda de la caña, luego de exprimir su jugo.
Bámbaro.- Flojo, tímido, cobarde, débil. Medio afeminado.
Batea.- Recipiente tallado en el tronco de un árbol.
Bingo.- Recipiente grande que se obtiene de una variedad de calabaza.
Bolsicón.- Especie de falda, tejida en lana, que cubre hasta el tobillo.
Brocal.- Protección elaborada al ruedo del aljibe.
Cachaza.- En los trapiches, es la mezcla de desperdicios de la caña mezclados con sobras de la miel.
Catulos.- Corteza que cubre a la mazorca del maíz.
Caquero.- Tronco hueco que sirve para procesar el arroz de cebada-Cascarria.- Mezcla de lodo con estiércol en la lana de las ovejas.
Cicla.- En el campo, así se la conoce a la bicicleta.
Coideario.- Persona que comulga con la misma ideología política.
Correligionario.- Lo mismo que coideario Corrientes.- Variedad de madera que sirve para elaborar construcciones.
Cuambiacas.- Las papas más pequeñitas de la cosecha.
Cueche.- Los campesinos, así lo llaman al arco iris.
Cucharas.- Enorme rueda de madera, utilizada para mover los molinos.
Culeca.- Gallina que está en condiciones de empollar.
Culero.- Bolsillo ubicado en la parte trasera de los pantalones.
Curiquinga.- Ave silvestre, grande y con plumas blancas y negras.
Chachajo.- Árbol que se utiliza en trabajos de carpintería.
Chaguarquero.- Tallo enorme, propio de los pencos.
Chalán.- Jinete experto, muy diestro para cabalgar.
Chancuco.- Licor preparado artesanalmente.
Chapín.- Caballo con cierta dificultad para caminar.
Charita.- Sopa preparada a base de arroz de cebada.
Chilandé.- Cierto tipo de fibra vegetal que sirve para hacer canastos.
Chiguaco.- Pájaro negro, con pico y patas de color amarillo.
Chiltero.- Persona novelera, curiosa, entrometida, chismosa.
Chorrera.- Lo mismo que cascada.
Chuta.- Sombrero viejo.
Donosa.- Simpática, atractiva, interesante.
Enduendado.- Tipo afectado por el duende.
Empelucado.- Cuando el rostro se llena de vellos, por el frío.
Ensillada.- Barrio ubicado al occidente de Tulcán.
Fogón.- Lugar en el que se quema la leña.
Guandera.- Variedad de madera, muy fuerte y resistente.
Guaico.- Valle caliente ubicado en la serranía.
Guango.- Montón de algo, sujeto con una soga.
Guandumbas.- Persona boba, despistada, medio tonta.
Guarco.- Piedra que sirve para pesar algo, especialmente la lana.
Guerros.- Manera despectiva con la que se trata a los guerrilleros.
Hurgunero.- Palo largo, empleado para mover la brasa en el horno.
Lumbriciento.- Persona llena de bichos.
Majada.- Estiércol de ganado.
Maltoncito.- De edad o de estatura mediana, ya no es tierno.
Mama marcay.- Madrina de bautizo.
Mantaquero.- Trozo de madera empleado para tacar.
Marca.- Atado de algo que puede ser llevado en los brazos.
Medios.- Monedas de cinco centavos de sucre.
Melar.- Aprovecharse de algo, recibir un beneficio sin merecerlo.
Misia.- Señora, doña.
Mordoré.- Rojo oscuro.
Mudando.- Cambiando de lugar al animal que está amarrado.
Ñeque.- Fortaleza, espíritu luchador, valor, empuje.
Padrastros.- Escoriaciones que salen entre las uñas de los dedos.
Paichado.- Acostado, boca abajo.
Pajarera.- Nerviosa, asustadiza, intranquila.
Paracas.- Así también se los conoce a los paramilitares.
Pascana.- Casa posada. Lugar para pasar la noche.
Pécora.- Inútil, flojo, cobarde, en las acciones militares.
Pilón.- Elemento utilizado en la balanza conocida como romana.
Pirlingo.- Desnudo, sin ropa, que no tiene nada.
Piruro.- Rodela de plomo, con un orificio al centro, utilizada para hila la lana.
Pumamaque.- Variedad de árbol, grande y con hojas enormes.
Puños.- Manos cerradas, apretadas, dispuestas para golpear.
Puyoso.- Persona con cabello lacio, grueso, tosco.
Ragro.- Que no es liso.
Reales.- Monedas de diez centavos de sucre.
Rengo.- Que cojea al caminar.
Rescoldo.- Ceniza que aún está caliente.
Romana.- Una variedad de balanza utilizada para pesar.
Rosillo.- Color de ciertos caballos, entre rojizo y amarillo.
Rueca.- Artificio de madera, con tres patas, empleado para sujetar la lana que va a hilarse.
Saratana.- Gallina con plumaje negro y blanco.
Se paría.- Se desbarataba, se desparramaba.
Soberado.- Espacio sobre el tumbado de la casa, empleado para guardar cosas, especialmente granos alimenticios.
Sodas.- Bebidas gaseosas elaboradas artesanalmente.
Sunfito.- Planta aromática, propia del páramo.
Tablitas.- Retazos de tierra en los que algo se ha sembrado.
Tacín.- Lugar en el que las gallinas depositan sus huevos.
Taitico.- Diminutivo de taita.
Talega.- bolso.
Tamo.- Tallo que sujeta la espiga de la cebada o del trigo.
Teque.- Servicio especial, muy fuerte, impuesto a los militares.
Tirantes.- Madera rolliza utilizada en las construcciones.
Toma.- Lugar adecuado para captar el agua de una corriente.
Toldos.- Especie de carpas rústias que sirven para proteger del sol o de la lluvia.
Toro carguero.- Toro preparado para transportar carga.
Trilladero.- Lugar reservado para extraer el grano de los cereales.
Tulpón.- Borrego de cabeza grande y sin cuernos.
Vado.- Lugar de un río en el que las aguas se tranquilizan.
Veludo.- Niño pequeño, mocoso.
Vereda.- Barrio campesino, caserío.
Yapa.- Cuando se adquiere ago, la yapa es lo que adicionalmente le obsequian.
Yugo.- Madero que sirve para asegurar a los bueyes que halan el arado.
Yunta.- Pareja de bueyes que han sido preparados para arar el campo.
Zanja.- Excavación que sirve para delimitar los terrenos.